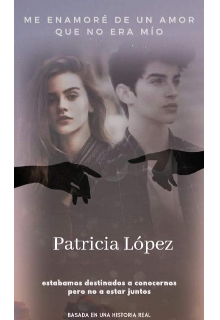Me EnamorÉ De Un Amor Que No Era MÍo.
Capítulo 37
ME ENAMORE DE UN AMOR QUE NO ERA MÍO.
Capítulo 37.
Eran las nueve de la noche cuando mi celular vibró con insistencia. Miré la pantalla y mi corazón dio un vuelco. No esperaba ver ese nombre. Salí a la acera.
—Carlos… —no alcancé a terminar el saludo cuando su voz, apresurada y tensa, me interrumpió.
—Ana, qué bueno que me contestas. ¿Dónde estás?
Su tono me puso en alerta.
—En casa de María, mañana trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
—Necesito que vengas a la discoteca Burbujas.
Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Algo en su voz me hizo sentir que aquello no era un simple favor.
—¿Para qué? —pregunté.
—Es Mauro… —soltó con un suspiro.
Mi sangre se heló.
—¿Qué pasa con Mauro?
—Está tomando como loco y buscando pleito. Ana, parece que solo quiere que lo maten.
El terror me invadió.
—No puede ser… Entonces sácalo tú.
—Lo intenté, pero no me hace caso. Solo quiere morir. ¡Ana, lo van a matar! Tú eres la única capaz de sacarlo de ese abismo en el que está.
—Carlos, ¿en serio crees eso? No creo que me preste atención…
—Estoy seguro. Tú eres la única con el poder suficiente para hacerlo reaccionar, antes de que sea demasiado tarde. Por favor, Ana.
Cerré los ojos con fuerza, un nudo se formó en mi garganta. El frío de la noche ya no solo estaba en el aire, sino en mi piel, en mis huesos, en mi alma.
—Voy para allá —murmuré con voz temblorosa.
Entré a la casa apresurada, tomé mi abrigo con las manos heladas y le conté a María lo que pasaba. Ella me miró con preocupación, pero su respuesta fue clara.
—Si puedes salvarlo, hazlo. No lo dejes hundirse.
No dije nada más. Salí casi corriendo, sintiendo la adrenalina latir en mis venas.
Cuando llegué, Carlos estaba fuera del lugar, su rostro reflejaba una angustia que jamás le había visto. Dentro, una multitud de hombres se agolpaba en un círculo cerrado. El bullicio era ensordecedor, gritos, insultos, empujones.
Me abrí paso a la fuerza, mi corazón golpeaba como un tambor.
Y entonces lo vi.
Mauro estaba en el centro del caos, tambaleándose de borracho, con la mirada perdida y el rostro ensangrentado. Un hombre más grande que él, con los ojos encendidos de rabia, tenía un puñal en la mano.
—¡Mauro! —grité con desesperación.
No reaccionó. Apenas si me miró con una expresión que me desgarró el alma.
Me armé de valor y me interpuse entre ellos, exponiéndome sin pensarlo. Rodeé a Mauro con mis brazos, su cuerpo se tensó y su respiración era entrecortada.
—¡Por favor, no lo golpee más! —supliqué con lágrimas en los ojos, mirando al hombre.
Él me observó con el ceño fruncido, apretando los dientes.
—Él fue quien empezó. Si es tan hombre para provocar, que aguante.
Mauro dejó caer la cabeza contra mi hombro y murmuró con voz ahogada:
—Déjame, Ana… Déjame morir.
Mi pecho se partió en mil pedazos.
Me separé un poco y di un paso adelante, quedando frente al hombre del puñal. Con el corazón latiéndome en los oídos y las manos temblorosas, lo miré directo a los ojos.
—Si va a matarlo, entonces atraviese el cuchillo a los dos, porque yo no me haré a un lado.
Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no retrocedí. Mi voz temblaba, pero no me quebré.
El tiempo pareció congelarse en ese instante. Gracias al cielo, el tipo se fue. El aire volvió a llenar mis pulmones, aunque mis piernas aún temblaban. Carlos y yo logramos sacar a Mauro del lugar a rastras.
El frío de la noche chocó contra mi piel, pero la adrenalina seguía corriendo por mis venas. Mauro apenas se sostenía en pie, pero no lo solté.
—Estás loca, Ana. ¿Cómo se te ocurre meterte en medio? —Carlos me miró con preocupación—. Ese tipo pudo haberlos matado.
Lo ignoré. Mis ojos estaban fijos en Mauro, en su rostro golpeado, en la sangre que seguía brotando de su nariz.
—¿Y qué querías que hiciera? —murmuré con voz entrecortada—. ¡Mira como lo dejó!
Su labio estaba partido, al igual que su ceja. La sangre le caía en pequeños hilos sobre el mentón y su nariz no dejaba de sangrar. Sin pensarlo, tomé un pedazo de mi blusa y lo rasgué con las manos temblorosas. Me acerqué y con delicadeza, limpié la sangre de su rostro. Mauro no dijo nada, solo me dejó hacerlo con la mirada perdida.
Carlos me ayudó a llevarlo hasta el parque. Lo sentamos en una banca y yo me quedé con él mientras Carlos iba por un café bien cargado. Mauro se cubrió el rostro con ambas manos, sus hombros temblaban. De repente, cayó de rodillas frente a mí.
—No hagas esto… —susurré, agachándome para tomarlo de los brazos—. No te arrodilles, Mauro.
Pero no me escuchó.
—¿Por qué no me dejaste morir? —Su voz se quebró—. Perdóname, Ana… ¡Soy un imbécil! Perdóname…
Mis ojos se llenaron de lágrimas al verlo tan roto. Sin dudarlo lo abracé, sosteniéndolo con todas mis fuerzas, como si con ese gesto pudiera evitar que siguiera hundiéndose en el abismo.
Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme.
—¡Basta! —exclamé—. No más, Mauro. No te lastimes más. ¿No entiendes que solo nos estamos destruyendo?
Mauro me miró con los ojos vidriosos, su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas.
—Dudé de ti… te ofendí una y otra vez… —Su voz se quebró en un susurro— Sebastián me contó todo. La culpa me está matando, Ana. Los remordimientos… Amor mío, cuánto daño te hice…
Su dolor me desgarró el alma. No había reproches en ese momento, solo la desesperación de dos almas rotas tratando de sostenerse. No dije nada. Solo lo abracé más fuerte.
Él lloró como un niño y yo lloré con él. Las palabras ya no tenían sentido, no en ese instante. Me acerqué a su oído y susurré con la voz entrecortada.
—No sientas culpa ni remordimiento… Yo ya te perdoné.
—¿Es en serio? —murmuró, como si le costara creerlo.
Asentí, acariciando su mejilla con ternura.