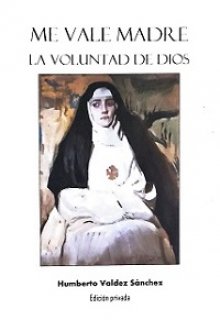Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO V.
CAPÍTULO V.
En el camino me inventé una historia. La tienda no era muy grande, pero estaba bien surtida. Vi a tres empleadas que no se daban abasto para atender a las muchas clientas que había ese sábado. Vi a un hombre bajito y delgado, con gafas de oro, que acomodaba unas mercancías en un mostrador. Me acerqué a él y dije:
—¿Don Benjamín?
Él, sin mirarme, y sin dejar de acomodar mercancías, me respondió:
—En un momento la atiende una de las señoritas.
—No, don Benjamín. Me mandaron de la “Bacubirito”. Parece que le urge una empleada.
Volteó a verme y me preguntó:
—¿Doña Malena?
No supe quién era doña Malena, pero asentí con la cabeza y sonreí, educada.
Parecía dudar y volteaba a todos lados. Me miró y preguntó:
—¿Sabe usted de telas y mercería?
Comencé a señalar diversas telas y objetos mientras los iba nombrando:
—Algodón, manta, percal, popotillo, organza, raso, seda, tul, mezclilla, gasa, brocado, encaje, listón, espiguilla, botones de hueso, botones de carey, hilos de algodón, de seda, lana para tejer, hilaza, aros de bordar… Un metro son cien centímetros, medio metro son cincuenta centímetros. Hay telas que se cortan a mano, otras con el filo de la tijera y otras a tijeretazo…
—Es suficiente —me interrumpió—. Se ve que sabe del negocio. ¿Dónde aprendió?
—En Concepción del Oro. Antes de casarme trabajé en una tienda de telas. Me llamo María Regina Herrera Moro. Mi marido es militar y está destacamentado en Yucatán. No me puede llevar con él. No tengo hijos, tengo todo el día libre y me aburro en casa. Quiero ganar algo de dinero —le dije al señor, asombrándome por lo fácil que era mentir.
—No sé… —parecía dudar el señor, pero volteó a ver a sus empleadas y a las clientas. Preguntó—: ¿No le molesta que la ponga a prueba?
—Por supuesto que no —le respondí—. ¿Dónde están mis tijeras y mi metro?
De inmediato me puse a trabajar. Nunca pensé que me iba a gustar atender a los compradores. La mañana se fue rápido. A cada señora que compraba telas le sugería que, de una vez, llevara agujas, hilo y botones, “para que no eche dos vueltas”. Don Benjamín seguía acomodando mercancías, pero veía que estaba atento a lo que hacía, y parecía estar satisfecho. Dos de las empleadas eran unas muchachas jóvenes, con aspecto pueblerino. Me sorprendí cuando una de ellas me preguntó, en voz baja, cuántos botones eran una docena. Le respondí “doce” con un guiño de ojo. De rato, la otra joven me preguntó, en un susurro, que cuánto eran tres cuartos de metro de tela. Le sonreí amable al responder, setentaicinco centímetros. La otra empleada era una mujer mayor que usaba un vestido oscuro de manga larga, abotonado hasta el cuello. Traía el pelo recogido en un chongo bien apretado y se le veía lo “mala leche” en la cara. Pensé que debía ser una señorita solterona y sonreí, pero dejé de sonreír cuando recordé que yo también era una señorita solterona.
A mediodía no cerró la tienda. Era sábado. Las empleadas tuvieron quince minutos, cada una, para comer su lonche en la trastienda. Una criada llegó y le trajo unas viandas con comida a don Benjamín. Me invitó “un taco”, pero me negué amablemente. Le dije que llegué a almorzar a la “Bacubirito”, y se rio al decirme:
—¡Uy, ya con eso tiene hasta el lunes!
Observé que la empleada solterona —igual que yo—, estaba al pendiente de lo que hablaba con don Benjamín. Cuando ella se retiró a la trastienda, a comer su lonche, aproveché para separar los botones revueltos, mientras le explicaba a la empleada cuánto era una docena, media docena, una decena, un ciento y una gruesa de botones, y me aseguré que la otra supiera medir correctamente.
La tienda se volvió a llenar después de la hora de la comida. A media tarde vi entrar a una clienta; era una mujer alta y robusta. La solterona salió, obsequiosa, a recibirla. La mujer le sonrió con indulgencia. Platicaron un momento y la mujer volteó a verme un par de veces. Presentí que las cosas no andaban bien.
La mujer pasó a mí lado, y yo la saludé con una sonrisa. Ella ignoró mi saludo y pasó de largo. Comprobé que las cosas no andaban bien. De reojo observé que la señora se acercó a don Benjamín y discutieron en voz baja. Realmente no discutieron, pues la señora no lo dejó hablar. Supe que yo era el motivo de la discusión, porque la señora volteó a verme constantemente e, incluso, me señaló con un ademán. La discusión terminó y la pareja se separó. Pensé que la mujer iba a pasar a mi lado y me iba a ignorar de nuevo, pero se detuvo frente a mí.
En ese momento yo estaba atendiendo a una señora, pero alcancé a ver que en la tienda estaba la mesera de la fonda, curioseando entre las telas. La empleada solterona se acercó a mi clienta, la tomó del brazo y se la llevó, mientras le decía:
—Permítame, señora. Yo termino de atenderla.
Ahí ya estaba bien segura que las cosas andan muy mal. Estaba frente a frente con la señora. Sonreí y le pregunté:
—¿En que la puedo servir, señora?
—¡Usted a mí me sirve para nada! —me dijo, apretando los dientes.
—¡Perdón, señora! No entiendo —le dije en voz baja.