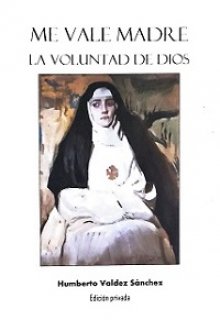Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO VI.
CAPÍTULO VI.
Una mañana, después de misa, vi entrar a la madre superiora en mi habitación. Llevaba una carta. Su rostro expresaba tristeza y abatimiento. Me miraba. Parecía que en sus ojos iban a brotar las lágrimas. Callaba. Yo también. Ella esperaba que yo fuese la primera en hablar; estuve tentada a hacerlo, pero me contuve. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que me había oído toser y que le parecía que estaba un poco pálida, que ojalá no estuviera enferma. A todo aquello respondí:
—No, sor Marguerite. Estoy bien.
Ella sostenía la carta en la mano. A mitad de estas preguntas la puso sobre sus rodillas y su mano la ocultaba en parte. Por fin, al ver que yo no le preguntaba lo que era aquel papel, me dijo:
—He aquí una carta...
Al oír esta palabra sentí que se turbaba mi corazón y pregunté con voz entrecortada:
—¿Es de mi madre?
—Tú lo has dicho. Ten, léela.
Me recuperé un poco, tomé la carta, la leí enseguida con bastante seguridad; a medida que avanzaba, el temor, la indignación, la cólera, el despecho, el dolor y la tristeza se sucedieron en mí. Sentí que no podía sostener ese papel, que lo quería romper, arrugarlo y arrojarlo lejos de mí.
—Bien, hija mía, ¿qué responderemos a esto?
—Usted lo sabe, madre.
—No, no lo sé, hija. Los tiempos son malos: tu padre ha sufrido pérdidas en el negocio, tus hermanas pasan apuros económicos; ambas tienen muchos hijos. La familia gastó mucho en sus bodas y gasta más para seguirlas ayudando. Tus padres no te pueden mantener ni pagar tus estudios, mucho menos pueden ayudarte cuando te cases, como lo hicieron con tus hermanas. Además, tú aceptaste ingresar de novicia al convento y eso supuso muchos gastos. Al aceptar ser novicia les diste esperanzas; todo mundo sabe que vas a ser monja y ahora los quieres defraudar. Pero no te preocupes, hija mía, yo te comprendo. Cuenta siempre con todo mi apoyo. Yo jamás he obligado a ninguna muchacha a profesar. Es un estado al que Dios llama y no voy a tratar de intervenir para modificar la voluntad que Dios tiene señalada para cada quien. No intentaré hablar a tu corazón, hija mía. Si la voluntad de Dios no te conmueve, la mía con menor razón lo hará. No voy a ser la causante de tu desgracia, hija, a ti, a quien tanto amo. No he olvidado que fue debido a mi persuasión por lo que diste los primeros pasos para ingresar al convento, y no permitiré que abusen para comprometerte más allá de tu voluntad. Veamos, pues, hija; pongámonos de acuerdo. ¿Quieres profesar?
—No, madre.
—¿No sientes gusto alguno por el estado religioso?
—No, madre.
—¿No obedecerás a tus padres?
—No, madre.
—¿Qué quieres ser, pues?
—Cualquier cosa, excepto religiosa. No quiero serlo y no lo seré.
—Bien, no lo serás. Veamos, preparemos una respuesta para tu madre...
Nos pusimos de acuerdo en algunas ideas. Ella escribió y me mostró la carta, la que me pareció muy bien. No obstante, siguieron insistiendo…
Vino el sacerdote del convento a platicar conmigo sobre mi falta de humildad para obedecer la voluntad paterna, y de mi soberbia por ir en contra de la voluntad de Dios. Me encomendaron a la madre de novicias, la tierna sor Verónica, quien me habló acerca de la dulzura, la armonía, la alegría de vivir en una comunidad de hermanas religiosas. También tuve que hablar con muchas señoras piadosas de Satillo que, sin conocerme, vinieron a visitarme. Me hablaron de la bella oportunidad que me daba la vida; de lo dichosas que hubieran sido ellas si hubieran tenido esa suerte.
Una de las señoras que vino a visitarme era una conocida de nuestra familia: doña Gregoria Flores de Garza, la viuda de un próspero comerciante de la calle de Iturbide. Ella iba todos los días a la primera misa de la Catedral de Santiago y se confesaba y comulgaba a diario. Todas las tardes rezaba el rosario en la capilla del Santo Cristo. Era una anciana vestida de negro que usaba una enorme medalla de oro del Sagrado Corazón de Jesús.
Siempre era acompañada por su hijo menor, llamado Sanjuan de Dios, un señor de unos cuarenta años; era alto y delgado, de mirada opaca y aburrida, que sólo se iluminaba al hablar de religión. Al igual que su madre, vestía siempre de negro. La anciana me habló con fervor y alegría de sus hijos que habían abrazado la vida religiosa; tenía dos hijos sacerdotes y tres hijas monjas. Decía que Dios se los había prestado temporalmente y que ella había cumplido la misión de cuidarlos y educarlos, para luego devolvérselos y se consagraran a servirlo como religiosos. Recuerdo que pensé que Dios mandaba a los hijos para que los padres los cuidaran y educaran y, que, al crecer, ellos eligieran el camino que los llevara a una vida de felicidad.
Doña Gregoria puso un acento de tristeza en su voz al hablar del infortunio de su hijo menor, quien no tuvo la dicha de ser sacerdote, pues, al ser el último de sus hijos, le correspondía la sagrada (y enfatizó esa palabra: sa-gra-da) obligación de cumplir el mandamiento de honrar a sus padres, y se había consagrado a cuidarla en su vejez y a manejar el negocio familiar, el cual habían tenido que cerrar, pues no lo podía atender adecuadamente por consagrar su vida a su madre y a Dios. También había renunciado a casarse, por no encontrar a una señorita piadosa, de moral intachable y buenas costumbres que fuera digna de ser su esposa. La cara de doña Gregoria se iluminaba al hablar de la vida de castidad y devoción religiosa que llevaba su hijo, pero él parecía no oír, sólo tenía la mirada perdida en la ventana, mientras sus dedos jugueteaban con un rosario de oro.