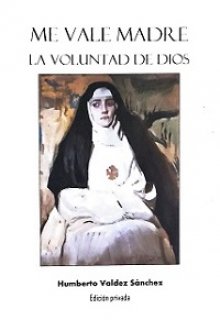Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO VII.
CAPÍTULO VII.
Más allá del Mercado Hidalgo entramos a un barrio con casas construidas con piedra y cantera. A medida que nos alejamos de la plaza, las casas se iban haciendo más pequeñas y sencillas. Llegamos a una casa de una planta, con un portón y dos grandes ventanas de cada lado. Me recordó mi casa en Saltillo, pero ésta era más grande y más elegante. Estaba forrada de cantera labrada, pero ya mostraba señales de descuido. Luego me enteré que pertenecía a una familia que murió en la Revolución. Los herederos vivían en la capital y la dividieron en una docena de espacios para rentar.
La casa tenía dos grandes patios. El delantero estaba rodeado de amplios pasillos con arcos de cantera que daban acceso a las viviendas. Había un segundo patio, sin pasillos y sin arcos, rodeado de viviendas más pequeñas y baratas. Al fondo había un pequeño corral, donde estaban los sanitarios comunes. Una familia se encargaba de mantenerlos limpios a cambio de no pagar renta.
En el pasillo, frente a cada vivienda, los inquilinos tenían sillas o mecedoras para sentarse a platicar. Era como la sala familiar. La “casa” de Altagracia estaba en el primer patio. Tenía una puerta y una gran ventana a cada lado. Debió haber sido el comedor de la casa original. Medía unos ocho metros de frente y cuatro de fondo. Unas estructuras de madera lo dividían en tres espacios: una cocina al centro, frente a la puerta, y dos dormitorios, cada uno con su ventana. Altagracia me señaló el mío. Tenía una cama individual, un buró y un ropero con espejo. El de ella tenía una cama matrimonial, un ropero y un tocador con espejo.
De inmediato me llevó con la costurera, que vivía al otro lado del patio. Frente a esa casa estaban las macetas y plantas más bonitas de la vecindad, y dos mecedoras con cojín. En una dormía un gato.
—¡Fabi! ¡Fabi! Abre, soy yo, Altagracia —dijo, mientras tocaba la puerta.
Supuse que Fabi estaba enferma, porque la voz que se oyó en el interior sonó entre ronca y gangosa.
—¡Ya voy, manita!
Comprobé que Fabi estaba en cama, porque abrió un señor de unos cuarenta años, que saludó efusivo:
—¡Dichooosos los ojos que te ven, mana! ¡Ayyy! ¿Dónde te habías metido?
Altagracia iba a responder, pero el hombre reparó en mi presencia y, con un ademán efusivo, juntó sus manos a la altura del pecho y dijo:
—¡Ayy! ¡Jesuús de Veracruuz! ¡Pero si no vienes sola! Pásenle, pásenle.
Fabi no estaba enferma en cama. Fabi era el señor que abrió. Su vivienda era del mismo tamaño que la de Altagracia, pero dividida en dos partes. En el espacio más pequeño, atrás de unos biombos de tela, tenía su taller de costura, iluminado por la gran ventana. En el espacio más grande había una salita, frente a la puerta de entrada; y una cocinita frente a la otra ventana. Parecía casa de muñecas de tantos adornos, porcelanas, cortinas, lámparas, tapetes, cojines y cuadros que había. No vi la cama, pero reparé que, sobre la cocina, había un entrepiso de madera y ahí estaba el dormitorio, con una ventana que daba sobre el techo del pasillo.
Altagracia nos presentó y, a grandes rasgos, le platicó cómo nos conocimos. Fabi se emocionó y se indignó con cada detalle, en especial con lo de la esposa de don Benjamín.
—¡Ay, esa vieja!, “La Benjamona”. Nomás por ella no voy a comprar ahí.
Altagracia le dijo que me urgían ropa y calzones y se despidió, diciendo que iba a recoger algo, que en un rato regresaba. Yo, con los ojos, le rogué que no me dejara sola con él, pero se rio y se fue.
Fabi fue por su cinta métrica y me pidió me pusiera de pie para tomar medidas. En un principio estaba muy tensa. Me tomó la altura, la medida del brazo y de los hombros, pero cuando sus manos rozaron mis senos, para tomar la medida del pecho, me aparté bruscamente. Fabi me miró extrañado, pero luego me dijo:
—¡Ay, mi reina! Podrás estar muy bonita, pero no como pa´ponerme a hacer tortillas contigo. ¡A mí! —agregó—. La papaya no me gusta. A mí lo que me gusta es la mazacuata.
Al decir eso, hizo un ademán con las manos abiertas, como si estuviera señalando el tamaño de algo, mientras que se mordía el labio inferior, con una expresión pícara. Me dio mucha risa su actitud y me empecé a sentir más relajada. Mientras tomaba las medidas me empezó a platicar sobre los habitantes del edificio. Principalmente me contó “santo y seña” de los ocupantes de las seis viviendas del primer patio.
Me mostró unas revistas de modas, y me di cuenta que, en los diez años que vestí el hábito, la moda había cambiado mucho. Ninguno de los diseños me gustó, no se me hacían femeninos. Se parecían mucho a los hábitos de las monjas, porque no destacaban la cadera, pecho y cintura de una mujer. Creí que no me sentiría cómoda con ellos. No quería vestir a la moda, tampoco quería algo que me recordara el convento, ni quería vestir como una solterona anticuada. Al final, Fabi hizo un diseño que me dejó satisfecha. Se veía conservador, muy femenino, pero no pasado de moda. Quedó de coserme unos calzones, un corpiño y un delantal para el día siguiente. El vestido para mitad de semana.
Mientras esperábamos a Altagracia, Fabi se dio tiempo de platicarme su infancia en su pueblo. Me dio mucha risa como platicó que, desde chiquito, le gustaba jugar con muñecas y “trastesitos”, en vez de canicas, papalotes y trompos, pero me dio tristeza cuando contó los cintarazos que le daba su papá cuando lo sorprendía en juegos de niñas. Platicó de las burlas que le hacían los demás niños, pero lo hizo con tanta gracia y descaro que no supe si ponerme a llorar o reír.