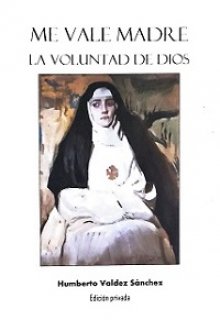Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO VIII.
CAPÍTULO VIII
Pasaron los días sin hablar y sin ver a alguien. Las religiosas que me traían la comida entraban, ponían la charola en el suelo y se marchaban en silencio. Al cabo de un mes me trajeron vestidos; me quité los hábitos. Vino la madre superiora y dijo que la siguiera. Fui con ella hasta la puerta del convento; allí estaba mi madre, con la cabeza cubierta por una mantilla negra. Me dio un rebozo oscuro y con señas me indicó que me lo pusiera. Se echó a caminar y la seguí rumbo a casa. Dimos un largo rodeo, para evitar las calles más concurridas de Saltillo. Al llegar a casa entramos por la puerta del corral, que daba hacia la calle de López Rayón.
Llegamos hasta una pequeña habitación, que antes sirviera de bodega, y ahí permanecimos frente a frente durante algún tiempo, sin decir nada. Yo tenía los ojos bajos y no osaba mirarla. No sé lo que pasaba en mi alma, pero de repente me arrojé a sus pies y me abracé de sus piernas. No podía hablar. Lloraba y me ahogaba. Ella me rechazó duramente. No me incorporé. A pesar suyo tomé una de sus manos y la besé, mojándola con mis lágrimas, y le dije:
—Mamá, soy tu hija…
Ella liberó su mano de entre las mías y me dijo:
—Levántate, desgraciada, levántate.
Traté de abrazarme de nuevo a sus piernas, pero dio un paso atrás y me contempló con una expresión de indignación en su rostro. En ese momento percibí que alguien entró en la habitación, y mi madre se encaminó apresurada hacia la puerta, cerrándola tras de sí. Antes de sentir el primer golpe, vi a mi padre sujetando su cinturón en la mano. No supe cuántos golpes recibí, solo me encogí en el suelo y protegí mi cabeza y mi cara con mis manos hasta que todo terminó y salió.
Me quedé en el piso hasta que llegó la oscuridad. Todo estaba en silencio. Traté de salir al patio, pero la puerta estaba atrancada por fuera. Me recosté en la cama y lloré hasta quedar dormida.
En esa nueva cárcel estuve seis meses, solicitando inútilmente, cada día, el poder hablar con mi madre o mi padre, o pidiendo un lápiz y un papel para escribirles. Una criada me llevaba la comida y ropa limpia, y los domingos y los días de guardar me acompañaba a misa, pero no al templo de San Juan Nepomuceno, a donde siempre había acostumbrado ir con mi familia, sino a la iglesia de San Francisco, o al de La Luz, o al templo de San Esteban, a la capilla del Ojo de Agua o, incluso, al lejano santuario de Guadalupe o a la capilla del Calvario. Nunca íbamos dos veces seguidas al mismo lugar. Siempre tenía que usar el rebozo oscuro cubriéndome la cabeza, y nunca se me permitía hablar con alguien. Al terminar la misa regresábamos de inmediato y volvía a encerrarme. Yo trataba de ser optimista. Procuraba distraerme alimentando a las gallinas del corral, cuidando las macetas y las plantas del jardín, bordando servilletas y manteles. A veces cantaba, a veces lloraba, pero siempre tenía el sentimiento secreto de que era libre y que mi suerte, por dura que fuera, podía cambiar. Pero eso no iba a ocurrir.
Durante el novenario de las fiestas del Santo Cristo de Saltillo, me pude confesar directamente con monseñor Jesús María Echavarría, Obispo de Saltillo, quien acababa de regresar a su diócesis, después de haber estado exiliado cuatro años por la persecución de los revolucionarios carrancistas. Aproveché para pedir que me recibiera en privado, pues tenía una consulta espiritual muy importante que hacerle. El señor obispo me pidió que, al terminar el rosario fuera a buscarlo a la sacristía. Al llegar, vi que el padre Bonifacio, el director espiritual de mi madre, estaba charlando animadamente con él, pero al verme cambió la expresión de su rostro, me dio la espalda y bajó la voz para seguir hablando con monseñor Echavarría durante unos minutos y luego salió de la sacristía. Pasó a mi lado y me saludó presuroso, sin detener su camino.
Don Jesús María me invitó a su oficina privada y ahí le hablé de mi sufrimiento. Le expuse la dureza de la conducta que habían tenido mis padres hacia mí desde hacía muchos años. Entre lágrimas le conté mi experiencia en el convento y mi falta de vocación para ser religiosa. El señor obispo Echevarría era conocido en todo Saltillo por su bondad y su humanidad. Me escuchó tranquilamente, dejó que me desahogara y hasta su blanco pañuelo me ofreció para que secara mis lágrimas. Finalmente me dijo:
—Hija mía, no seas dura para juzgar a tus padres. Debes comprenderlos y compadecerlos. En especial compadécete de tu madre, no la recrimines, ella es un alma buena; ella actúa así sin querer, obligada por las circunstancias.
—¿Sin querer, padre? ¿Cuáles circunstancias pueden obligarla a no amarme? Ella es mi madre y yo soy su hija. ¿Qué diferencia hay entre mis hermanas y yo?
—No dudes que tu madre te ama, así como Dios nos ama a todos. Tampoco es cuestión de diferencia, hija, todos somos iguales a los ojos de Dios. Trata de entender a tus padres. Son buenas personas, pero están en una situación muy difícil. Intenta aceptar tu suerte con paciencia, y ofrecer tu dolor y sacrificio en una ofrenda de alegría que te dé mérito delante de Dios. Yo hablaré con tus padres y usaré toda mi influencia para con ellos, pero recuerda, hija, que la mayor obligación de los hijos es obedecer la voluntad paterna, así lo manda el cuarto mandamiento.
El miércoles siguiente, después de comer sola en la cocina, la criada que cuidaba de mí me dijo:
—Niña, su madre ordena que se vista para salir en la tarde.