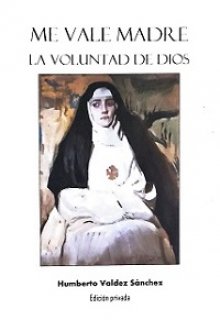Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO XI.
CAPÍTULO XI.
Mi trabajo en la fonda consistió básicamente en servir mesas, pero, cuando no había mucha clientela, también tenía que ayudar en la cocina. A las ocho de la noche ya no se recibían clientes y empezábamos a limpiar el local. Entraba a trabajar a las doce del día y regresaba a la casa después de las nueve de la noche. Por lo general comía y cenaba en la fonda; solamente el almuerzo lo hacía en casa.
Altagracia entraba a trabajar a las siete de la mañana y regresaba a casa como a las cuatro de la tarde. Al irse dejaba a Romi con la portera, para que la cuidara y le diera de desayunar y comer. Yo le pedí que ya no la levantara tan temprano, que yo la cuidaría, le daría de almorzar conmigo y, al irme a trabajar, la dejaría con la portera. Me gustaba mucho cuidar a la niña, era muy cariñosa. Siempre tuve la curiosidad por saber quién era el papá, pero nunca quise ser indiscreta.
Algunas veces, cuando llegaba en las noches, Fabi me invitaba a tomar un café y a platicar un rato. Era muy divertido cuando me contaba los chismes de la ciudad, de sus clientas ricas y de sus casas, pero lo más divertido eran sus aventuras amorosas. Llegué a pensar que todos los hombres que conoció eran producto de su imaginación, pero por muchos detalles me di cuenta que no mentía. En realidad, los había conocido. Bien decía Fabi: ¡De cada diez hombres, uno jala fácil, a otro hay que insistirle, a otro hay que pagarle; ¡los otros siete no me interesan, están muy feos!
Un viernes en la tarde, me sentí enferma y regresé a casa un par de horas antes. Iba cruzando el patio, cuando Fabi me detuvo y me invitó a su casa. Yo traía un fuerte dolor de cabeza y me disculpé por no acompañarlo. Fabi no quiso aceptar mi negativa. Me tomó del brazo y, casi a rastras, me llevó a su casa:
—¡Ándale, manita! Sólo un rato. Te voy a preparar un té y te voy a poner un chiquiador de laurel en la sien mientras platicamos un rato.
En su casa me sirvió un té, mientras hablaba de mil cosas. No le puse atención, pues lo único que quería era ir a mi casa. Al terminar el té me puse de pie y le dije:
—Haz de disculpar, Fabi, pero ya no aguanto. Me quiero acostar. Gracias por el té.
Me puse de pie y me encaminé a la salida, pero Fabi me detuvo y me dijo:
—Descansa aquí. No puedes ir a tu casa. Altagracia está ocupada.
—¿Ocupada? —le pregunté. ¿Qué está haciendo?
—Un señor viene a veces a visitarla.
—¿Visitarla? ¿Para qué? —le pregunté.
—¡Ay, mija! ¿Eres o te haces? —me dijo, riendo—. ¿No sabes para qué un hombre visita a una mujer? —me preguntó.
Nunca había pensado en eso. No sabía si Altagracia era viuda, casada, soltera o separada, pero sabía que era una madre de familia. Le pregunté a Fabi:
—¿Es su marido?
—No —me respondió— Altagracia no tiene hombre.
—¿Es el papá de Romi?
—No. No lo creo —dijo Fabi.
El dolor de cabeza se me quitó de inmediato, no sé si por el té, el chiquiador de laurel o por la conversación. Me intrigaba saber quién era el hombre, y a la vez me incomodaba que Altagracia recibiera en su casa a un hombre que no fuera su marido. Eso no era apropiado para una mujer decente. Me dejé llevar por estos prejuicios y le dije a Fabi:
—Es que no es correcto lo que hace. Eso no es decente. ¿Qué dirá la gente?
Fabi me miró con asombro y luego se soltó riendo, y me dijo:
—¡No seas mojigata y santurrona! La única indecencia en esta vida es hacer mal al prójimo, y Altagracia a nadie hace daño. ¿Qué dirá la gente? ¡Que te valga madre lo que diga la gente! Ya estás como doña Amparito.
No sabía quién era doña Amparito y le pregunté a Fabi.
—Doña Amparito vivía en una hacienda, pero, como muchas personas en la Revolución, perdió todo: riqueza, familia, hijos… y terminó viviendo en el departamento en que ahora viven ustedes, pero nunca dejó de considerar que ella tenía el derecho de decidir lo que era decente e indecente en la vida de los demás. Cuando Altagracia llegó traía a Romi recién nacida, y le permitieron ocupar los cuartos del corral a cambio de barrer los patios, la banqueta y tener limpios los sanitarios. Altagracia cumplía sus tareas a la perfección —continuó platicando Fabi— pero doña Amparito siempre le encontraba fallas a su trabajo. Lo que más le molestaba era que Altagracia fuera madre soltera.
—¿Nunca estuvo casada Altagracia? —le pregunté a Fabi.
—No. Altagracia pudo mentir y decir que era viuda o abandonada, pero nunca lo hizo, ni para evitar las habladurías. Cuando la niña cumplió un año —continuó Fabi—, Altagracia empezó a trabajar en la fonda de doña Malena, se pudo cambiar a una vivienda del segundo patio y dejó de hacer la limpieza. Tampoco eso le pareció a doña Amparito. Ahora le molestaba que una india estuviera de inquilina en la casa. A Altagracia, tú ya la conoces, —me dijo Fabi— no le importa lo que la gente diga o piense de ella, pasaba al lado de doña Amparito y la saludaba con educación, aunque ella no le respondiera el saludo.
Cuando oí eso, me pregunté si yo sería capaz de reaccionar igual que Altagracia, y supe que no sería capaz de hacerlo. Aunque conozco la frase que dice “El honor es de quien lo da, no de quien lo recibe”, aplico el dicho de “No hagas gente a quién no lo es”.