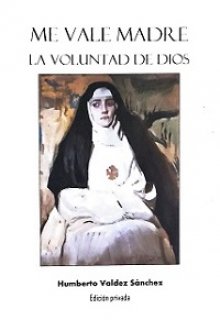Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVI
El primer conflicto que tuve en el convento fue por culpa de una ventana. ¡Sí! De una chingada ventana.
En el convento de las Adoratrices del Tepeyac, a diferencia del de las inmaculadas, las religiosas no teníamos celdas individuales, a excepción de la madre superiora, la vicaria general y la madre ecónoma. Todas las demás religiosas teníamos celdas compartidas para tres o más hermanas. Jamás se permitían dos religiosas en una sola celda. La madre vicaria decidía cuáles religiosas debían compartir cada celda. Yo compartía celda con otras tres religiosas.
La celda tenía una ventana alta que no permitía ver el exterior a menos que te pusieras de puntitas o te subieras a una silla. Era una ventana de bandera, que estaba descompuesta y no podía estar totalmente cerrada o totalmente abierta; estaba siempre entreabierta. Eso no era problema para mis compañeras de celda, que eran bajitas y pasaban fácilmente por debajo de la hoja de la ventana. El problema era conmigo que, por ser más alta, frecuentemente me pegaba con ella en la cabeza; especialmente en las madrugadas oscuras que nos levantábamos para oír misa.
Cansada de golpearme con la ventana, acudí con la madre vicaria, la madre Carmen, a solicitar que arreglaran la ventana. Ella era una de esas religiosas que rara vez sonreían y cuando lo hacían era sólo a medias. Físicamente era poco agraciada. Una sonrisa franca y abierta la hubiera embellecido mucho; la hubiera hecho agradable, pero no, desperdiciaba su vida con una actitud de amargura y frustración. Eligiendo cuidadosamente las palabras le expuse el problema, mientras ella me miraba impasible. Yo percibía que la madre Carmen, al oírme, tenía su lengua tocando la parte posterior de sus dientes superiores, lista para pronunciar su palabra favorita: ¡No!, y en efecto, me respondió:
—No, hermana Cayetana. A usted la malcriaron, acostumbrándola a todas las comodidades, pero ahora está en un convento y debe aceptar la vida de sencillez y sacrificios que aquí llevamos. Acostúmbrese a eso. De hoy en adelante las cosas van a ser así.
Sabía, por experiencias anteriores, que a la madre Carmen, al igual que a todas las religiosas de mayor jerarquía, no le gustaba que la contradijeran, porque eso lo tomaban como algo contrario al voto de obediencia que las religiosas hacíamos al profesar. En ese sentido la obediencia debía ser ciega y absoluta. Ellas se consideraban infalibles y que, si alguna vez se equivocaban, era de buena fe y sólo a Dios le tendrían que rendir cuentas.
Como supe que esa ventana siempre iba a estar así, traté de mantenerla atorada con un pedazo de madera y tener más cuidado con ella, hasta que una mañana me levanté de prisa, media dormida y me di un santo golpe en la cabeza que me sacó sangre. Recuerdo que sólo murmuré:
—¡Chingada ventana, ya me tiene hasta la madre!
Esa mañana, durante las peticiones en la oración antes del desayuno, tuve la imprudencia de hacer una petición:
—Ruego a San José, patrono de los carpinteros, que conmueva a la persona encargada de arreglar la ventana de nuestra celda.
—Amén —respondieron todas. Algunas de ellas conteniendo la risa.
Ese día, en la tarde, la madre Carmen me mandó llamar a su oficina.
—Pase, hermana Cayetana. Por favor cierre la puerta —me dijo—. Imagino que ya sabe por qué quiero hablar con usted.
—No, madre Carmen —le respondí con toda sinceridad.
—Me entristece, hermana Cayetana, el poco respeto que tiene usted a sus hermanas de religión y a esta comunidad que tan generosamente le ha abierto los brazos.
—No sé a qué se refiere, madre.
—A las palabras groseras y vulgares que usó usted en la mañana en su celda, que ofendieron gravemente a sus hermanas. A la forma irrespetuosa de tomar usted las cosas de la religión, tal y como lo hizo en las peticiones durante la oración del desayuno ¿Lo recuerda usted, hermana Cayetana?
Al decir esto, el rostro de la madre Carmen se fue entristeciendo y un par de lágrimas cayeron por sus mejillas. No sé por qué, pero esa tristeza y esas lágrimas me parecieron muy fingidas, sin embargo, yo traté de mostrar pesadumbre y tristeza al responder:
—No fue mi intención ofender a ninguna de las hermanas con mi expresión. Fue algo que dije para mí misma, como resultado del golpe que me di. Estoy segura de que usted y muchas hermanas hubieran reaccionado así por el dolor sufrido…
—No esté tan segura de eso, hermana Cayetana.
—Respecto a la petición a San José, reconozco que fue una imprudencia de mi parte, pero lo hice solamente por la impotencia. Usted sabe bien que varias veces me he golpeado con esa ventana y que es una molestia, para todas las que dormimos en esa celda, no poderla mantener abierta o cerrada. También sabe usted que vine a esta oficina a rogarle la mandara reparar…
—Usted sabe, hermana —me interrumpió— que esas decisiones no están en mis manos, que dependen de la madre superiora y de la madre ecónoma, y, por cierto, la madre Clemencia está muy sentida y muy molesta con su conducta.
—Le repito, madre, que no fue mi intención ofender a ninguna de mis compañeras religiosas con mi comentario sobre la ventana.
—No, no fue su intención, sin embargo, las hermanas están muy ofendidas y molestas con usted. Creo que merecen una disculpa de su parte.