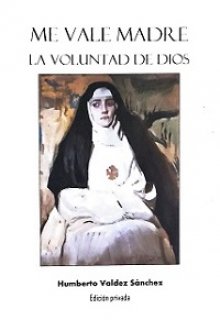Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XVIII
El siguiente conflicto que tuve fue por el baño. Yo siempre he sido una mujer muy cuidadosa con mi aseo personal. En mi casa me acostumbraron a bañarme cada sábado, anduviera sucia o no. En el convento debíamos tener un camisón de baño, con el cual nos debíamos bañar. Nos teníamos que bañar vestidas para que nuestras manos no tocaran nuestro cuerpo, en especial las partes íntimas. Yo consideraba que bañarme vestida no me permitía lavar bien mi cuerpo y me bañaba desnuda. Al terminar mojaba el camisón y lo ponía a secar después. La rutina me hizo descuidada y a veces salía del cuarto de baño vestida con el camisón seco. A veces ni siquiera lo llevaba al cuarto de baño.
Un sábado en la tarde, estaba desnuda en el baño, sentada en un banquito, enjabonándome y enjuagándome con jícaras de agua tibia que sacaba de una tina. Estaba concentrada en mi limpieza, cuando la puerta del baño —que no tenía pasador— se abrió de repente y entraron varias monjas, encabezadas por la madre Loreto, la ecónoma del convento:
—Hermana Cayetana, ¿por qué grita? —preguntó la madre Loreto.
—¿Qué le sucede, hermana? —preguntó la hermana Angelita.
—¿Qué está haciendo? ¿Por qué se está tocando ahí? —preguntó la hermana Adalina.
Traté de cubrir mi cuerpo, pero la madre Loreto puso el camisón fuera de mi alcance. Realmente fue humillante estar oyendo acusaciones mientras trataba de cubrir mis desnudeces. No sabía exactamente lo que pretendían la madre Loreto y las otras religiosas, pero lo supe cuando vi que la madre Carmen entró al cuarto de baño, atraída por el escándalo.
Las madres Carmen y Loreto se odiaban a muerte. Eso era algo muy evidente en el convento, pero a pesar de eso no desperdiciaron la ocasión para hacer equipo en contra mía.
—¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanto escándalo? —preguntó la madre Carmen al entrar.
La madre Loreto, mirándome fijamente a los ojos, le respondió:
—Oímos gemir a la hermana Cayetana y pensamos que se había caído y necesitaba nuestra ayuda, pero parece que estaba haciendo… otras cosas.
—¿Por qué está desnuda, hermana Cayetana? —preguntó la madre Carmen—. ¿Dónde está su camisón de baño?
—No lo usa para bañarse —intervino la madre Loreto—. Allí lo tiene en ese rincón.
La madre Carmen miró inexpresiva a la madre Loreto antes de dirigirse a mí:
—Hermana Cayetana. Por favor vístase y vaya a mí oficina. Necesitamos hablar.
La madre Carmen salió del baño sin mirar a ninguna de las religiosas que estaban ahí, ni a las que se habían congregado en la puerta de entrada. La madre Loreto sonrió con burla mientras me arrojaba el camisón y me dijo antes de salir:
—Ya lo oyó, hermana Cayetana. Deje de hacer las cochinadas que estaba haciendo y vaya a su oficina. En buen lío se ha metido.
Me sequé, me vestí y fui hasta la oficina de la madre Carmen. Cuando entré la encontré sentada frente a su escritorio. Señal de que se iba a tomar las cosas con mucha seriedad y rigor.
No esperé a que me invitara a tomar asiento y me senté frente a ella. No la miré al rostro. Mi mirada paseaba por la colección de imágenes religiosas que había en una vitrina detrás de ella.
—Y bien, hermana Cayetana —inició la madre Carmen—, ¿hay algo que quiera decir a su favor?
Mi mirada pasó de la vitrina hacia ella y le respondí:
—No tengo nada que defender. Yo estaba en un lugar privado, haciendo cosas privadas y las hermanas entraron sin permiso.
—Recuerde, hermana Cayetana, que no está en su casa, está en un convento, está en una comunidad y aquí no hay lugares privados…
—Si no hay lugares privados aquí —la interrumpí—, ¿por qué tiene puerta el baño? Si no hay lugares privados, quítele la puerta a su oficina y a su habitación.
Miré que la expresión indiferente de la madre se cambió por una ligera expresión de fastidio.
—Usted sabe, hermana —continuó la madre Carmen— a lo que me refiero. Somos una comunidad de hermanas que no tenemos nada que ocultar y que nada hacemos a escondidas. Esas puertas, que usted quiere que quitemos, nos dan la necesaria discreción para tratar ciertos asuntos delicados, como el que ahora estamos tratando.
—Y… ¿cuál es exactamente ese asunto delicado que estamos tratando? —me atreví a preguntar, sabiendo de antemano cuál sería la respuesta.
—Cuando usted profesó en este convento, hizo tres votos: pobreza, obediencia y castidad…
—De cuyo cumplimiento no creo que tengan queja…
—No esté tan segura de eso, hermana Cayetana. Creo que no ha hecho un buen examen de conciencia. Respecto a la pobreza…
—No hay nada que me puedan reprochar —la interrumpí de nuevo—. Nada poseo, excepto el misal y el rosario, que me mandó mi madrina; dos pares de zapatos, ropa interior y unos jabones de olor que me mandó mi hermana. Saliendo de aquí busco a quien regalárselos para que nada tengan que reprocharme. ¿Quiere usted uno?
La madre Carmen ignoró mi oferta y continuó:
—No me refiero a esa pobreza. Me refiero a su pobreza de espíritu, a su incapacidad de entregarse plena y desinteresadamente a la comunidad, a la congregación.