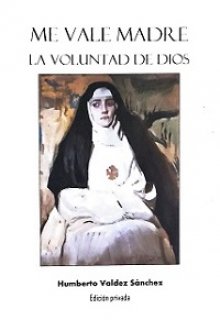Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO XXIII
CAPÍTULO XXIII
Creí que todavía estaba molesta por lo del sacerdote porque continuamente sentía asco, hasta que me di cuenta que estaba embarazada. Quise darle de inmediato la buena noticia a Sacramento, pero doña Rita me dijo que debía esperar a tener al menos tres meses, para que no se me “cebara” el embarazo.
Cuando calculé que tenía los tres meses se lo dije. Se puso feliz. Yo sabía que quería y trataba a Toño y a Romi como si fueran sus hijos, pero sabía que ansiaba tener hijos propios. Todos los hombres lo anhelan. Le pregunté si prefería niño o niña. Me respondió que lo que le importaba era que yo fuera la madre.
Una mañana me estaba bañando; empecé a sentir un dolor en el bajo vientre, como si fuera un cólico, pero muy fuerte. Sentía que algo empujaba dentro de mí. Me senté en el retrete y todo salió. Traté de levantarme, pero se me doblaron las piernas y me tuve que hincar frente al sanitario; vi que había sangre, mucha sangre, y algo sólido que flotaba ahí. Supe que era mi bebé.
Le grité a doña Rita, pero había salido a la tienda. Cuando regresó, me encontró sentada en un charco de sangre. La hemorragia no se detenía.
Doña Rita pidió a alguien que fuera a buscar al médico; mientras llegaba trató de llevarme a la cama, pero no podía ponerme de pie, me resbalaba en la sangre. Yo le pedía que me ayudara a limpiar todo, para que Sacramento no se diera cuenta que había perdido a su bebé.
—No deje que Sacramento vea esto —le decía.
—No se ponga así, señora. A muchas mujeres les pasa. Va a ver que la próxima vez todo saldrá bien —me dijo—. Confíe en mí. Yo tuve siete hijos y tres que perdí igual que usted. Es normal, doña Regina.
Yo no podía aceptar eso, no podía entenderlo.
—Pero es que Sacramento estaba tan ilusionado, doña Rita —le dije llorando—. ¿Qué va a hacer si se entera?
—Aceptarlo. Es lo que va a hacer, porque sabe que ya vendrán otros —me dijo—. Además, el coronel quiere hijos, pero la quiere más a usted. Se le ve en su cara.
Bajé la vista y vi que la hemorragia continuaba. Cada vez que intentaba moverme perdía más sangre. A lo lejos oía la voz de doña Rita que me decía:
—¡Respire profundo, señora! Respire profundo. No se duerma, ya viene el doctor.
Estaba soñando que andaba en la Plaza de Armas de Saltillo con mis hermanas cuando un fuerte olor me despertó de golpe y vi al doctor que sostenía un frasquito debajo de mi nariz.
Entre los dos me ayudaron a levantarme para ir a la cama. Aun así me negué a acostarme, hasta que doña Rita la cubrió con toallas; no quería manchar la cama de Sacramento. Me acosté y cerré los ojos para no mirar lo que hacía el doctor. Pasó una hora o más, hasta que oí que el doctor dijo:
—Ya pasó todo. Ya está bien, señora.
Dirigiéndose a doña Rita, agregó:
—Que se quede en cama un par de días. Seguramente seguirá sangrando. Me llaman si la hemorragia es muy fuerte.
Cuando el doctor se fue, doña Rita se puso a limpiar el baño. De rato me mostró una pequeña cajita de madera de mezquite, de ésas donde se guardan los rebozos de Santa María. Muy triste me preguntó:
—¿Qué quiere que le haga, señora?
Yo tomé la cajita y la besé. Empecé a llorar de nuevo. Finalmente le dije:
—Entiérrela al pie de la madreselva. Es un lugar bonito.
Le pedí que fuera a preparar la comida para Sacramento y me quedé sola. Me puse a rezar un rosario, pero no recuerdo en cual misterio me quedé dormida. Me desperté al oír el ruido de la camioneta de Sacramento detenerse frente a la casa. Oí cuando la puerta del zaguán se abrió y sus pasos dirigirse a la cocina. Cerré los ojos y pensé como le diría que ya no tenía a su bebé.
Escuché cómo, desde la cocina, unos pasos precipitados cruzaron el patio, salita y entraron a la recámara. Sacramento se detuvo ante mi cama. No abrí los ojos. No lo quería ver. No sabía cómo explicarle. Se hincó en el piso, tomó mi mano y la besó. No abrí los ojos. Sacramento puso su frente en mi brazo y se puso a llorar desconsoladamente. Me partió el corazón y no me pude contener; me puse a llorar yo también. Mi mano le acarició el cabello mientras le decía:
—Perdóname, Sacramento. No llores. Ya tendremos otro.
Sacramento siguió llorando, pero no levantó la cabeza. Creo que no quería que lo viera llorar. Me dijo:
—Yo no quiero bebés. Yo te quiero a ti. No quiero perderte nunca. No quiero que me dejes solo.
—Nunca te voy a dejar, Sacramento. Nunca —le dije, mientras le acariciaba la cabeza para consolarlo.
¿Cómo podía dejar a ese hombre que me quería tanto y que por mí se ponía a llorar como un niño? Nunca lo iba a dejar.
No fue mi único aborto. Hubo varios más. Nunca tuve tiempo de decirle de nuevo a Sacramento que estaba embarazada. Simplemente a las seis u ocho semanas se reestablecía mi período, pero yo sabía que ahí iba un bebé. Solo un par de veces hubo algo que sepultar debajo de la madreselva. Sacramento nunca se enteró. Yo sentía que los bebés no querían nacer, que preferían morir a quedarse dentro de mí.
Pensé en que era un castigo de Dios porque rompí mis votos religiosos y por no estar casada por la iglesia con Sacramento. Decidí hablar con un sacerdote. Pensé en el padre Francisco.