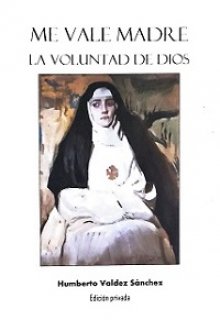Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO XXVII
CAPÍTULO XXVII
Cuando nació Mariana, Romelia ya tenía doce años y estudiaba en un colegio, allá por el barrio de Tequisquiapan. De niña era bonita y cariñosa; al llegar a la juventud se convirtió en una mujer muy hermosa y extrovertida. No tenía los rasgos indígenas de Altagracia, pero tenía mucho de su belleza exótica y salvaje. También heredó su porte y su estilo al caminar.
Un día, cuando tenía diecisiete años, yo estaba leyendo en un sofá y Romi se sentó a mi lado; empezamos a charlar. Platicamos de diversas cosas, en especial de sus amigas. Me contó que, sin querer, había oído un comentario referente a ella, en el sentido de que nosotros no éramos sus padres. Le pregunté si se había molestado por eso; me sorprendió oír lo mismo que hubiera respondido Altagracia:
—No vale la pena enojarse por una mentira, mucho menos por una verdad —dijo—. Además, las cosas no son siempre como parecen.
—¿Y qué piensas de eso? —Me atreví a preguntarle.
—Que mis papás son ustedes, pero me gustaría saber por qué, en las mañanas, siempre me despierto soñando que una mujer me canta una canción en un idioma que no conozco, pero en mi mente entiendo que me dice: “Bonita. Blanca flor, yo te quiero. Sí, Chiquita, ven acá, Chiquita bonita. Qué dices, que quieres. Que yo te lo puedo dar”.
Sacramento y yo habíamos acordado que cuando llegara el momento necesario de contar a Romelia la verdad sobre su origen lo haríamos, pues no había nada vergonzoso que ocultar. Ese momento había llegado y las circunstancias señalaron que a mí me correspondía hacerlo.
—¿Quién era esa mujer? —me preguntó Romi.
—Alguien que te quería mucho —le respondí, tomándola de la mano.
—¿Y por qué me quería mucho? —me preguntó con tono casual.
—Porque ella era tu madre —le contesté, mirándola con ternura.
—¿Murió? —me preguntó con tono sereno.
Pensé en decirle que sí, pero no quería mentirle. Algo en mi interior me decía que Romi siempre supo que nosotros no éramos sus verdaderos padres, y aun así nos quiso y respetó, como si en realidad lo fuéramos, por lo tanto, nada cambiaría si le confirmaba la verdad.
—No. No murió. Regresó a su tierra. Se llama Altagracia…
Empecé a hablar. Le conté del exterminio y destierro de los indios yaquis para despojarlos de sus tierras; de cómo los padres de Altagracia prefirieron separarse de ella con tal de garantizar su supervivencia, y la promesa que hicieron de reunirse de nuevo. Le dije de la suerte que tuvo Altagracia de vivir con las señoritas Escandón, a quienes ella cuidó y respetó.
Supo Romelia cómo la Revolución había complicado los planes de Altagracia y cómo se las ingenió para sobrevivir. Ahí conoció a su padre, el capitán Andrés Quintero Nava y, sin querer, resultó embarazada; cuando mataron al capitán, ella pudo haber decidido interrumpir el embarazo, o abandonar al bebé, pero por gratitud con el capitán, ella decidió tener a su bebé y cuidarlo, hasta encontrar la pareja adecuada a quienes encomendárselos. Eso tardó cinco años.
Le platiqué del dilema en que estuvo Altagracia: si llevaba a Romi con ella, su pueblo no la iba aceptar; si se quedaba con Romi, ella la podría rechazar.
Al concluir el relato, Romelia se quedó callada un rato, con la mirada perdida, hasta que dijo:
—Hizo lo correcto.
—¿Por qué piensas eso? —le pregunté.
—Porque la obligaron a enfrentar un destino que no le correspondía y, sin embargo, lo hizo con entereza y dignidad. Pudo haber evadido responsabilidades, pero no lo hizo. Pensando en mi felicidad tomó una decisión dolorosa para ella, pero fue la correcta. Si hubiera tomado otra decisión hubiera corrido el riesgo de que yo no fuera feliz y, al no serlo yo, tampoco lo hubiera sido ella. Ambas hubiéramos desperdiciado nuestras vidas juntas —dijo—. Me encontró los mejores padres que hay y he sido muy feliz con ustedes. Algo en mi corazón me dice que ella es feliz en donde está —agregó.
No me sorprendió la madurez con la que Romi tomó la situación. Siempre había visto en ella el mismo pragmatismo que caracterizó a Altagracia, pero sentí muy bonito cuando dijo que éramos buenos padres y que la habíamos hecho feliz. La abracé con ternura.
Romi se recargó en mí y continuó hablando.
—Cuando alguien me diga que ustedes no son mis padres yo les voy a decir que sí lo son. Que me quieren mucho y que, además, tengo otros dos padres que, aunque no están conmigo, también me quieren mucho —me dijo—. Soy muy afortunada por eso, porque la mayoría de las personas solo tienen dos padres, y a veces uno o ninguno o, lo que es peor, tienen a los dos, pero ninguno los quiere, como los míos me quieren a mí —añadió.
Cuando Romi dijo eso, no pude evitar pensar en mis padres, pero los borré de inmediato de mis recuerdos. Besé a Romi en la frente y le dije:
—Te quiero, hija.
—Yo también te quiero mucho, mamá. Y a papá también —me respondió.
Esa noche, al retirarnos a nuestras habitaciones, después de cenar, Sacramento me dijo:
—Romelia ha de querer algún permiso especial. Estuvo muy cariñosa esta noche.
—No —le respondí—. Simplemente ya le conté la verdad.