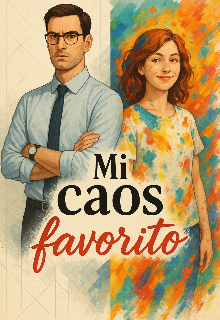Mi caos favorito
Capítulo 3
Días después del incidente de la pintura y la intervención pacificadora de Elena, la casa de Martín recuperó su impecable pulcritud. Pero Martín no estaba tranquilo. La experiencia con Ferrari y el pañuelo azul en su pantalón le habían dejado claro que, aunque su madre confiara en Luz, el orden de su vida estaba en peligro. Tenía que supervisarla. Personalmente.
Con esa idea en mente, Martín reorganizó su apretada agenda. Canceló una reunión importante con sus contables y pospuso su sesión semanal de yoga para asegurarse de que su tiempo coincidiera con el de Luz. Necesitaba mantener a esa fuerza de la naturaleza bajo control.
Luz llegó con su mochila de materiales, que parecía albergar un universo de colores prohibidos. Martín la recibió con una tablet en mano, en la que se veía un cronograma detallado y un diagrama de flujo de cómo debía transcurrir la jornada de trabajo.
—Bien, Luz. He programado mis reuniones para poder supervisar su progreso —dijo Martín, con un tono que intentaba ser firme, pero que ocultaba un ligero nerviosismo. Sus ojos no se despegaban de ella mientras Luz empezaba a desempacar sus tubos de pintura, que, en el minimalista suelo de madera, parecían pequeños ovnis de color.— Necesito asegurarme de que el trabajo se ajuste a las especificaciones del contrato.
Luz, con una sonrisa pícara y ajena a la tensión de Martín, dejó caer una caja de pinceles con un sonido metálico que hizo que Enzo y Ferrari levantaran las orejas.
—Oh, Martín, qué amable. Pero el arte no se puede cronometrar. La inspiración llega cuando llega.
Ignorando el cronograma y el diagrama de flujo, Luz colocó un lienzo en su caballete portátil. En lugar de los grises y blancos que el contrato exigía, sacó un tubo de pintura naranja vibrante.
—¿Naranja? —La voz de Martín subió una octava. Sus ojos se fijaron en el tubo con la misma alarma con la que vería una serpiente.— Luz, el contrato especifica grises neutros y blancos. Y un cinco por ciento de azul cielo, ¡no naranja!
Luz, con un gesto despreocupado, como si Martín acabara de decir la cosa más obvia del mundo, ya estaba aplicando el naranja con trazos amplios y gestuales, creando una forma que no tenía nada de geométrica.
—Ah, sí, el gris. Pero es que hoy siento... naranja. Es el color de la energía, la creatividad. Y su casa necesita mucha energía, Martín. Mucha.
—Luz, por favor. Estamos hablando de mi casa. No de una galería de arte moderno experimental —dijo Martín, su voz cada vez más tensa.— Necesito algo que armonice con el ambiente, no que parezca una explosión solar.
Luz ni siquiera lo miró. Su concentración era la de un cirujano.
—Pero es que la armonía, Martín, a veces está en el contraste. Imagínese este naranja vibrante al lado de sus paredes grises. ¡Será una declaración! Un grito de vida en su... santuario de la sobriedad.
Martín intentó supervisar de cerca. Se acercaba al caballete, intentaba mirar por encima del hombro de Luz, pero ella siempre se movía, o sus codos llenos de pintura se acercaban peligrosamente a su traje. Él intentaba darle instrucciones:
—Un poco menos de rojo aquí, más control en el trazo.
Pero ella las "interpretaba" a su manera, siempre con una lógica artística que lo exasperaba y un brillo divertido en los ojos. La paciencia de Martín, famosa en los círculos financieros por ser infinita, empezaba a resquebrajarse.
Frustrado, Martín decidió que necesitaba un momento de respiro. Una llamada urgente a su asistente era la excusa perfecta para retirarse a su oficina, la única habitación que, creía, era inmune a la invasión del caos.
—Volveré en diez minutos. No haga nada drástico —advirtió, aunque sus palabras se perdieron mientras Luz silbaba una canción y mezclaba un verde lima que, sin duda, no figuraba en ninguna de las tablas de colores del contrato.
Cuando Martín regresó, sus diez minutos se habían convertido en quince, y el lienzo de Luz ya tenía una base de colores brillantes y formas orgánicas, completamente ajenas a cualquier "gris neutro". El naranja y el verde lima dominaban la escena. Pero el verdadero shock llegó cuando Martín se dio cuenta de que Luz, en su entusiasmo, había estado usando uno de sus carísimos y exclusivos pañuelos de seda italianos (un Givenchy que había dejado descuidadamente sobre una mesa auxiliar) para limpiar sus pinceles. El pañuelo, ahora, era una obra de arte abstracto en sí mismo, empapado en naranja, azul y un poco de verde, con los delicados hilos de seda arrugados y manchados.
Martín tomó el pañuelo con dos dedos, como si fuera una criatura alienígena, su voz apenas un susurro de horror.
—Mi... mi pañuelo de seda. ¿Qué... qué le ha hecho?
Luz levantó la vista, con una sonrisa inocente. No tenía idea del valor del objeto.
—Oh, ese. Estaba tan suave, pensé que sería perfecto para los detalles. ¿Te gusta cómo quedó? Tiene un toque muy... moderno.
Martín cerró los ojos, respirando hondo, al borde de un ataque de nervios.
—Luz. Esto no es un 'toque moderno'. Esto es... ¡un crimen contra la moda y la pulcritud!
Él no explotó de inmediato, no volvió a llamar a su madre. Esta vez, Martín decidió que lo arreglaría él mismo. Tomó el pañuelo con determinación, se dirigió al lavadero y sacó el detergente más delicado que tenía, un producto importado para prendas de seda. Con una mezcla de ansiedad y desesperación, comenzó a frotar el pañuelo bajo el grifo, siguiendo cada paso con una precisión maníaca: frotar con suavidad, enjuagar con agua fría, no retorcer. Mientras tanto, Luz, ajena a su lucha épica contra la mancha, silbaba una melodía y seguía pintando con alegría, agregando más colores "prohibidos" al lienzo.
El resultado del esfuerzo de Martín fue... desastroso. Las manchas de pintura se corrieron, creando un patrón borroso y descolorido en la seda, empeorando el "diseño" original del pañuelo. La seda, empapada y maltratada por un lavado tan poco profesional, ahora parecía una acuarela desastrosa. Había perdido su forma, su brillo y su elegancia. Lo que antes era un accesorio impoluto, ahora era una especie de trapo de limpieza artística que no servía ni como pañuelo ni como trapo.