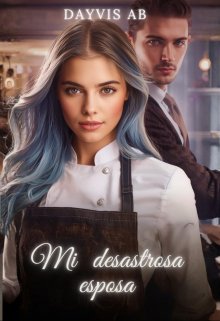Mi desastrosa esposa
1. Sin salida
1. Sin salida
Jan Robert
Despierto con un zumbido leve en la cabeza y el olor a perfume dulce impregnado en las sábanas. Tardo un par de segundos en ubicarme, pero el techo blanco del hotel y la luz filtrándose por las cortinas me lo confirman: otra noche más, otro cuarto que no es mío.
A mi lado, una melena rubia descansa sobre la almohada. Es exuberante, de esas que uno sabe que llaman la atención antes incluso de abrir la boca. No necesito ver su rostro; ya conozco el guion. Sonrisa coqueta, mirada satisfecha, un número que no voy a usar. No es la primera vez y, francamente, tampoco será la última.
Me incorporo con un suspiro. No hago ruido. No quiero conversación, ni despedidas, ni nada que se parezca remotamente a un «¿nos vemos luego?». Camino al baño sin mirar atrás, cierro la puerta y dejo que el agua de la ducha me devuelva a mí mismo.
El agua caliente cae sobre mis hombros, despejándome. Me arregló rápido, como siempre: afeitado perfecto, cabello húmedo peinado hacia atrás, camisa clara y pantalón oscuro. Mi reflejo me devuelve la imagen del hombre que todos esperan que sea: impecable, seguro, con esa actitud de quien tiene el mundo comprado. Aunque, si lo piensan bien, en parte lo tengo.
Al salir, la rubia sigue dormida, una pierna larga fuera de la sábana. La observo apenas un instante, lo suficiente para recordar la facilidad con la que anoche me llamó «peligroso» y rió como si yo hubiera dicho algo inteligente.
Saco mi billetera y dejo una nota en la mesita de noche. Tres palabras que definen este tipo de encuentros, nada más, nada menos.
Fue una buena noche.
Tomo mi chaqueta, abro la puerta y salgo al pasillo del hotel. El silencio es casi reconfortante. Camino hasta el ascensor cuando mi teléfono vibra con insistencia. Lo miro, es las diez de la mañana, perfecto.
—¿Qué pasa que me llamas a esta hora? —gruño, dejando claro mi fastidio antes siquiera de escuchar la respuesta.
—Tu abuelo te está localizando —responde Óscar, con esa mezcla de paciencia y resignación que usa solo conmigo—. Dice que tu teléfono lo llevas apagado.
—Lo acabo de encender. No quería que me molestaran, y tú siempre sabes dónde estoy.
—Pues quiere que vayas a la empresa. Te espera a las once en su despacho.
Ruedo los ojos mientras presiono el botón del ascensor.
—Seguro va a empezar con lo de siempre. Estoy harto de tanta presión.
—Sabes cómo es —resopla Óscar—. La última vez quería bloquear todas tus cuentas.
—Y lo hubiera hecho —murmuro, entrando al ascensor—. El viejo no se anda con juegos.
Salgo del hotel, cruzo el estacionamiento y subo a mi convertible rojo; el único color que hace justicia a mi reputación de playboy. El motor ruge, presuntuoso, igual que yo. Con fastidio, pongo el auto en marcha y me dirijo hacia las empresas de la familiar Claude. Mientras acelero por la avenida, no puedo evitar pensarlo: «Algo me dice que hoy será un día de mierda».
Al llegar, entro al edificio de la empresa familiar con el mismo paso seguro de siempre, ese que heredé más por costumbre que por confianza real. El mármol pulido del lobby refleja mis zapatos y, como ocurre cada vez que cruzo estas puertas, siento varias miradas clavarse en mí.
No es novedad, las mujeres suelen detener lo que hacen cuando paso. Es como si alguien hubiera puesto pausa a la oficina durante un segundo. Escucho murmullos, risitas, incluso la típica frase de «ahí va el heredero».
No les presto atención, no me interesa. He aprendido a moverme entre esas miradas como quien atraviesa un escaparate: sin detener la marcha segura, sin mirar atrás.
Aun así, mis ojos se detienen un segundo en una de las recepcionistas. No la había visto antes, es nueva, hermosa. Tiene una elegancia tranquila que contrasta con el alboroto a su alrededor. Levanta la vista y nuestras miradas se cruzan. No sonríe, no se sonroja, no pestañea como si fuera a desmayarse, simplemente me mira… y vuelve a lo suyo. ¡Interesante!
—Te lo dije —susurra la otra recepcionista, inclinándose hacia ella—. Has captado la atención del heredero de los Claude.
—Estoy casada y no tengo ningún plan de convertirme en la conquista de una noche de nadie. —La nueva niega de inmediato, con firmeza, y le muestra discretamente un anillo dorado en su dedo.
—Pues prepárate —responde la compañera, casi divertida—. Él siempre insiste hasta que consigue lo que quiere.
No escucho más porque ya estoy entrando al elevador, pero la frase me arranca una sonrisa involuntaria. Que digan lo que quieran; la gente siempre exagera.
Marco el piso de presidencia y apoyo la espalda contra la pared metálica mientras las puertas se cierran. Cuando el elevador se abre, camino directo por el pasillo principal, sin detenerme a saludar a nadie, hasta el despacho de mi abuelo.
Es las once y veinte, cuando entro, Jeremías Claude, mi abuelo levanta la vista de su reloj como si acabara de descubrir un crimen.
—No empieces —le digo antes de que abra la boca—. En cuanto me dieron tu recado vine directo.
#293 en Novela romántica
#59 en Otros
#36 en Humor
hombre arrogante y encantador, romance caótico, desastrosa esposa
Editado: 22.01.2026