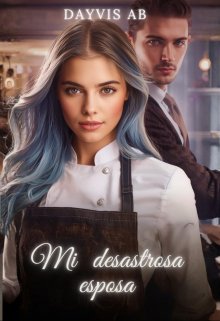Mi desastrosa esposa
2. Amigo de Alzheimer
2. Amigo de Alzheimer
Jan Robert
Azoto la puerta con tanta fuerza que retumba por todo el pasillo. Seguro dos o tres asistentes saltan de sus sillas creyendo que tiré un mueble, pero no me importa. Es mi oficina. Sí, mi oficina, esa que casi nunca piso, cuyo mayor logro es acumular polvo carísimo sobre muebles más caros y me recibe con ese aroma a madera barnizada que siempre he sentido ajeno, como un museo donde no se permite tocar nada.
—Brillante jugada, Jan. Te amenazan con convertirte en un pobre desgraciado y tú solo sabes quedarte mirando como si te hubieran dado un golpe en la cabeza.
Ahí está otra vez, mi conciencia. La voz interna que no calla jamás y que, honestamente, empieza a sonar como la prima despechada de mi abuela. Me paso una mano por el cabello, que seguro quedó más desordenado de lo normal, y camino de un lado a otro como si eso fuera a ordenar mis ideas.
—¿Podrías callarte un segundo? —le digo al aire, porque claro, a quién más.
—No hasta que aceptes la realidad. Dos meses para casarte. Dos. Meses. ¿Quieres que lo repita más lento?
—¡No quiero que lo repitas de ninguna forma! —rezongo alzando las manos, desesperado—. ¡Esto es un disparate! ¡Un secuestro emocional! ¡Un chantaje geriátrico de primer nivel! —Golpeo el respaldo de la silla y me dejo caer en ella, como si el cuero pudiera absorber mi desgracia. La silla protesta, literalmente, cruje. Creo que está sorprendida de que finalmente alguien la use —.Una pensión mensual ridícula —murmuro, sacudiendo la hoja que aún tengo en la mano—. Con esto no sobrevivo ni un fin de semana. Ni medio. ¡Ni una noche si me pongo sincero! Eso es sin contar propinas.
—Claro, campeón, porque tú confundes billetes con papel decorativo.
—Calla —gruño. Sí, gruño. Ya perdí toda compostura.
Mi mirada recorre el despacho como si buscara respuestas entre los cuadros de paisajes elegantes, el escritorio impecable que nunca he desordenado y las cortinas pesadas que parecen tener más autoridad que yo en este edificio. Necesito… algo. Una salida. Un plan. Una excusa.
Necesito ganar tiempo. Eso es. Comprar tiempo.
Frunzo el ceño. ¿Cómo diablos se supone que compro tiempo? Si existiera un vendedor, ya tendría su número guardado bajo el contacto «Héroe».
Saco mi teléfono.
—Óscar —susurro, como si su nombre fuera un mantra o alguna deidad menor que viene a salvarme de mis catástrofes personales—. Él sabrá qué hacer… o al menos sabrá cómo burlarse con gracia.
Marco su número. Ni suena una vez cuando escucho un golpe contra la puerta, seguido de su entrada dramática, como si hubiera estado esperando ahí el momento perfecto.
—Ya llegué por quien lloraba —anuncia, poniendo una mano en el marco de la puerta como si fuera modelo de perfumes.
—Muy gracioso —respondo, sin humor.
—¿Gracioso? No. Chismoso. Me muero por saber qué quería tu abuelo —dice mientras se arroja al sillón frente a mí. Cruza las piernas, se estira, se acomoda. Como si fuera su oficina, no la mía. Eso dice mucho de cuánto la uso.
Me froto la cara con ambas manos, como intentando borrar mi identidad y convertirme en otra persona que no esté al borde del colapso.
—Quiere que me case —empiezo, y veo cómo a Óscar le cambia la expresión—. Dos meses. Si no lo hago, dona toda su fortuna y me deja una pensión que… —levanto el papel con dos dedos, como si fuera una prueba del crimen—. Mira esto. Ni para pagar el valet del hotel. Lo que más te va a interesar, tus honorarios están en peligro
Óscar pestañea.
—Ah —dice, llevándose una mano al pecho—. Eso explica esa cara de “voy a saltar por la ventana y me no detendrás porque vienes conmigo”.
—Esto es absurdo —respondo levantándome—. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor?
—Sorpréndeme.
—Dice que está muy mal. Que necesita jubilarse ya. Que su tiempo se acaba. ¡Por favor! —alzo los brazos al techo—. ¡Yo hablé con Franco anoche! ¿Recuerdas a Franco? Su cardiólogo. Mi amigo. Casi hermano. Me dijo que el abuelo está bien, estable, sin un solo signo de alarma. ¡Cero! ¡Nada! ¡Nadie! ¡Ni un latido rebelde!
—¿Y ahora sale con que está al borde de la tumba? —Óscar se queda mirándome un segundo y luego se suelta una carcajada.
—¡Exacto! —exclamo—. El abuelo está mintiendo. Mintiendo. Así de simple. Se hizo amigo de Alzheimer. Se casó con el teatro. ¡Y ahora me quiere arrastrar a mí a una boda real!
—No al dramatismo, Jan. —Mi conciencia chasquea la lengua—. Él se hizo amigo de la lógica. El que parece amigo del Alzheimer eres tú que se te olvida que creciste y que debes asumir responsabilidades.
—¡No ayudar! —le grito a mi conciencia. Óscar levanta las cejas confundido.
—¿Estás… gritándole al techo?
—A mi conciencia.
—Ah. Normal.
Camino de nuevo, paso largo, paso rápido, como si pudiera quemar el estrés expulsándolo por los pies.
—¿Qué vas a hacer? —pregunta Óscar finalmente—. Digo… ya sabemos que casarte no entra en tus planes. Ni en tus contratos prenupciales imaginarios.
#326 en Novela romántica
#66 en Otros
#37 en Humor
hombre arrogante y encantador, romance caótico, desastrosa esposa
Editado: 14.02.2026