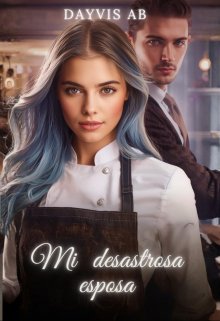Mi desastrosa esposa
6. Sofía en apuro
6. Sofía en apuro
Lina Power
Salgo del café como un huracán en plena temporada ciclónica, mascullando insultos que harían enrojecer a cualquier marinero con experiencia en bares portuarios. Tengo los puños apretados, la mandíbula dura y el olor pegajoso del jugo de piña aún impregnado en mis dedos. El mismo jugo de piña que acabo de estampar en la cara de Rodrigo Méndez, excompañero de la universidad, presunto inversor y actual desgraciado monumental.
—Fina y delicada, como siempre —ronronea mi conciencia, caminando a mi lado con los brazos cruzados detrás de la espalda—. ¿Y tú pretendías aceptar dinero de ese orangután con camisa de botones mal planchada?
«No tenía elección», respondo internamente, ajustando la correa del bolso que amenaza con resbalarse por mi hombro. «Y no vuelvas a recordármelo.»
—Ay, por favor. Fue glorioso. Ese chorro de piña directo en la nariz… poético. Yo habría aplaudido si tuviera manos.
«Cállate», gruño mentalmente.
Respiro hondo, intentando no pensar en la expresión pervertida de Rodrigo, en cómo sus ojos parecían tener vida propia, subiendo y bajando como dos ascensores hormonales. Si creía que podía mirarme así y me gustaría, estaba más confundido que un turista con GPS apagado.
Me subo a mi escúter eléctrico todavía temblando de rabia. La enciendo con un clic que suena más fuerte de lo normal porque estoy apretando los botones como si intentara iniciar una nave espacial. Justo cuando me dispongo a arrancar, el móvil vibra con una insistencia casi dolorosa. Miro la pantalla. Es Sofía.
—¿Qué pasa ahora? —resoplo, como si el universo estuviera jugando. ¿Qué más puede salir mal hoy? Entonces, contesto.
—¡Lina, auxilio! —chilla ella, su voz tan aguda que casi me perfora un tímpano—. ¡Mi falda! ¡Mi falda se rompió! Justo en medio. Me levanté para caminar un poco porque estoy nerviosa y… ¡zas! Se abrió como cortina de teatro barato.
Cierro los ojos. No, basta, que alguien detenga esta película.
—Sofi… —digo, arrastrando cada letra—. ¿Dónde estás?
—Te mando la dirección. ¡Corre! Estoy encerrada en el baño del piso presidencial. Es el candidato de la aplicación, el el que te comenté que me contactó y ya casi es la hora de la cita. Mira que si no me salvas, me muero. ¿Puedes traerme una falda negra, ajustada, como la que traía puesta?
—¿Negra? —repito por inercia.
—Sí. ¡Negra! —y cuelga antes de darme chance a cuestionar su obsesión cromática.
—Excelente —bufa mi conciencia—. De humillar a un degenerado, a salvar a tu prima-amiga semidesnuda en la oficina de un millonario. Tu vida parece escrita por un guionista borracho con problemas de autoestima.
«No necesito comentarios», gruño mientras arranco la escúter.
Agradezco estar cerca del centro. Entro en la primera boutique que veo, pequeña pero elegante, como si las prendas se creyeran mejores que yo. Pido una falda negra ajustada sin mirar tallas. Conozco a Sofía demasiado bien: si existe una prenda que desafíe la circulación sanguínea y ponga en riesgo la movilidad de las rodillas, ella la quiere.
Pago, salgo casi corriendo y subo nuevamente a mi escúter, apretando los dientes cuando el viento me golpea de cara. La dirección aparece en la pantalla y en cuanto doblo la esquina… casi freno de golpe al ver el. Mi estómago hace un triple giro mortal digno de competencia olímpica.
El Claude Internacional Holding es un rascacielos de vidrio azul acero, líneas rectas tan perfectas que parecen haber sido diseñadas con regla láser. Todo en él grita dinero, y no del normal, sino del que huele a cuentas suizas y vacaciones en islas privadas.
—Respira hondo —canta mi conciencia—. Te ves espectacular. Destrozada emocionalmente, sí, pero espectacular.
«Estoy sudando por estrés», refuto mientras estaciono entre autos que cuestan más que el restaurante entero de mi abuela.
A mi izquierda hay un Porsche negro brillante; a mi derecha, un Maserati que parece recién salido de un catálogo de ricos que no saben qué hacer con su dinero. Mi escúter luce como un juguete olvidado en una piñata.
Noto cómo un par de empleados me miran con curiosidad mientras pasan.
—¡Sonríe! —me insta mi conciencia—. Que piensen que eres excéntrica, no pobre.
«Eres odiosa», gruño mientras camino rumbo a la entrada con la dignidad más falsa que he podido fabricar.
El vestíbulo es un golpe visual. Mármol blanco pulido que refleja las luces en forma de estrellas estilizadas, cuadros abstractos enormes, aroma a perfume caro flotando como bruma elegante… y yo allí, oliendo a piña fermentada y sudor nervioso.
Me acerco a la recepción.
—Hola —digo con una sonrisa tan profesional que podría alquilarla—. Mi prima está en el baño del piso presidencial. Se le… rompió la falda. Traigo la nueva.
La recepcionista arquea una ceja, impecable como si acabara de salir de una caja de muñeca ejecutiva. Luego asiente sin inmutarse.
—La estaban esperando. Tome el ascensor de la izquierda. Sube directo.
#326 en Novela romántica
#66 en Otros
#37 en Humor
hombre arrogante y encantador, romance caótico, desastrosa esposa
Editado: 14.02.2026