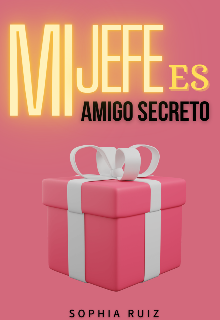Mi jefe es mi amigo secreto
INTRODUCCIÓN
Allan Spencer.
Leyó el papel rojo como si su condena de muerte se tratara.
Iba a morir.
Gerard, su compañero de trabajo, ingresó al pequeño comedor de empleados. Tenía un papelito del mismo color en su mano. Dulce y Víctor, otros de sus compañeros, también ingresaron. Los dos parecían unos cotillas. Se suponía que nadie debía chismorrear sobre el amigo secreto. Obviamente, ninguno obedeció la regla básica.
—Lucero, ¿quién te tocó? —inquirió Gerard, inquieto. Ni siquiera esperó que respondiera para soltar lo que se suponía era un secreto—. A mí me tocó Juan Carlos. Sé que le gusta coleccionar discos de vinilo, le regalaré un tocadiscos.
—Cielos, por qué no fuiste mi amigo secreto —se lamentó Dulce—. Le pregunté a Natacha, la del equipo de fotografía, y me dijo que Lorenzo le había dicho que yo era su amiga secreta y le preguntó por mi talla de calcetines. ¡¿Calcetines?! ¡Estamos grabando en un pueblo costero por el amor al que todo lo puede! ¡Al menos que me regale unas sandalias!
—A mí me tocó Fleur, se la pasa fumando, así que le voy a regalar—
—¿Habanos?
—¿Cómo se te ocurre? Le regalaré una nebulizadora. No pienso aportar a la muerte de nadie.
Dulce y Gerard lo miraron con asco.
—Por eso nadie te quiere —aseguró Gerard.
—Ahora ya no me siento tan mal al saber que te van a regalar espuma para el estrés.
—¡¿Espuma para el estrés?! ¡¿De esas que solo se raspan y se estrujan?! —preguntó Víctor. Dulce asintió—. ¿Quién es el desgraciado tacaño?
—Ya hablé mucho —aseguró dulce, cruzándose de brazos—. Por suerte no nos tocó Allan. Quiero decir, por una parte, sería genial ser su amigo secreto. ¿Te imaginas decirle a tus hijos que fuiste el amigo secreto del actor más famoso del momento? Pero, por otro lado, sería una presión demasiado grande.
—No podrías darle cualquier regalo a alguien así. Si le das algo sencillo podría postearlo en las redes y etiquetarte. Los internautas te quemarían vivo mientras están sentados en el inodoro.
Lucero tragó grueso.
—Perturbador, pero cierto —concordó Gerard—. Ojalá le haya tocado a la directora, al productor o a su agente. Son los únicos en el equipo que podrían costearle un regalo medianamente decente. Además, lo conocen bien… Sería una tragedia que le hubiese tocado a unos simples mortales como nosotros.
Las piernas de Lucero flaquearon. De pronto, sintió que todo el cuerpo le falló.
—¡Lucero!
Gerard logró sostenerla antes de que se cayera. La peli plateado respiró con dificultad. Intentó recomponerse, hasta que vio uno de los carteles publicitarios que estaba en el comedor, era Allan, sonriendo con una taza de café en la mano. Volvió a tambalearse.
Le pareció la sonrisa del diablo.
—Santo cielo, Lucero. ¿Qué tienes? ¿Te sientes bien? —inquirió dulce—. Niña, te dije que no hicieras ayuno intermitente.
—Dejen que me desmaye. Dejen que me les muera aquí mismo. Es lo mejor.
—¿Qué cosas dices? ¡Enderézate mujer! —exclamó Dulce.
Lucero levantó lentamente el brazo, sin dejar de temblar. Les mostró el papelito rojo.
Los tres jadearon al unísono y vieron el nombre con horror. Víctor tapó su boca y negó con pesar. Luego asintió, una y otra vez, sin dejar de señalarla.
—Sí, mejor dejémosla morir ahora. Sufrirá menos.