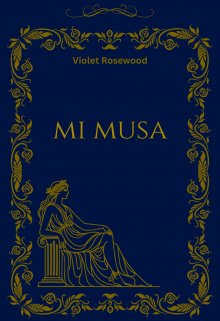Mi Musa
Capitulo 6
CAPITULO 6
Se sentó frente al escritorio con el libro azul oscuro entre las manos, el mismo que había creído conocer. Pero algo en su peso, en la textura áspera de la tapa, le resultaba extrañamente distinto, como si durante la noche hubiese envejecido, o mutado en silencio. No recordaba que la inscripción en la primera página -ese verso que alguna vez le pareció decorativo- tuviera esa caligrafía tan nítida, ni ese brillo tenue que ahora parecía surgir de entre las letras doradas. “No eres el autor, eres la tinta.” . Lo leyó en voz baja, sintiendo cómo cada palabra caía dentro de su pecho como una piedra en un pozo sin fondo.
Repitió la frase en voz baja, como si al pronunciarla pudiera cambiar su significado. Era una sentencia corta, pero tenía un peso desproporcionado. Lo desconcertaba que no la recordara de su primera lectura, y sin embargo, la caligrafía no parecía recién escrita. Estaba desvaída en los bordes, como impresa hacía siglos. La tinta dorada tenía ese tono de las cosas que no fueron hechas para ser vistas, sino descubiertas. Había algo profundamente perturbador en la idea de no ser el creador, sino el medio. No el que sueña, sino el que es soñado.
Pasó la página con cuidado, como si temiera romper algo vivo. El crujido seco del papel le pareció más áspero que la última vez. Sus ojos recorrieron los márgenes, los títulos, los primeros párrafos, buscando sin saber exactamente qué. No tardó en notar lo que su memoria le aseguraba imposible: una ilustración que no recordaba, un epígrafe que parecía haber cambiado de lugar, o tal vez de forma. El relato de “La Voz que Nadie Oía” comenzaba ahora con un verso que juraría no haber leído nunca: “A quien toma mi voz le tiembla la lengua en el juicio.” Había algo agresivo, casi acusador en esa advertencia velada. Comenzó a hojear con más rapidez, como si el libro, sin avisar, hubiera empezado a reescribirse mientras él dormía.
En una de las páginas centrales, el trazo del texto se detenía abruptamente para cederle el espacio a una ilustración. Era un grabado a pluma, en blanco y negro, que ocupaba casi toda la hoja. Representaba una estatua femenina, tallada en mármol blanco, de pie sobre una base agrietada y rodeada de fragmentos rotos. La figura tenía el torso inclinado levemente hacia adelante, los brazos cruzados sobre el pecho desnudo, como si tratara de contener algo dentro de sí misma. El rostro estaba delineado con un detalle obsesivo: los labios entreabiertos, las mejillas hundidas por el peso de siglos, y sobre todo... los ojos. Al principio pensó que eran simplemente bien dibujados -profundos, sombreados, vacíos como correspondía a una escultura-, pero cuanto más los miraba, más nítida se volvía la certeza absurda de que no estaban vacíos. Había una intención allí. Una atención dirigida. Parpadeó, retrocedió un poco. Y sin embargo, cuando volvió a mirar, los ojos seguían fijos en él. No en el lector. En él. Como si el papel supiera exactamente quién lo sostenía.
Tragó saliva. Levantó una mano para tocar la página, casi sin querer, como si al posar los dedos pudiera comprobar que era solo tinta, solo papel. Pero justo antes de hacerlo, algo cambió. No fue un movimiento brusco, ni un giro sobrenatural. Fue una leve inclinación en el cuello de la estatua. Apenas un milímetro, una tensión nueva en la línea del mentón, como si la figura hubiera contenido la respiración y ahora estuviera a punto de exhalar.
Se quedó paralizado.
El parpadeo de sus ojos no bastó para negar lo que vio. La figura femenina -la musa, quizás- ahora tenía los labios un poco más separados. Era casi imperceptible. Casi. Y sin embargo, Alexander sintió que algo se había desajustado en el tejido mismo de la realidad. Como si hubiese presenciado un instante que no debía existir, un fotograma fuera de secuencia en la película del mundo.
Los ojos. Los ojos seguían ahí. No lo seguían… lo mantenían. Había una forma de atención que no era pasiva, que lo presionaba como un dedo invisible en el centro del pecho. Entonces lo supo: no estaba mirando un dibujo. El dibujo lo estaba mirando a él.
El miedo le subió en un instante como una oleada de fiebre, empapándolo por dentro.
Soltó el libro.
Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con tanta fuerza que esta cayó al suelo con un golpe seco, desgarrando el silencio de la habitación. El eco del ruido pareció rebotar contra las paredes con un retardo que no correspondía al espacio. El libro azul oscuro quedó abierto sobre el escritorio, la página expuesta como una boca muda. Y la estatua... seguía allí, quieta, pero ahora con una grieta más en la base. ¿Siempre había estado ahí?
Dio un paso atrás, la respiración entrecortada. No quería acercarse. No quería volver a mirar. Pero una parte de él -la misma que temblaba, la misma que escribía en trance y despertaba con las manos manchadas de tinta- sabía que ya era demasiado tarde para dejar de mirar.
Estás cansado. Estás agotado. No has dormido bien en días. Estás viendo lo que quieres ver.
Se frotó los ojos con fuerza, dejando que el ardor disipara la imagen fija de esos ojos de tinta.
Has leído demasiado. Te sugestionaste. Eso es todo. Es un dibujo viejo. Una ilustración perturbadora, sí… pero nada más.
Respiró hondo, dejó que el aire llenara sus pulmones hasta doler.
Estás solo en una habitación silenciosa con un libro y demasiadas expectativas sobre tus hombros. Eso genera fantasmas.
Pero no todo dentro de él aceptaba esa explicación.
¿Y si no es sugestión?
La pregunta llegó sin forma definida, como un pensamiento que no era suyo, o no del todo.
¿Y si ese miedo no es locura, sino una puerta?
Sintió un leve cosquilleo en la punta de los dedos, ese hormigueo conocido, esa urgencia de escribir. Como si sus manos supieran algo que él aún no había aceptado.
No pienses. Escribe. Déjala hablar. Usa la tinta. No eres tú quien escribe… y eso es lo que hace que funcione.
Alexander miró el libro sobre el escritorio. La página seguía abierta. Esperándolo.