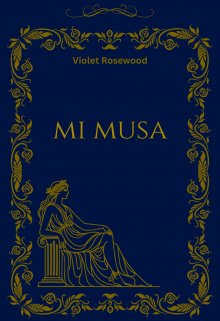Mi Musa
Capitulo 8
CAPITULO 8
Se despertó sobresaltado, con los párpados pesados y la garganta reseca. La luz del amanecer se filtraba débilmente por las rendijas de la persiana, tiñendo la habitación de un gris apagado que no llegaba a disipar del todo la sombra de la noche anterior. Sentía el cuerpo entumecido, como si no hubiera dormido en absoluto, y en cierto modo, así era. Cada vez que lograba cerrar los ojos, la pesadilla regresaba en fragmentos. No de forma tan brutal como antes, pero sí en destellos: la sombra en la cocina, el libro temblando sobre la mesa, la voz que se colaba por debajo de sus pensamientos como una corriente subterránea. Lo había vivido todo dos veces. En sueño… y luego despierto, buscando señales de algo que no existía.
El sonido volvió a golpear, esta vez más claro. Un golpe seco en la puerta de entrada.
Alguien estaba llamando.
Alexander tardó en procesarlo. Parpadeó un par de veces, arrastrando las sábanas con torpeza al incorporarse. Su cuerpo le pedía permanecer allí, hundirse de nuevo en el colchón, ignorarlo todo. Pero el eco del golpe volvió a repetirse. Dos toques. Luego tres.
Se puso de pie con desgano, sintiendo el suelo frío bajo los pies. No tenía fuerzas para hablar con nadie. Ni ganas. Pero algo en su interior se tensó, como una cuerda que se estira sin romperse. Nadie sabía que estaba ahí. Nadie, salvo muy pocos, conocía esa dirección.
Mientras descendía las escaleras, cada peldaño crujía como si la casa respirara a través de él, y por un instante temió ver algo al llegar abajo.
Algo que no fuera humano.
Algo que, tal vez, no se había ido.
Pero lo único que se oía ahora era el sonido de su propia respiración. Y el leve tamborileo de unos nudillos insistentes al otro lado de la puerta
Cuando abrió la puerta, con la somnolencia aún pesándole en los párpados y el cuerpo entumecido por la noche mal dormida, lo primero que sintió fue el aire fresco del exterior acariciándole el rostro. Parpadeó, confundido por la claridad, y entonces la vio: una mujer mayor, envuelta en un abrigo de lana descolorido y un pañuelo atado bajo la barbilla. Sus ojos eran oscuros y despiertos, y lo observaban con una mezcla de sorpresa, calidez y una pizca de inquietud. Tenía las manos entrelazadas frente al pecho, como si dudara de su atrevimiento.
Alexander la miró sin reconocerla al principio. Habían pasado demasiados años, y su mente estaba aún atrapada entre el sueño y la vigilia. Pero ella, en cambio, lo identificó al instante.
-Alexander... -dijo en voz baja, como si el nombre no le saliera desde hacía tiempo-. No puede ser. Eres tú.
Él frunció el ceño, frotándose los ojos, intentando situarla.
-¿Nos conocemos?
-Eleni, Eleni Charalambous -dijo con una sonrisa que parecía suavizarle el rostro-. He vivido al final del camino toda mi vida, justo donde comienza la cuesta. Fui amiga de tu madre... muy cercana, en realidad. Cuando vi el coche frente a la casa pensé que alguien se habría equivocado de dirección. Pero ahora que te veo... eres igual a ella cuando tenía tu edad. Aunque más ojeroso -añadió con una pequeña risa, sin malicia.
El nombre hizo clic en algún rincón olvidado de su memoria. Una voz que hablaba rápido, con acento dulce; el olor a pan horneado en casa; una mujer que solía sentarse con su madre en el jardín al final de las tardes, hablando de cosas que a él, de niño, le parecían inalcanzables. La reconoció, aunque no completamente. No con claridad, pero sí con esa extraña certeza que tienen los recuerdos viejos que nunca se borran del todo.
-Claro... sí -murmuró, aún medio dormido-. Ha pasado mucho tiempo.
-Desde que te marchaste a la universidad, ¿no? -asintió ella-. Después de eso, apenas volviste. Y con tu madre... en la residencia... bueno, no esperaba ver a nadie aquí otra vez. Esta casa ha estado vacía durante años.
Bajó la mirada. No sabía cómo responder a eso. Era cierto: no volvía desde hacía mucho, y había evitado hacerlo por razones que no quería desenterrar ahora, no en ese umbral, no delante de ella. La mención de su madre le apretó el pecho. El último par de veces que la visitó, ella ya no sabía quién era. Lo llamaba por el nombre de su padre, o simplemente lo miraba con ternura, como a un visitante amable sin nombre.
-Vine solo a... estar un tiempo. A ordenar cosas. -Su voz sonó más apagada de lo que pretendía.
Eleni asintió despacio, como si entendiera más de lo que él decía.
-Me alegra verte, de verdad. Si necesitas algo... ya sabes dónde estoy. Algunas cosas no cambian.
Y con una última mirada cargada de pasado, se despidió con un gesto de la mano y empezó a alejarse por el sendero.
Alexander cerró la puerta con suavidad, quedándose un momento inmóvil, sintiendo que los fantasmas no solo vivían en sueños o en libros malditos. También tenían nombres reales, rostros amables y olor a pan casero.
Un latido sordo le atravesó la sien, lento pero profundo, como una advertencia que se arrastraba desde lo más hondo de su cráneo. Se llevó una mano a la cabeza, cerrando los ojos. No era un simple dolor: era esa clase de presión que parecía anunciar una tormenta inminente. Inspiró con fuerza, como si el aire frío del pasillo pudiera despejarle algo, pero solo consiguió un mareo breve y la certeza de que necesitaba café con urgencia.
Avanzó hacia la cocina arrastrando los pies, con la camisa arrugada pegada al cuerpo por el sudor de la noche. El silencio de la casa era absoluto, pero no reconfortante. Tenía el mismo peso que la soledad mal digerida.
Encendió la cafetera eléctrica -una reliquia que había traído desde el apartamento- y, mientras el gorgoteo comenzaba a llenar el ambiente con ese aroma amargo y familiar, se apoyó en la encimera. Luego, casi por inercia, buscó su portátil en la mochila que había dejado sobre la silla. Lo abrió con manos lentas, los dedos aún entumecidos.