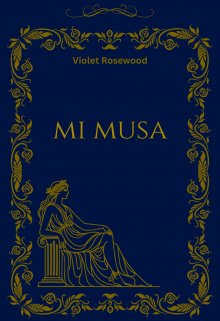Mi Musa
Capitulo 11
CAPITULO 11
La puerta automática del edificio se cerró detrás de ellos con un suave susurro de aire comprimido. Afuera, la ciudad seguía su curso sin inmutarse, como si las decisiones que acababan de tomarse en aquel despacho no significaran nada para nadie más. El cielo estaba encapotado, pero la luz era viva, punzante, y la brisa arrastraba un olor a lluvia vieja mezclado con humo y café.
Michael encendió un cigarrillo apenas tocaron la acera, exhalando con un gesto que parecía más celebración que alivio.
-¡Lo sabía! -dijo, riendo por lo bajo, como si no pudiera contener la euforia-. Sabía que tenías algo fuerte entre manos. ¿Viste sus caras? Incluso Markos, con su piedra en el pecho, casi sonrió.
Alexander no respondió enseguida. Caminó un par de pasos en silencio, las manos en los bolsillos del abrigo, la mirada fija en algún punto vago entre los coches aparcados. El ruido de la ciudad lo rodeaba con su pulso habitual, pero él aún sentía en los oídos el silencio tenso de la sala, las páginas pasadas con cuidado, las anotaciones al margen.
-Lo aceptaron -murmuró al fin, más para sí que para su acompañante.
-¡Claro que lo aceptaron! Y no solo eso: lo respetaron. Eso es más difícil. Es oscuro, sí, pero tiene algo. Ellos lo saben. Tú lo sabes.
-Quizá... demasiado.
Michael lo miró de reojo, sonriendo aún, pero con una ceja ligeramente levantada.
-¿Demasiado? Vamos, Alex. ¿Ahora que por fin tenemos tracción vas a ponerte críptico?
-Solo digo que no es como mis otros libros. No lo siento como antes. No fue igual escribirlo.
El editor lo miró unos segundos, dejó escapar otra bocanada de humo y se encogió de hombros.
-Bueno. Tal vez eso sea lo mejor que has hecho. Lo que te saca del molde. Lo que te lleva más allá.
No hubo respuesta. Solo el sonido de los pasos sobre el pavimento, el ritmo de una ciudad que no se detenía.
Pero mientras Michael seguía hablando, gesticulando con la mano libre, Alexander sintió una sombra leve -una idea fugaz, casi imperceptible- recorriéndole la nuca.
¿Y si no era él quien había cruzado el umbral?
¿Y si el umbral lo había cruzado a él?
No oía casi nada. Las palabras de Michael le llegaban como a través de un vidrio grueso, deformadas por el eco interior de sus propios pensamientos. Seguía caminando junto a él, sí, pero no estaba del todo presente. La ciudad le parecía distante, un decorado sin volumen, y la voz emocionada de su editor no era más que un murmullo persistente que flotaba a su alrededor sin tocarlo realmente.
Solo cuando sintió una mano firme posarse sobre su hombro reaccionó.
-Eh -dijo Michael, frunciendo el ceño, ahora con preocupación real bajo la euforia-. ¿Estás aquí o te dejaste algo en el piso quince?
Alexander parpadeó, como si el mundo acabara de enfocar de golpe. Miró a su lado, encontrándose con el rostro de su editor, y asintió con un gesto breve, algo torpe.
-Perdón. Estoy… cansado. Ha sido una semana larga.
Michael lo soltó despacio, bajando la mano, pero no del todo convencido.
-Claro. Lo entiendo. Solo… no te pierdas ahora. Ya cruzaste la parte difícil.
-Sí. -Se forzó a sonreír, aunque la sonrisa no alcanzó a tocarle los ojos-. Ya pasó.
Michael lo observó un segundo más, luego desvió la vista hacia la calle y lanzó la colilla al suelo con un gesto preciso.
-Tómate el resto del día. Desconecta. Vuelve al pueblo si quieres. La parte pesada ahora la llevamos nosotros. Tú solo… no dejes de escribir.
Alexander asintió otra vez, pero su mente estaba en otra parte. No en los correos, ni en los plazos, ni siquiera en los ajustes editoriales. Estaba en la historia. En el libro. En ella.
Porque aunque no lo dijera, aunque no quisiera pensarlo demasiado, sentía que algo del manuscrito había comenzado a moverse incluso fuera de sus páginas.
Y esa sensación no se le iba.
Alexander se despidió de Michael con un apretón de manos rápido, acompañado de una frase mecánica -“te llamaré en unos días”- que ambos sabían que podía significar cualquier cosa. Michael asintió con una última palmada en el hombro y se alejó entre el gentío de la acera, todavía envuelto en su energía de triunfo y planes por delinear.
Una vez solo, Alexander se detuvo frente a un paso de peatones, viendo cómo los coches pasaban frente a él como corrientes indiferentes. Inhaló profundamente, con los hombros ligeramente caídos, y se obligó a quedarse quieto unos segundos, sin moverse, sin hablar, solo dejando que el aire frío de la ciudad lo atravesara.
Estaba dándole demasiadas vueltas a todo. Lo sabía. Siempre había tenido esa tendencia: repasar lo vivido como si pudiera desentrañar un patrón oculto, como si el significado se revelara por acumulación. Y esta vez no era distinto. Sí, había escrito algo oscuro, diferente. Sí, lo había hecho desde un lugar extraño. ¿Y qué? Los escritores vivían de eso. De ir al límite. De tocar con los dedos lo que los demás evitan.
Era natural sentirse descolocado. Había trabajado bajo presión, con insomnio, alcohol, soledad. Cualquiera perdería el norte por un tiempo. Lo importante era que la historia estaba escrita. Tenía forma. Tenía dirección.
El semáforo cambió. Cruzó la calle con pasos lentos, metiendo las manos en los bolsillos, mirando sin ver los escaparates a su alrededor. Pensó en volver al apartamento, darse una ducha, dormir una noche entera por primera vez en días. Pero también pensó en el pueblo. En la calma. En Eleni. En la casa.
Y, por un instante, deseó no tener que elegir. Solo desaparecer entre los dos mundos. Entre el que escribía y el que vivía. Entre el que recordaba... y el que escuchaba.
Mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles grises de la ciudad, con el bullicio filtrándose como un murmullo constante, se sorprendió pensando en el libro. Ese libro. El de tapas azul oscuro, de tacto rugoso, con la inscripción dorada que aún recordaba con una nitidez incómoda.