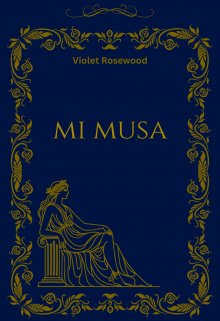Mi Musa
Capitulo 12
CAPITULO 12
Horas habían pasado. Cuántas, no lo sabía con exactitud. La luz fuera del apartamento había cambiado varias veces, del blanco opaco del día al ámbar denso del atardecer, y ahora se colaba un azul oscuro, casi negro, por las rendijas de las persianas. No recordaba haber encendido ninguna lámpara, ni haberse levantado a comer, beber o ir al baño.
Solo escribía.
Sus dedos seguían el ritmo dictado por algo que no parecía venir de su mente consciente. No eran impulsos suyos, no del todo. El teclado había sido golpeado sin descanso, línea tras línea, con una velocidad mecánica, ininterrumpida. Al principio, había estado atento, incluso curioso, dejándose arrastrar por la fluidez de las ideas. Pero en algún momento -no sabría decir cuándo- dejó de ser él quien decidía qué venía después.
Había entrado en una especie de trance, una suspensión entre el cuerpo y la voluntad. No era solo inspiración. Era automatismo. Un dictado silencioso que no se atrevía a cuestionar.
Parpadeó con lentitud. Su espalda dolía. Tenía la boca seca. Los ojos le ardían, pero no podía recordar la última frase que había escrito. Ni la anterior. Ni el momento exacto en que dejó de pensar y comenzó a obedecer.
Miró la pantalla.
La historia de Kallias se extendía decenas de páginas más allá de donde recordaba haberla dejado.
Oscura. Cruel.
Hermosa.
Y totalmente ajena.
Su mente se había deshilachado en algún punto, sin aviso ni ruptura clara. Ya no pensaba. Ya no cuestionaba. Solo escribía. Cada músculo de su cuerpo parecía subordinado a ese único mandato, como si el resto de sus funciones -el hambre, la sed, el sueño, incluso el miedo- hubieran sido desconectadas, relegadas a un rincón lejano de sí mismo.
La historia seguía creciendo.
Y se volvía cada vez más oscura.
Lo que había comenzado con el tono melancólico de un poeta perdido en su obsesión por la musa, con pasajes líricos y llenos de belleza febril, se había deformado poco a poco. Las imágenes se volvieron densas, rotas. Las escenas, enfermizas. La narrativa se inclinaba hacia algo profundamente inquietante, como si el propio texto hubiera empezado a devorarse.
Kallias ya no escribía versos bajo la influencia de la musa. Ahora veía sombras entre las palabras. Escuchaba voces que lo llamaban por su nombre verdadero -no el que había elegido como poeta, sino el que creía olvidado-. Los versos se convertían en visiones. Las visiones en actos.
Había sangre.
Mucha.
No era explícita. No al principio. Pero manchaba las frases, se filtraba por debajo del lenguaje como un hilo oscuro que todo lo envenenaba.
Alexander lo veía… y no lo veía. Sabía que lo estaba escribiendo, pero no podía detenerse. Como si cada frase ya estuviera escrita en alguna parte, y él simplemente la estuviera desenterrando con los dedos.
En un momento, sin saber por qué, bajó la vista. Tal vez un destello en la pantalla, un error de escritura, un movimiento involuntario de sus dedos. Algo lo sacó, apenas, del automatismo. Y fue entonces cuando las vio.
Sus manos.
Estaban cubiertas de sangre.
No tinta. No imaginación. Sangre. Oscura, espesa, real. Goteaba desde las yemas hasta las muñecas, empapando el teclado, manchando las teclas entre las que sus dedos aún se movían de forma casi mecánica. La visión lo sacudió. El trance se quebró como cristal tenso sometido a demasiada presión.
Retrocedió bruscamente, empujando la silla con un golpe seco que la hizo chirriar sobre el suelo. El estómago se le revolvió. El corazón, desbocado, le golpeaba las costillas como si tratara de salir. Extendió las manos frente a su rostro, temblorosas, empapadas de rojo. El olor metálico lo golpeó segundos después, crudo, inconfundible.
-No… -balbuceó, sin aire-. ¿Qué…?
Se levantó de un salto, tropezando con el cable del portátil, tambaleándose hacia atrás. Buscó en su ropa alguna herida, algo que justificara aquello, pero no encontró cortes, ni punzadas, ni dolor.
Era sangre. Pero no suya.
Miró el teclado manchado, la pantalla aún encendida con líneas y líneas nuevas que no recordaba haber escrito. Las palabras seguían deslizándose solas, como si alguien -o algo- siguiera escribiendo a través de él.
El zumbido regresó. Bajo. Constante.
Y una voz -más serena ahora, casi maternal- se deslizó en su mente:
-Todo arte exige sacrificio.
El terror lo impulsó a moverse, a despegarse del centro exacto de aquella locura. Se limpió instintivamente las manos contra los vaqueros, sin éxito, como si la sangre se hubiera adherido a su piel con una intención más profunda. Después se giró, aturdido, los pasos torpes, la vista desenfocada, y comenzó a recorrer el apartamento.
Buscaba. No sabía qué. Una herida, una explicación, un cuerpo. Algo.
Abrió la puerta del baño con brusquedad, encendió la luz y se examinó frente al espejo empañado por su propia respiración. El rostro estaba lívido, demacrado, pero no herido. No había cortes en sus brazos ni en su pecho. Solo el sudor pegándole el cabello a la frente, y la sangre… la sangre en las manos.
El lavabo. El grifo. Agua. Lavarse.
Abrió el grifo a toda prisa y metió las manos bajo el chorro, frotando con fuerza. El agua se volvió roja al instante, tiñéndose como si le brotara la culpa de los poros. Pero no sentía dolor. Ninguna herida ardía. Nada le palpitaba.
Se detuvo un segundo, el agua corriendo aún.
¿De dónde había salido?
Volvió al pasillo. Miró al suelo. Nada. Ni una gota.
La alfombra del salón, limpia.
La cocina, igual.
El dormitorio. Silencio.
Recorrió el apartamento de punta a punta con el pulso martillándole en las sienes, abriendo cajones, levantando mantas, empujando puertas. Nada. Ningún rastro de violencia. Ningún indicio físico de que algo -alguien- hubiera sangrado allí.