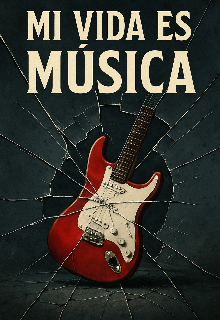Mi vida es música
CAPÍTULO 7
Mi madre se acerca a la entrada.
—¿Quién es? —pregunta con la voz temblorosa.
—Soy la abuela, vengo a traer a Leila —responde, con una voz aguda, casi temblorosa por la edad.
—¡Espera cinco minutos, ahora voy! —grita mi madre, apurada.
Entra corriendo al salón para recoger su ropa tirada por el suelo. Mi padre se pone nervioso y me suelta de repente. Aprovecho para correr a mi cuarto, cerrando la puerta con un golpe seco y echando el pestillo.
Me desplomo contra ella, respirando con dificultad, pero aliviado al saber que Leila no estaba en casa.
"Menos mal que se interrumpió… ese infierno que ya no sabía cómo detener. Me salvé por un segundo… de cruzar una línea de la que no podría volver", pienso, temblando.
La abuela entra en casa. Escucho que pregunta por mí, pero tengo miedo de salir de mi habitación. Tocan la puerta. Me abrazo las piernas, dominado por el terror.
—Liam, déjame entrar. Soy Leila —la voz dulce pero preocupada de mi hermana atraviesa la madera.
—¡No! Déjame, no quiero que me veas así —grito con la voz entrecortada.
—Liam, hermano… pasó… —los silencios de Leila son una clave que tenemos entre nosotros, para saber qué ha ocurrido sin dar explicaciones.
—Sí… —respondo.
—Vale, pero déjame. Sabes que no me iré. Papá y mamá están con la abuela —dice con tranquilidad.
Dudo unos segundos. Me pongo algo de ropa para que Leila no vea los moratones viejos ni las cicatrices recientes de mis manos. Abro la puerta y veo su silueta delgada. Su melena oscura le cae por la espalda. Aunque solo tiene catorce, su mirada a veces parece la de alguien que ha vivido demasiado.
Cuando me ve, me abraza. Me frota la espalda y me consuela como puede.
—¿Dónde estuviste ayer? —pregunta cuando empiezo a relajarme un poco.
—¿Eh? No entiendo —respondo, fingiendo confusión.
—No te hagas el loco. Sé que no estuviste en casa —me mira con seriedad.
—Estuve con Ulrich —respondo, sin mirarla a la cara, claramente mintiendo.
—No me mientas. Volviste a ir al hospital, ¿verdad? —me regaña, porque sabe que le estoy mintiendo.
—No… bueno, sí… pero no es por lo que crees —respondo, apretando la mandíbula.
—¿Ah, no? —pregunta, con esa mirada que te obliga a contarlo todo.
—Sufrí un ataque de pánico en clase y… —no pude seguir.
Leila me toma de los brazos con delicadeza y, sin decir nada, me levanta las mangas de la camiseta que llevo puesta. Las vendas quedan al descubierto. Su expresión cambia. No pregunta más. Solo se queda allí, mirándome, como si ya supiera todo lo que necesitaba saber.
—No me mires con lástima… Sabes que, desde ese día en el que papá intentó matarme a puñetazos, tengo ataques de pánico —libero mis manos de las suyas, molesto, herido, avergonzado.
—Pero… —solloza, llevándose las manos a la boca—. No sabía que te autolesionabas…
—¿Cómo que no? ¿Y aquella vez que estábamos solos con mamá… que también acabé en el hospital? —la miro, confundido—. Fue por lo mismo, Leila. El ataque de pánico me dio delante de ti…
—No recuerdo nada de eso. ¿Estás seguro de que fue delante de mí? —susurra, con la voz quebrada, desconcertada.
De repente, tocan la puerta. Leila y yo nos tensamos al instante. Nos apartamos instintivamente, como si el ruido pudiera romper el frágil equilibrio de ese momento. Guardamos silencio.
—Mis niños, soy abu… podéis salir, que ya me marcho para casa —se oye su voz débil, quebrada por los años.
Abro la puerta con cautela. Frente a nosotros se perfila la silueta de una anciana de espalda encorvada, cabello blanco recogido con horquillas, un cuerpo delgado como un suspiro. Su presencia, aunque frágil, tiene algo reconfortante. Como si el tiempo no la hubiera vencido del todo.
Leila corre a abrazarla. Se refugia en ella y le susurra algo al oído. No logro escuchar qué.
Y entonces… el recuerdo llega. Como una bofetada.
El día del primer ataque de pánico. Yo temblando, sin poder respirar. Mamá ausente. Papá gritando. Y ella —la abuela— con aquella mirada asustada, la voz quebrada, diciéndome que me tranquilizara, que soltara las muñecas, que no me hiciera daño…
Mis piernas se debilitan. El corazón late con fuerza. La imagen de su rostro aquel día se mezcla con la de ahora, y por un instante no sé si estoy en el presente o atrapado en ese recuerdo.
La abuela… fue quien me llevó al hospital. Quien me sostuvo en el coche mientras yo apenas podía respirar. Pero también —aunque sin quererlo— fue quien provocó todo aquello. Sus palabras, su presencia, su silencio en medio del caos. Algo en ella, en cómo me miró ese día, rompió algo en mí.
Y ahora la veo de nuevo. Con la misma compasión en los ojos. Esa compasión que evito. Que me da rabia. Porque no quiero que nadie me mire así. Mucho menos ella.
—Liam, cariño… ven a darme un abrazo —dice la abuela con esa voz angelical que siempre ha sabido usar.
Editado: 15.02.2026