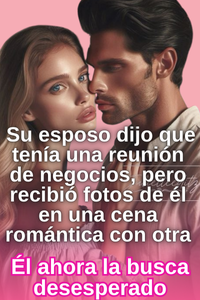Mil rosas
Carta
Rosaly, mi querida Rosa. Escribo lo siguiente para disculparme por mi funesto comportamiento en los últimos meses de nuestro matrimonio. Sé que te lastimé, que dejé heridas imborrables en tu alma. Y tú, en correspondencia, me has dado la mejor de las venganzas…tu perdón.
Aún mantengo en mi memoria los recuerdos frescos e indemnes de la tarde que salí de nuestro hogar. Antes de salir, tú corriste en tus tacones negros, haciendo ruido estruendoso en los adoquines de entre las paredes inmaculadas, para ceñirte a mi brazo derecho impidiendo mi huida a penas girara la perilla.
—¡No te vallas!—la desesperación en tu voz fue palpable. De tus orbes bajaban lágrimas a raudales. Trataste de contenerlas, mas no pudiste—. Haremos que funcione, por favor, Gil.
Voltee la mirada, concentré mi vista en el pomo de la puerta como si fuera la televisión misma. Como el televisor en el que decidí depositar mi atención a fin de no dártela a ti.
Sin apartar tu brazo del mío, tu mano libre fue a parar a mi rostro con la clara intención de fijar mi vista en la tuya. Cuando lo hice, seguías llorando. Tus lágrimas no me generaban nada más allá de la necesidad imperiosa de no verte. Así que solté dagas en forma de verbo y me soltaste por el cortante de su filo.
—Ya no te amo, ya no te deseo, ya no te elijo, Rosaly.
Tu agarre perdió fuerza. Tus labios no musitaron nada. Pero, tu alma lo sintió, lo vi. Observé como dirigiste la mirada al suelo. Salí aprovechando ese instante de debilidad que te colapsó.
Conduje muy rápido. Llegué a mi destino: el departamento compartido con mi incipiente amante. El departamento albergaba oquedad, totalmente contrario a nuestra casa llena de muebles y artefactos que usaríamos en los tiempos venideros. Y es que, claro, como recién casados no podíamos más que concebir un futuro abrillantado. En nuestra mente no cabía la posibilidad de la desintegración, del divorcio, del abandono.
Nuestros votos matrimoniales no fueron cumplidos. Las promesas de los dos jóvenes no fueron hechas.
—¡Te amo! ¡Te amo, Rosaly!—grité.
—¡Para! Te creo, Gil—con tus pequeñas manos impediste mis “te amo” a los cuatro vientos. Habíamos comenzando nuestra relación, éramos novios. Y yo estaba encantado de proclamar mi amor por ti. Encantando de ver tus mejillas rojas por el roce de nuestros dedos. Encantando de tu cuerpo. Encantando hasta por tus manías. Hechizado en el más delicioso limbo. Más habías desarmado con tu sonrisa. Y quién diría que tras diez años de matrimonio el ocaso llegaría a ponernos fin.
¿Dónde fallamos? ¿Dónde fallaste? ¿En qué fallé? No lo sabía. Tal vez nos volvimos monótonos. Sin novedad. Algo conocido hasta el hastío. Algo alcance de los dedos. En algún punto me dejaste de encender, de enardecer. El deseo había quedado en los recuerdos. El más intenso fue el de nuestra boda, en la luna de miel.
—¡Gil!
Sentí tus brazos rodearme la espalda, trataste de no lastimarme con tus uñas, pero cuando te embestía te aferrabas fuertemente. Lo disfrutaba, gozaba verte totalmente mía. Tan entregada. Entre momentos me apretabas las nalgas, luego recorrías mi espalda, y me tomabas de la nuca para besarme apasionadamente.
No quería verte sólo perdida en lujuria. Quería verte desnudarte en alma. Era un codicioso. Quería todo de ti. Tal vez ese fue el error. Exigir todo, impidiendo el deseo que impulsa a seguir para obtener. Ya tenía todo de ti, ¿entonces para que seguir? Ya no tenías nada mas para ofrecer que me motivara a desearlo. Me diste tu cuerpo, tu amor, tu tiempo. Me diste todo. Yo lo tomé. Lo tomé y lo deje como el niño aburrido del más ostentoso de sus juguetes. Ahora lo lamento. Lamento no haberte apreciado, amado y respetado como lo merecías. Ya es tarde. Ambos lo sabemos.
Cuántas navidades pasamos juntos celebrando. Ponías música navideña al tiempo que brincabas jubilosa, y tu gorrito rojo se agitaba contigo. Siempre me sorprendías con tus regalos; eran hechos a mano. Principalmente porque tú decías que era muy difícil regalarle algo a alguien cuya fortuna hacía parecer que ya lo tenía todo. Y te concedo la razón. Tenía una esposa maravillosa, una posición cómoda, y salud. Conservé durante mucho tiempo la sudadera que tejiste a mano, en la dejaste pupilas y uñas con tal de darme algo cargado de amor. Pude deshacerme de mucha ropa de telas cuyo precio podrían alimentar a una familia bien bendecida; de hijos. Pero nunca, jamás de lo que tus manos crearon algo para mí.
Cuando las primeras riñas características de los matrimonios se presentaron a la puerta de nuestra casa, gritabas y yo también. Pero, una noche diáfana te presentaste en mi dormitorio; ese que usaba cada vez que había contienda entre nosotros, para decirme con voz calmada:
—Necesitamos aprender a discutir.
Te mire inquisitivo. Casi a punto de reírme por aquellas palabras.
—¿Desde cuándo se aprende a pelear? —espeté.
Tomaste un respiro, probablemente haciendo acopio de voluntad para no responderme con el mismo desagrado.
—Desde hoy, Gil.
Cuando me llamaste “Gil”, entendí que no estabas dispuesta a la confrontación. Tus formas fueron mansas. Humildes. Sin la menor intención de terminar en riñas innecesarias que envenenaron el momento. Dejaste que el orgullo se aplastara, te acercaste y me abrazaste.