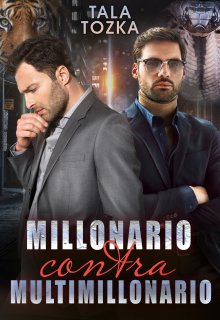Millonario contra multimillonario
Capítulo 1
— ¿Por qué yo, Leonid Semyonovich? — Olya se sonrojó de indignación. — ¡Y encima un domingo!
— ¿Y quién si no? — se sorprendió él. — Tú no tienes familia, no hay niños llorando en casa, ni marido hambriento quejándose. ¡Dios mismo te ha elegido para educar a los jóvenes! Además, ya te he asignado una prima.
En la ciudad se estaba llevando a cabo una maratón de lucha contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. El hospital debía designar a varias personas y, como de costumbre, eligieron a la menos ocupada.
— Pero soy cirujana, no venereóloga, Leonid Semyonovich — hizo un último intento de zafarse, pero Slavsky se mantuvo inflexible.
— No tienes que dar una conferencia. Di un par de palabras, reparte condones a los presentes y vete a casa. Ya está, no discutas, ve a recoger el material. Hay que ganarse la prima.
Olya volvió a la sala de médicos con un paquete y empezó a meterlo en su bolso. El bolso no quería cerrarse y, después de pelear con la cremallera, Olga simplemente apretó los bordes. Salió del hospital, vio un trolebús y por costumbre saltó por las puertas abiertas.
Solo se dio cuenta cuando se acercó el cobrador. ¡Y eso que era la dueña de un Porsche Cayenne nuevo que nunca había sacado a pasear! Daniyal* se desmayaría si la viera en un trolebús.
Nunca encontraba el momento de empezar las clases, y mucho menos de tomar lecciones de conducir. Olya se convencía a sí misma de que cuando hiciera más calor, definitivamente empezaría, pero ya se acercaba el invierno, ¿cómo iba a aprender así...? En fin, mejor que el yerno no supiera lo del trolebús.
Olga rebuscó en su bolso la cartera, pagó el billete e intentó meter la cartera de vuelta, reprochándose su falta de carácter y su docilidad, de la que se aprovechaban tanto sus colegas como sus jefes. Sin el menor remordimiento.
Debido al paquete, la cartera no quería volver a entrar, justo cuando el trolebús llegó a la siguiente parada y la gente empezó a dirigirse hacia la salida.
Unos jóvenes de aspecto atlético con bolsas repletas al hombro se abrieron paso. Uno de ellos rozó accidentalmente a Olga y enganchó el asa de su bolso. El trolebús dio un tirón, el asa se desprendió, el bolso se abrió y del paquete cayeron al suelo unos cuadraditos plateados.
"¡Qué desgracia!"
Se lanzó a recoger el "material", maldiciendo su incapacidad para decir que no y su estúpida condescendencia.
Todo el trolebús se quedó paralizado, mirando el abultado paquete de preservativos en sus manos y la dispersión de estos mismos artículos por el suelo. Los pasajeros cercanos empezaron a ayudar a Olga, roja de vergüenza, a meter los cuadraditos en la bolsa.
Sintió en su piel cómo una mirada fija le taladraba literalmente. Levantó la cabeza y se encontró con los ojos de un joven de aspecto agradable, bueno, muy agradable. Él sonrió.
— Es por trabajo — explicó Olya apresuradamente, apartándose un mechón de pelo de la cara. El joven sonrió aún más ampliamente y asintió con complicidad.
Y ella, de la vergüenza, quería que se la tragara la tierra, llevándose de paso al jefe. Y a todo el equipo también. ¿Por qué siempre le tocaba a ella más que a nadie?
***
Nada, cinco minutos de vergüenza y estarás en casa. Olya salió del trolebús, apretando firmemente su bolso contra sí, y de repente se topó con los pies de alguien. Bueno, no literalmente, claro. Con la mirada. Ya que miraba atentamente al suelo para no volver a derramar el maldito látex.
Lo primero que notó fueron los mocasines. Caros, de cuero y muy elegantes. Levantó la cabeza y vio al agradable joven de antes en el trolebús.
— ¡Hola, chica de los ojos bonitos! — dijo él con la misma amplia sonrisa.
"Al menos no me llamó la chica de los condones..."
— Buenas tardes — murmuró Olya, aferrándose más fuerte a su bolso, y se dispuso a rodear tangencialmente al joven.
— Me llamo Alexei** — dijo él amablemente. Olga estaba a punto de decirle que se alegraba mucho por él, pero que tenía que irse, cuando de repente la oscuridad fue atravesada por los rayos de unos faros de xenón, y un enorme todoterreno le cerró el paso. El nuevo conocido abrió cordialmente la puerta trasera e hizo un gesto invitador. — Por favor, Olga Mijáilovna.
— ¿Me conoce? — retrocedió ella asustada, aunque, a decir verdad, no tenía mucho espacio para retroceder. Alexei la acorralaba por detrás.
— ¡Por supuesto! La vengo siguiendo desde el hospital. Quería secuestrarla allí mismo, pero usted escapó tan rápido que tuve que saltar al trolebús tras usted.
Olga miró casi con culpabilidad los mocasines nuevos — seguramente le habrían pisoteado los pies en el trolebús mientras no se daba cuenta. Y alzó la barbilla.
— ¿Qué quiere decir con secuestrar?
— No se preocupe y no piense nada malo. Mi jefe quiere verla, y me arrancará la cabeza si no soy lo suficientemente cortés. Por favor, suba al coche, Olga Mijáilovna.
Olga tragó saliva acumulada y respiró.
— Su jefe. Excelente. ¿Tiene nombre? ¿O es un secreto?
— Por supuesto que tiene — Alexei parecía sorprendido, — Yampolsky Arsen Pavlovich**. Puede que haya oído hablar de él.