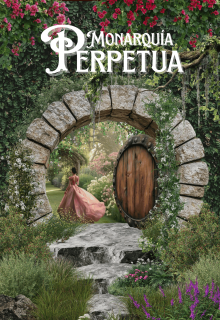Monarquía Perpetua
C3: El pueblo
El amanecer del día siguiente fue más frío que cualquiera que hubiera sentido antes. Los ventanales altos de mi nueva habitación dejaban entrar la luz pálida del sol. No dormí mucho esa noche, y cuando tocaron la puerta para escoltarme, ya estaba de pie.
Portaba la ropa que habían dejado preparada para mí sobre un perchero de madera tallada. No era nada parecido a lo que utilizaba. Se sentía como vestirse con la piel de alguien más.
El traje de cuero azul profundo llevaba condigo bordados con hilo dorado, símbolos de Theragon: grifos alzando vuelo, estrellas de ocho puntas y hojas de laurel.
No reconocía mi reflejo.
—¡Daryan, Daryan! —me gritaba desde el otro lado del pasillo, agitando el brazo de lado a lado.
—Tío, ¿qué tal tu noche? —le pregunté mientras me acercaba a él.
—Excelente, hijo. Jamás había dormido tan bien en toda mi vida —dijo con una sonrisa, estirándose como si se hubiera quitado años de encima—. Dormí toda la noche.
Al menos uno de nosotros había descansado.
—Señor —intervino una mucama, haciendo una leve reverencia—, disculpe, el equipo de cocina aún está despertando. El desayuno se preparará en unos momentos. ¿Tiene alguna sugerencia de lo que le gustaría desayunar?
—No, no se preocupen —respondí nervioso—. Desayunaré después… en el pueblo.
No quería hacerlos trabajar a esas horas. Era demasiado temprano.
—Sí, señor —se marchó tras hacer una pequeña y última reverencia.
Al escuchar esto, uno de los guardias que custodiaba los rincones del palacio me ofreció un carruaje para visitar el pueblo.
— Estará listo en segundos en la entrada del palacio —me dijo sin perder su postura recta.
—Se lo agradezco mucho.
—Conocer el pueblo me parece una idea espectacular —Con entusiasmo se apresuró al transporte.
El carruaje nos esperaba con las puertas abiertas, sostenidas por los pajes. Dejé que mi tío subiera primero. Detrás de mí, el paje cerró la puerta con cuidado. Escuché el sonido de las riendas golpeando suavemente a los caballos, que comenzaron a avanzar con paso firme.
Las pesadas rejas de la fortaleza se alzaron lentamente, dejándonos pasar. Me asomé por la ventana: los rayos intensos del sol acariciaban los pétalos de cada flor en el valle, que brillaban como si despertaran con el día. Las casas comenzaron a asomarse poco a poco hasta el centro de la plaza del pueblo.
—Hemos llegado, señor —me dijo uno de los pajes mientras abría lentamente la puerta del carruaje.
La plaza principal de Selyndor se extendía frente a mí. A su alrededor, edificios de piedra blanca con techos de teja roja formaban una armoniosa media luna. Sus balcones estaban adornados con enredaderas floridas, y banderines que ondeaban suavemente con la brisa de la mañana.
En el centro, una fuente de mármol tallado representaba la figura de un grifo con sus garras alzadas, majestuoso y vigilante. Comerciantes abrían sus puestos, decorados con telas de colores, mientras los aromas de pan recién horneado, frutas frescas y especias llenaban el aire. Niños corrían entre los arcos de la fuente, y músicos callejeros afinaban sus instrumentos, preparándose para llenar la plaza de melodías.
—Adelante, hijo. No puedo esperar más para conocer este hermoso lugar —dijo mi tío, casi corriendo a asomarse a los puestos para ver qué ofrecían.
Por un momento, dejó de ser el hombre serio y protector para ser aquel tío curioso, como cuando era niño.
Algunas personas comenzaron a notar nuestra presencia. Una mujer interrumpió la conversación con su hijo pequeño para hacer una reverencia; un panadero levantó la vista desde su mostrador y asintió con respeto.
Mi tío ya charlaba con una vendedora de frutas mientras le ofrecía una muestra de bayas brillantes.
—Adelante, pruebe —me dijo la señora, extendiéndome un pequeño canasto—. Son las mejores del reino.
¡Y vaya que lo eran!
Ni siquiera había probado las demás, pero creo que no hacía falta. El sabor explotaba en mi boca, dulce y jugoso.
—Hijo, ¿tienes dinero? —preguntó mi tío, metiéndose más frutillas a la boca sin vergüenza.
Antes de que pudiera decirle que no traía nada encima, uno de los soldados a nuestro servicio se adelantó y le entregó a la vendedora las monedas necesarias para comprar el canasto entero.
Asentí, agradecido, mientras el guardia volvía discretamente a su posición.
Mi tío, feliz como un niño pequeño, tomó la canasta con ambas manos y comenzó a pasearla con orgullo por los alrededores, acercándose a más puestos con una sonrisa contagiosa.
—El pueblo ya se ha enterado, señor —reveló la vendedora—. Al parecer la noticia ha corrido desde los nobles —añadió. Su tono sugería que quizá había dicho más de lo que debía.
—No, por favor. Dígame —decía tratando de convencerla—. Le prometo que no diré que lo supe por usted.
—Bueno, si insiste —respondió, mirando a su alrededor con cautela. Un gesto de mano, me indicó que me acercara. Cuando comprobó que nadie más podía escucharla, bajó la voz.