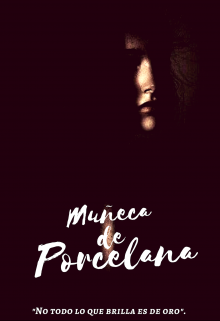Muñeca de Porcelana
3. Preescolar.
“La felicidad no depende de lo que uno tiene, sino del buen uso que hace de lo que tiene”—. Thomas Hardy.
Cuando eres una dulce e inocente niña de cuatro años lo único que hay en tu cabeza es poder correr por el horizonte subida en el lomo de un unicornio con un brillante pelaje que encandila a cada ente que pose sus ojos en él.
De esa época solo puedo recordar a dos rostros que compartían mi torrente sanguíneo, y quienes, en ese momento, eran la única mano amiga que poseía. No era como que me quejara del asunto, en realidad, estaba más que satisfecha por tenerlos a mi lado.
A pesar de que ellos eran de mi sexo opuesto, siempre pudimos llevarnos bien. Tal vez porque mi comportamiento era más inclinado hacia los niños que a las de mi especie. Pero eso no era algo que me aturdiera o me paralizara de ser quien era. Jugaba, reía, comía, lloraba, gritaba y todo con exquisita plenitud. Con una viva felicidad que me acompañó durante los años que estuve allí, con ellos dos como mis más fieles cómplices de travesuras, que los recuerdos de esa hermosa época, aún me siguen haciendo sonreír por pura alegría y una nostalgia inefable; quizás es porqué actualmente todos nos hablamos, pero ya no está allí esa misma manera de tratarnos, somos como desconocidos que no quieren pasar a otra posición.
Sin embargo, los recuerdos de nosotros siendo los inseparables tres mosqueteros que se sumergían a batallas por el tobogán, la rueda y la pelota de infinitos colores son los que más llenan mi cabeza. La forma en la que siempre nos ingeniábamos para salir de los apuros, y si uno estaba en un peligro de muerte; cosa que denominamos ‘mamá molesta’. El otro asumía la culpa, porqué si uno caía, los otros también.
Aun puedo recordar vívidamente cuando un pequeño niño se auto proclamó el rey del tobogán, y yo, estando muy indignada porque no permitía que nadie se subiera a este, lo lance, haciendo que se raspe las rodillas y ensucie el pulcro uniforme que siempre portaba. Mi memoria aún puede reproducir a la profesora reprendiendo a todo el salón, y aunque uno de mis mosqueteros estaba en un grado menor al de nosotros dos, él fue a nuestra clase a asumir la culpa, a pesar de que la maestra estaba consciente de que había sido yo la que había aventado al rey falso.
Por causa de que el otro mosquetero se auto proclamó culpable, la maestro decidió no castigar a nadie, sin embargo, llamó a cada padre para tener una seria charla con ellos, que culminó en mi mamá regañándome por ser tan inconsciente, porque según ella, la suciedad de la tela y un mínimo raspón en la rodilla pudo haber sido algo mucho más grave. Sin embargo, como costumbre de nuestra mente inocente y testaruda, llegué a creer que lo que me decía mi madre eran puras falacias, solo eran cuentos para asustarme y hacer que me porte bien.
Y sobre el rey falso, a él no le pasó nada, fue una pequeña herida que sanó después de un tiempo y luego de eso, él sólo se sentaba en una esquina a observarnos jugar mientras degustaba de su desayuno.
Para mi último año en el preescolar, fui coronada como la reina de mi sección, dejando de ser una mosquetera, y pasar a ser de la realeza, convirtiendo a mi salón de clases en mí reino. No obstante a eso, mi alma y espíritu le era fiel a mis dos cómplices.
Ha mediado de ese mismo año, mi reino se extendió a todo el lugar, cuando me proclamaron la reina de todo. Mi madre, a pesar de haberme gritado por meterme en cosas como esas, lloró y besó mis mejillas mientras cubría mi cuerpo con un hermoso vestido blanco, con porte de princesa. Y mis pies con unos bajos pero cómodos e elegantes zapatillas blanquecinas. Mi cabello corto fue peinado, la pollina que caía grácilmente sobre mi frente y cubría una pequeña porción de mis ojos, fue levantada en una honda elegante. Mi cabellera oscura, ya arreglada, mi madre posicionó una tiara que tenía una diminuta joya colgando en medio del corazón decorado con más brillantes perlas que iluminaban hipnóticamente cuando la luz del sol las tocaba.
Fue un largo día, de grandes sonrisas, fotografías, y mi parte favorita, cuando subí al estrado y me senté en aquella silla decorada. La multitud me admiraba y aplaudía con euforia. Muchas luces de los flashes pegaban en mis ojos haciéndome ver puntos negros, pero eso no me detuvo de sonreír y saludar a cada uno de ellos. Extender mi mano educadamente cuando se acercaban a mí expresando lo hermosa que lucía ese día.
Para el cierre del año escolar, en donde uno de mis mosqueteros y yo partiríamos de mi hermoso reino, para ir a tierras desconocidas. Se hizo una pequeña fiesta, en dónde elaboraron un concurso de manualidades, en donde puedo decir orgullosamente que salí triunfadora. Y para las fechas de mi cumpleaños me dirigí ansiosamente hacia aquellas tierras desconocidas en donde aprendí tantas nuevas cosas, que me han marcado hasta el sol y la luna de hoy.