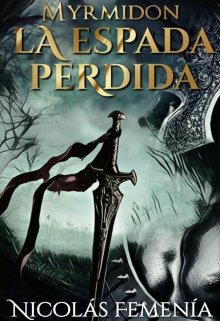Myrmidon - La Espada Perdida [libro 1]
Capítulo XXV – La conspiración de los amotinados
Evan
Ya falta poco… tan solo unos pasos más… decía en su interior.
A lo lejos solo se podía ver el Pindo y el Olimpo. No estarían muy lejos del hogar de los lapitas.
Por fortuna, Cloe ya estaba mejor de su salud. Podía caminar bien y el camino se había hecho ligero. Las demás mujeres también estaban lúcidas. De vez en cuando, Timmo debía aplicarles una dosis de sus medicinas que con paciencia fabricaba mediante hierbas curativas.
— Por fin, ya solo falta unos metros para llegar — suspiró Cloe —. Mis pies están cansados.
Evan se detuvo en seco.
— Vamos a recordar cuando éramos niños — dijo dándole la espalda.
Cloe se quedó perpleja.
— Súbete a mi espalda — indicó Evan —, así como cuando éramos pequeños.
— Cuando éramos pequeños nos caíamos los dos, no me aguantabas por débil — respondió Cloe.
— O eras tú la excedida de peso.
Cloe quedó boquiabierta ante la respuesta de su hermano.
— Anda, sube — insistió Evan.
Entonces, Cloe accedió y subió sobre las espaldas de su hermano.
Evan, sintió todo el peso de su hermana sobre sus hombros y espalda. Comenzó a caminar, ayudándola a avanzar, como en los viejos tiempos. Por primera vez, se sintió en paz. Como cuando era un niño. Antes de que los centauros comenzaran a invadir las aldeas, cuando todo era paz y armonía. Cuando Astrid aún estaba viva y ellos la ayudaban a seguir adelante con la casa y cuidando al pequeño Kletos.
Luego de compartir unas tantas risas, el silencio se apoderó de Evan. Era un silencio misterioso.
Cloe quedó muy preocupada.
— ¿Qué pasó, hermano? — le preguntó.
— Nada — respondió cortante.
— Tienes algo. Cuéntamelo.
Él suspiró.
— Es por Dionne — soltó finalmente —. Estoy preocupado por ella, y por Cynara.
— No te preocupes, vamos a encontrar a la niña — trató de tranquilizarlo, Cloe.
— Lo sé, pero es una situación difícil. Pensé que lo tenía todo controlado y de pronto, Cynara volvió a ese horrendo lugar.
Cloe puso sus pies sobre el suelo, luego se dirigió a su hermano nuevamente y le tocó el hombro.
— Todo esto va a terminar, confía en mí.
Evan sonrió al ver la confianza de su hermana. Por un momento, pensó en Kletos. ¿Qué sería de él?
La última vez en que lo había visto había sido en el palacio. Antes de que partiera a la expedición encomendada por Heleno.
— Hubiera querido que fuera de otra forma — murmuró.
— ¿Qué cosa? — preguntó Cloe.
— Tener lugar en esta misión. Ir a buscar la espada de Eaco.
— Pero eres muy importante, nos salvaste a muchas de las mujeres que estábamos cautivas y nos estás dirigiendo a un lugar seguro. Al hogar de los lapitas. Eres tan importante, como Kletos, como Moloso.
Las palabras de Cloe sonaron tan alentadoras para Evan.
— Perdón hermana, es que tenía tantos deseos de tener un lugar — dijo —, no pude ir con nuestro padre a Troya. Mi nombre hubiera sido tan reconocido como el de Aquiles y Patroclo.
— Eres ambicioso, hermano, y está bien tener un poco de ambición, te hace lograr lo que quieres — respondió Cloe —. Pero no dejes que eso te afecte, ni que se adueñe de ti. Consigue lo que quieres, pero por las buenas. No seas como los héroes de nuestro pasado. Ellos terminaron mal por culpa de su ambición.
El la besó en la frente.
El camino siguió hasta que llegaron a un campamento en medio del bosque.
Al parecer, era unos viajeros. O tal vez nómades.
— Mucho cuidado — dijo Evan —, no sea que nos salgan con sorpresas.
Dijo adentrándose más en el asentamiento.
De pronto, alguien lo contuvo por detrás y le apuntó en el cuello con una daga. Timmo desenvainó su espada, pero otro soldado lo apresó.
Otro grupo de soldados rodearon a Cloe y a las demás mujeres apuntándolas con lanzas.
En seguida, se hizo presente un hombre montado sobre un caballo. Tenía porte de líder.
— Miren nada más… — dijo con un tono altanero —… Evan, el traidor.
Evan lo miró fijamente. Tenía en frente, a alguien a quien no había visto. No lo había visto en años, desde que había partido en su viaje de negocios, pero aun así lo reconocía. Era imposible olvidar aquel rostro pálido, y la menuda barba castaña clara que con el tiempo iba perdiendo su color hasta volverse del color de la nieve.
— Tanto tiempo sin vernos… — murmuró —… Filipus, el granjero.
Filipus echó una mirada altanera.
— Solo por ser hijo de quien eres, te dejaré pasar lo que hiciste. Además, rescataste a todas las doncellas cautivas.
Editado: 07.07.2018