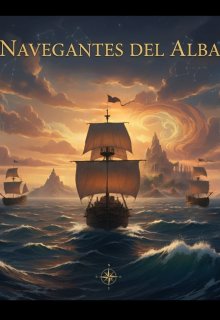Navegantes Del Alba
Misterios Entre La Selva
El sol había comenzado a elevarse, iluminando los primeros árboles y el barco que mecía suavemente sobre la costa. Christian Lamars reunió a su tripulación y a la mujer nativa que los había guiado, conscientes de que la isla aún guardaba secretos por revelar.
Avanzaron por un sendero que se internaba en la selva más densa, donde raíces gigantes y vegetación exuberante dificultaban el paso. Cada paso traía nuevas sorpresas: frutos extraños colgaban de los árboles, flores de colores intensos desprendían aromas desconocidos, y pequeños animales se movían entre las ramas, observando con cautela a los recién llegados.
Lamars notó marcas en los troncos, símbolos tallados con precisión, y se dio cuenta de que los nativos habían registrado algo importante allí, posiblemente rutas de caza, lugares sagrados o advertencias para intrusos. La mujer nativa señalaba y murmuraba palabras que él no entendía, pero Lamars captaba el significado por los gestos y la insistencia de su guía.
De repente, la vegetación se abrió hacia un claro amplio donde fluía un río cristalino. El agua reflejaba la luz del sol, y en la orilla se podían ver huellas de animales grandes que parecían recientes. Lamars comprendió que la isla era un ecosistema vivo, rico y peligroso, y que cada descubrimiento requería respeto y cautela.
Mientras observaban, un grupo de nativos apareció entre los árboles, portando herramientas y productos de la isla. Hubo un breve intercambio de miradas, gestos y objetos, un primer contacto más profundo que fortalecía la confianza. Lamars entendió que la isla no solo ofrecía maravillas, sino que también ponía a prueba la inteligencia y sensibilidad de quienes la exploraban.
Al caer la tarde, la expedición decidió acampar cerca del río. Lamars miró la selva a su alrededor y sintió que cada sombra, cada sonido, cada movimiento tenía un propósito. La isla no había revelado todo, y él sabía que los días venideros traerían descubrimientos aún más extraordinarios… y desafíos inesperados.