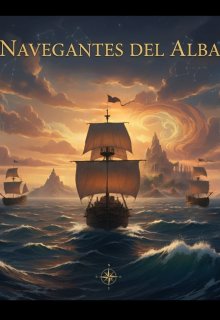Navegantes Del Alba
Voces Bajo La Tierra
La noche cayó con una calma inquietante. El aire estaba cargado de humedad, y el murmullo del río parecía distinto, como si desde su profundidad se elevara un canto apagado. Lamars no podía dormir; la cueva del día anterior no dejaba de rondar su mente. Había algo en ese eco, un mensaje que no pertenecía al azar.
Tomó su linterna y salió del campamento sin despertar a la tripulación. La mujer nativa, como si lo hubiese presentido, lo esperó a unos pasos, con los ojos fijos en el mismo sendero que llevaba hacia la cueva. No intercambiaron palabras. Solo caminaron.
El bosque nocturno respiraba distinto. Cada hoja, cada sonido parecía atento a sus pasos. Al llegar a la entrada de la cueva, Lamars notó que el agua del río había cambiado: un leve brillo verdoso recorría su superficie, como si algo subterráneo la iluminara.
Adentro, la penumbra era total. Pero al avanzar, las paredes comenzaron a emitir un resplandor débil, revelando símbolos nuevos que antes no estaban. Eran espirales, líneas curvas, figuras humanas unidas por algo semejante al sol y al mar. La mujer nativa se arrodilló, tocó uno de los símbolos con la palma abierta y susurró palabras que Lamars no comprendió.
De pronto, un leve temblor recorrió el suelo. El eco volvió a resonar, pero esta vez no era solo un sonido: se sentía como una vibración dentro del pecho, un llamado antiguo. Lamars miró hacia el fondo de la cueva y vio una abertura estrecha, de donde salía una corriente de aire cálido y un susurro casi humano.
—¿Qué es esto? —preguntó él, aunque sabía que no obtendría respuesta.
La mujer lo miró con seriedad, y con voz baja, dijo por primera vez una palabra en su idioma que él entendió:
—Corazón.
Lamars comprendió que la isla tenía un centro, un punto vital, una fuente de energía o de historia que los nativos veneraban y temían por igual. Pero también entendió que no debía seguir más allá, al menos no esa noche. El eco del interior parecía volverse más fuerte, casi como si advirtiera: no aún.
Salieron de la cueva en silencio. Afuera, el cielo comenzaba a encenderse con los primeros tonos del amanecer. La selva se desperezaba lentamente, y un grupo de aves sobrevoló el río en dirección al norte, donde una montaña oscura se elevaba sobre los árboles.
Lamars la observó detenidamente. Su forma era demasiado perfecta, casi simétrica, como si no fuera una montaña natural. Un presentimiento se apoderó de él: lo que buscaba no estaba en la costa ni en los ríos, sino bajo aquella montaña.
—Mañana —dijo en voz baja— iremos hacia allá.
La mujer nativa no respondió, pero su mirada fue suficiente para entenderlo: ese camino sería el más peligroso de todos.
El eco de la cueva volvió a escucharse a la distancia, más suave esta vez, como una respiración profunda que se fundía con el amanecer.
Y Lamars, por primera vez, sintió que la isla lo había aceptado… aunque no sabía todavía si como invitado o como prisionero.