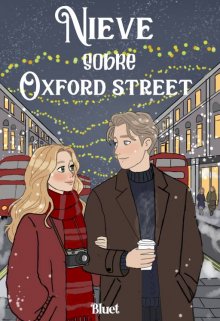Nieve sobre Oxford street
Capítulo 8: La mansión Kensington
Oliver
El Bentley negro se deslizaba en silencio por las calles adoquinadas de Belgravia, como un barco fantasma navegando hacia su destino inevitable. A mi lado, Amelia permanecía en un silencio tan tenso que podía escuchar el roce de su vestido —un sencillo vestido negro de cuello alto, elegante y sobrio, que la hacía verse mayor y más vulnerable a la vez— contra el asiento de cuero. Había decidido no usar abrigo, a pesar de mi advertencia, y ahora se frotaba los brazos desnudos, aunque el interior del coche estaba climatizado.
—Te lo dije —murmuré, sin poder evitarlo.
—No pasa nada —respondió ella, pero su voz era un hilo. Sus ojos, enormes y verdes, estaban pegados a la ventana, observando cómo las imponentes fachadas georgianas de piedra blanca desfilaban como filas de jueces severos.
La culpa era un sabor amargo en mi boca. La había empujado a esto. No directamente, pero mi mundo, con su gravitación implacable, la había jalado hacia adentro. Al ver la invitación de mi madre en mi propio teléfono —un movimiento típico de ella: cortar por lo sano y manejar las cosas directamente— supe que estaba atrapado. Prohibirle a Amelia que viniera solo habría confirmado sus sospechas sobre nosotros. Dejarla venir era arrojarla a los lobos. Así que elegí lo que creí que era el menor de los males: estar a su lado, cada maldito segundo.
—Recuerda las condiciones —dije, mientras el coche giraba hacia la entrada privada—. Conmigo o con Ethan. Te vas cuando quieras. Una señal, y nos vamos.
Ella asintió, pero no me miró. Su atención estaba completamente capturada por la vista que se desplegaba ante nosotros.
La “casa” Kensington no era una casa. Era una afirmación en piedra de Portland y hierro forjado. Una mansión de cinco plantas que ocupaba una esquina entera, sus ventanas simétricas brillando como piezas de ámbar contra la noche. La fachada estaba adornada con guirnaldas de acebo y un enorme árbol de Navidad iluminado con luces blancas en el jardín delantero: una imagen de postal perfecta que ocultaba el frío interior.
El coche se detuvo frente a la escalinata de mármol. Un mayordomo con librea se acercó a abrir la puerta.
—Señor Oliver —dijo con una inclinación de cabeza.
Salí primero, ofreciéndole la mano a Amelia. Sus dedos, helados, se cerraron alrededor de los míos con una fuerza desesperada. Por un segundo, nos miramos. En sus ojos vi el pánico, pero también una determinación feroz, como la que tenía cuando componía una foto difícil. Me apretó la mano ligeramente y luego la soltó, enderezando la espalda.
—Vamos —susurré.
Cruzamos el umbral, y el mundo cambió.
El vestíbulo era una catedral de mármol blanco y negro. Una escalera de caracol de hierro forjado se elevaba hacia las alturas. Una gigantesca corona de adviento colgaba del techo abovedado, sus velas reales (por supuesto) parpadeando. El aire olía a pino, a cera de abeja pulida y al perfume discreto y caro que siempre usaba mi madre. El murmullo de voces cultivadas y el tintineo de cristal fino llegaban desde las salas interiores.
Amelia se detuvo, literalmente sin aliento. Su mirada recorrió la enormidad del espacio, los retratos de antepasados de mirada severa, el arreglo floral monumental que costaba más que su cámara. No dijo nada, pero su cuerpo se había vuelto rígido. Se sentía como un pájaro exótico perdido en una pajarera de otra especie.
—Oliver, cariño. Llegas tarde.
La voz de mi madre cortó el aire como un cuchillo de plata. Apareció desde el salón principal, deslizándose sobre el suelo de mármol con la gracia de un velero. Llevaba un vestido de noche color champán, su cabello rubio platino recogido en un moño impecable. Eleanor Kensington era elegancia personificada, y cada centímetro de ella —desde su sonrisa calculada hasta la caída de su vestido— estaba diseñado para impresionar y, al mismo tiempo, evaluar.
—Madre —dije, inclinándome para besar su mejilla, que olía a polvos y determinación—. Te presento a Amelia Hartwell. Amelia, mi madre, Eleanor Kensington.
Mi madre giró sus ojos color gris acero hacia Amelia. La escaneó en menos de dos segundos: el vestido negro (aprobado por su simplicidad), la falta de joyas (una nota mental), el cabello suelto y ligeramente ondulado (demasiado informal, pero perdonable por la juventud), la expresión cautelosa pero educada (puntos por no parecer totalmente abrumada). Su sonrisa no se movió ni un milímetro.
—Amelia, qué encanto conocerte por fin —dijo, extendiendo una mano con uñas perfectamente manicuradas—. Oliver ha hablado tanto de tu… pasión por la fotografía.
El énfasis en “pasión” la hizo sonar como un hobby curioso, no como un sueño. Sentí que Amelia se ponía más rígida a mi lado, pero tomó la mano de mi madre con firmeza.
—Es un placer, Mrs. Kensington. Su casa es impresionante.
—Es un hogar —respondió mi madre, soltando su mano—. Espero que Oliver te esté atendiendo bien. Los jóvenes a veces olvidan los modales.
—Oliver ha sido un anfitrión perfecto —dijo Amelia, y su voz, aunque suave, no titubeó.
Mi madre me lanzó una mirada rápida, un destello de sorpresa ante esa defensa. —Me alegra oírlo. Ahora, Amelia, cariño, debes disculparnos. Oliver tiene algunos… compromisos con nuestros otros invitados. —Su mano se posó en mi brazo, una garra de terciopelo—. Ethan está por aquí en algún lado. Estoy segura de que puede mantenerte compañía.
Era un movimiento maestro. Separarme de ella de inmediato. Dejarla a merced de Ethan y del resto de los tiburones. Mi mandíbula se apretó.
—En realidad, madre, prometí a Amelia…
—No seas descortés, Oliver —me interrumpió, su sonrisa ahora un poco más tensa—. Los Windsor acaban de llegar. Tu padre los espera.
La batalla relámpago se libró en su mirada. Haz lo que se espera de ti.
Antes de que pudiera responder, Amelia me tocó el brazo.
—Está bien, Oliver. Ve. Encontraré a Ethan.