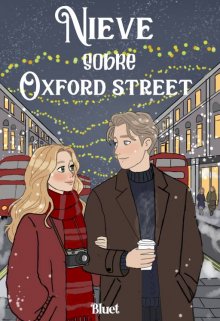Nieve sobre Oxford street
Capítulo 14: La filtración
Oliver
El silencio después de la sesión de fotos fue el más pacífico que había conocido en años. Durante dos días floté en una burbuja de luz dorada y polvo, en el eco de la música que había tocado para ella y en la certeza del beso en el puente nevado. Habíamos creado algo juntos, algo privado y poderoso. Era nuestro secreto, nuestro pequeño mundo a prueba de intrusos.
O eso creía.
Fue Ethan quien me llamó, con la voz tan tensa y grave que al instante me puso en alerta.
—Oli, ¿estás sentado?
—¿Por qué? ¿Qué pasa? —pregunté, dejando la partitura que estaba intentando leer en el piano de la mansión. El tono de su voz había enfriado la habitación.
—Revisa tu teléfono. Ahora. Las notificaciones de… de las alertas de prensa.
Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Con manos torpes abrí la aplicación de alertas.
Y allí estaba. No en un periódico serio, sino en un tabloide digital sensacionalista, de esos que viven del morbo. El titular me golpeó como un puñetazo:
“¡EL HEREDERO KENSINGTON ENCENDIDO! ¿AMOR EN LA NIEVE CON UNA DESCONOCIDA?”
Debajo, tres fotos. Tres dagas.
La primera: Amelia y yo en el puente. Borrosa, tomada desde lejos con un teleobjetivo, pero inconfundible. Mis manos en sus mejillas. Sus labios cerca de los míos. Nuestra intimidad convertida en espectáculo.
La segunda: yo, empapado, en la puerta de su casa esa misma noche. Ella con su bata, iluminada desde dentro. Un momento vulnerable capturado con una claridad obscena.
La tercera era la más cruel. Una foto de archivo de Amelia, sacada de Instagram y retocada. Ella sonriendo tímidamente con su cámara. Y el pie de foto:
“Amelia Hartwell, 18 años, aspirante a fotógrafa. ¿La cenicienta que conquistó al príncipe de Belgravia?”
El artículo era veneno puro: medias verdades, especulaciones, comentarios sobre su “modesto origen”, insinuaciones baratas sobre nuestro “romance secreto”. Habían convertido algo hermoso en basura para entretener.
La rabia me recorrió como fuego. Después vino el miedo. No por mí. Por ella.
—Oli, ¿sigues ahí? —la voz de Ethan sonó lejana.
—Sí —logré decir, la palabra saliendo como un gruñido—. ¿Quién hizo esto?
—No lo sé. Algún paparazzi furtivo. Es una mierda, pero… era lo que temíamos, ¿no?
Lo que yo temía. Y aun así nunca imaginé que sería así: tan invasivo, tan bajo, tan despiadado.
—Ella no puede ver esto —dije, buscando mis llaves—. Tengo que llegar antes de que…
Mi teléfono vibró. Un mensaje de Amelia.
Una captura de pantalla del artículo. Ni una palabra. Eso era peor que cualquier grito.
—Ethan, tengo que irme.
—Ve. Yo averiguo qué pueda sobre la fuente.
Colgué y corrí. Conduje como un loco por Londres, que de pronto me parecía hostil. Cada farola una cámara. Cada ventana alguien dispuesto a vender nuestro secreto.
Cuando llegué a su casa, no llamé al timbre. Toqué con los nudillos, una y otra vez, hasta que abrió.
Amelia estaba pálida como la nieve derretida de la calle. Sus ojos enormes, secos. Su expresión… un horror silencioso. Sostenía su teléfono como si quemara.
—Amelia… —extendí la mano.
Ella dio un paso atrás. Solo uno, pero se sintió como un abismo.
—¿Lo viste? —preguntó con una voz plana, vacía.
—Sí. Acabo de…
—Me llamó un periódico —me interrumpió—. Hace diez minutos. Querían un comentario sobre “mi historia de amor de cuento de hadas”. Les colgué.
—No les hables. No digas nada. Mi abogado se encargará…
—¡Tu abogado! —explotó. La emoción irrumpió por fin, mezclada con rabia y dolor—. ¡Oliver, no es un contrato! ¡Es mi vida! ¡Pusieron mi foto, mi nombre, mi dirección! ¡Lucy ha estado llorando porque en el colegio ya le hicieron preguntas!
Lucy.
El golpe más certero posible.
—Voy a hacer que lo retiren. Voy a…
—¿Y luego qué? —gritó, con lágrimas al fin escapando—. ¡Ya está ahí! ¡La gente lo vio! Mis vecinos, mi familia, los jueces del concurso… ¡Dios, el concurso! Pensarán que te usé. Que todo fue publicidad barata. ¡Van a creer que soy una oportunista!
Se cubrió la cara, sollozando. Quise abrazarla, pero estaba rígida. Defensiva. Herida por mi mundo.
—Amelia, por favor… lo siento. Lo siento tanto.
—¡Eso no ayuda! —gritó—. ¡Tu culpa no borra las fotos! ¡No hace que dejen de mirarme como un bicho raro! ¡Tu madre tenía razón, Oliver! ¡Mira a lo que me expones! ¡Mira lo que tu mundo le hace a la gente normal!
“Tu madre tenía razón.”
Dolió como si me arrancaran el aire.
—No vamos a dejar que esto nos gane —dije, aunque sonaba hueco incluso para mí—. Podemos superarlo juntos.
—¿Juntos? —soltó una risa quebrada—. ¿Cómo superamos esto? ¡No puedes controlar un escándalo! ¡Es una marea negra y se me pegó!
Se volvió de espaldas, temblando.
—Tienes que irte.
—No. No te dejaré así.
—¡TE LO PIDO! —gritó, girándose. Su rostro era un mapa de lágrimas—. ¡Por favor, vete! ¡No puedo verte ahora! ¡Cada vez que te miro recuerdo ese titular! ¡Veo el morbo en los ojos de la gente!
Cada palabra fue un cuchillo.
Comprendí que si me quedaba, la rompería más. Mi presencia no la consolaba: la lastimaba.
Ella necesitaba espacio. Y yo tenía que aceptar eso aunque me destruyera.
—De acuerdo —dije, la palabra pesada—. Me voy. Pero no te alejes. Solo… respira. Voy a arreglar esto. Te lo prometo.
No respondió. Solo se abrazó a sí misma, como si intentara evitar desmoronarse.
Salí y cerré la puerta con suavidad. Detrás escuché un sollozo, ahogado y devastador. Me apoyé en la pared, sintiendo una impotencia que nunca había conocido.
La filtración no era solo una invasión.
Era un arma.
Y había logrado exactamente lo que querían: separarnos.
Habían manchado algo puro. Lo habían vuelto público. Y ahora Amelia, la persona más valiente que conocía, estaba rota.