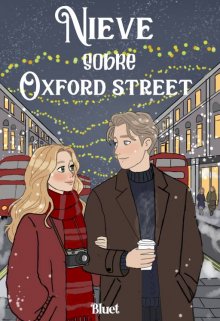Nieve sobre Oxford street
Capítulo 19: El reencuentro
Amelia
La voz de Oliver había llenado la cocina, saliendo del pequeño radio portátil que mi madre siempre tenía encendido en Navidad. Sus palabras, tan crudas, tan vulnerables, tan suyas, habían atravesado el letargo en el que me había sumido, tocando directamente el corazón helado que llevaba dentro.
“…ver el mundo a través de los ojos de otra persona…”
“…el coraje de ser auténtico. De abrazar las cosas rotas…”
“…no dejes que el ruido te lo quite. No dejes que el miedo gane…”
“…creo en los segundos inicios…”
Cada frase era un golpe directo, un eco de las conversaciones que habíamos tenido en el invernadero, en el puente, en nuestros mensajes. No hablaba a la prensa. Hablaba a mí. Había tomado la plataforma más pública posible para hacer la declaración más privada.
Me quedé inmóvil, con una taza de té olvidada en las manos, mirando el radio como si pudiera verlo a través de él. Mamá y Lucy habían dejado de moverse, escuchando en silencio. Cuando terminó, el presentador dijo algo sobre “un mensaje conmovedor”, pero sus palabras se perdieron en el zumbido de mi propia sangre.
—Amelia… —susurró mamá, su voz llena de una comprensión suave.
No respondí. Me levanté, dejando la taza en la mesa, y subí las escaleras corriendo hacia mi habitación. No para esconderme. Para actuar.
Abrí mi portátil con manos que temblaban de emoción contenida. Entré en la web del concurso de fotografía. El plazo de envío había cerrado hacía días. Mi foto, la foto de Oliver, estaba allí, en el limbo digital, esperando ser juzgada. Pero eso no era lo importante ahora.
Lo importante era él.
Me vestí con prisas, no con el vestido negro de la fiesta, sino con mis propios vaqueros, un suéter grueso y, por supuesto, la bufanda granate. Me miré en el espejo. Ojos hinchados por el llanto de la noche, pero con una luz nueva en ellos. La luz de una decisión tomada.
Bajé las escaleras de dos en dos. Mamá y Lucy estaban en el recibidor, mirándome.
—¿Adónde vas? —preguntó Lucy, con los ojos brillando de esperanza.
—A cometer otro error —dije, y esta vez, mi sonrisa fue real, nerviosa pero genuina—. O a arreglarlo. No estoy segura.
Mamá asintió, una sonrisa comprensiva en sus labios.
—Ve. Y esta vez, no huyas.
Salí a la calle. El cielo de la mañana de Navidad era de un azul pálido y despejado, el aire frío y limpio después de la tormenta. No había un copo de nieve a la vista, pero la magia estaba allí, en el aire, en las palabras que aún resonaban en mi cabeza.
No llamé un taxi. Caminé. Necesitaba el tiempo, el movimiento, para ordenar mis pensamientos. Sus palabras en la radio habían deshecho el nudo de miedo y orgullo herido que me había paralizado. Él no me culpaba. Se culpaba a sí mismo. Y había tenido el coraje de decirlo al mundo, de arriesgarse a parecer débil, de ofrecer un “segundo inicio” en lugar de una demanda.
¿Y yo? Yo había tenido miedo. Un miedo justificado, sí, pero al final, el miedo había ganado. Hasta ahora.
Caminé durante lo que pareció una eternidad, aunque fueron menos de cuarenta y cinco minutos. Cuando llegué a las imponentes verjas de la mansión Kensington, el corazón me latía con fuerza contra las costillas. La casa parecía dormida, silenciosa, un gigante de piedra adormecido en la mañana festiva.
Antes de que pudiera siquiera plantearme cómo llamar la atención, la gran puerta de madera principal se abrió.
Y allí estaba él.
Oliver salía, abrochándose el abrigo, con el cabello desordenado y una expresión de determinación absorta en el rostro. Iba a salir. Quizás… quizás a buscarme a mí.
Se detuvo en seco al verme. Sus ojos azules se abrieron como platos, pasando de la sorpresa a una incredulidad que se transformó en una esperanza tan frágil y poderosa que me dejó sin aliento. Nos quedamos mirándonos a través de los pocos metros que separaban la puerta de la verja, el aire gélido formando un puente de aliento entre nosotros.
Fui yo quien se movió primero. Empujé la verja, que cedió con un chirrido suave, y crucé el jardín helado hacia él. Cada paso se sentía como el más importante de mi vida.
Me detuve a un metro de distancia. Podía ver las huellas del cansancio y la tensión bajo sus ojos, pero también algo más: una luz nueva, una paz que no había visto antes, como si al decir su verdad al mundo se hubiera liberado de un peso.
—Escuché la radio —dije, y mi voz sonó clara en el silencio cristalino de la mañana.
Él asintió lentamente.
—Era para ti. Por si… por si aún querías escuchar.
—Siempre quiero escucharte —respondí, y fue la verdad más sencilla y profunda que había dicho en mi vida—. Incluso cuando tengo miedo. Especialmente cuando tengo miedo.
Una sacudida lo recorrió.
—Amelia, lo que pasó, lo que mi madre hizo… nunca podré disculparme lo suficiente. Te fallé. Te expuse de la peor manera posible.
—Sí —admití, sin apartar la mirada—. Fallaste. Y yo también. Te pedí que te fueras cuando más me necesitabas. Dejé que el miedo me ganara. Dejé que nos separara.
—No tienes que…
—Sí, tengo que —lo interrumpí, avanzando otro paso—. Porque si vamos a hacer esto, tiene que ser con los ojos abiertos. Ambos cometimos errores. Tu mundo es peligroso para mí. Pero mi miedo es peligroso para nosotros. Y creo… creo que uno puede neutralizar al otro.
Él frunció el ceño, un destello de aquella intensidad que tanto me conmovía en sus ojos.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que ya no me escondo —declaré, y sentí cómo cada palabra me daba fuerza—. Envié la foto al concurso. La de ti en el piano. Es la verdad. Tu verdad, mi verdad. Y si gana, si la publican, que el mundo la vea. Que vean al artista, no solo al heredero. Que vean lo que yo veo.
Su respiración se entrecortó.
—¿La enviaste? ¿Aun después de todo…?
—Porque después de todo —dije, y las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de liberación—. Porque es hermosa. Y porque es nuestra. Y no voy a dejar que el ruido de tu madre o de los tabloides me robe mi arte, ni lo que siento por ti.