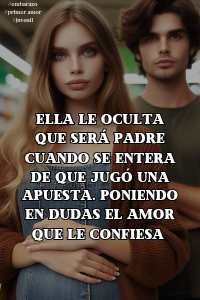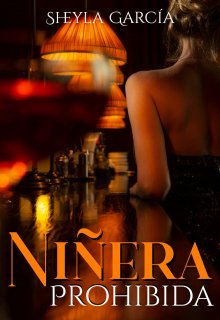Niñera prohibida
Capitulo siete: Hogar
Hogar
La casa siempre había tenido algo de hogar, incluso con todo lo que había pasado. Pero ahora, el ambiente era distinto. El aire estaba impregnado de una tensión densa que no podía ignorar. Cada rincón de la vivienda, que antes parecía tan familiar, ahora se sentía como una jaula, y yo, atrapada dentro de ella, veía cómo todo se desmoronaba. Lo que había sido la vida de mi padre, lo que había sido mi vida, estaba a punto de desvanecerse, despojándome de todo. Y lo peor era que no podía hacer nada para detenerlo.
Todo empezó a caer sobre mí con la claridad de una avalancha. Al principio, cuando el dolor de la pérdida de mi padre era lo más importante, la cuestión del dinero, de la casa, de la hipoteca, había quedado en segundo plano. Pero pronto me di cuenta de que el tiempo no se detenía, y las responsabilidades no desaparecían solo porque uno estuviera de luto. Mi padre había dejado todo a nombre de Petra. Todo, excepto mi vacío. Y ahora, la hipoteca de la casa, una carga imposible de asumir sin un salario fijo, me aplastaba.
Estaba sentada en la mesa del comedor, mirando las cartas que se apilaban sobre la superficie de madera. Cada una era un recordatorio cruel de mi situación: las facturas impagas, las cartas de advertencia del banco, las notificaciones de pago de la hipoteca. Todo estaba a nombre de Petra, y ella tenía el control total. En realidad, yo no tenía nada. Solo el eco de mi padre en las paredes, un eco que ya estaba por desvanecerse. La casa, el único recuerdo tangible que quedaba de él, se deslizaba de mis manos.
“¿Qué voy a hacer?” me preguntaba, mirando las paredes que parecían encogerse a mi alrededor. No tenía dinero, no tenía un empleo estable, y no tenía ningún derecho sobre la propiedad.
Escuché el sonido de pasos en el pasillo. El eco de las botas de Petra resonó, su presencia inconfundible. Alzó la voz antes de que pudiera verla, y su tono estaba cargado de una burla que no dejaba lugar a dudas.
—¡Vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿La hija del difunto, lamentándose por su pérdida? —dijo Petra desde el umbral de la puerta del comedor. Sus palabras fueron como cuchillos lanzados a mi herida abierta. La miré sin respuesta, sin fuerzas para enfrentar su veneno.
Petra estaba allí, impecable como siempre, con su cabello perfectamente peinado, su ropa de marca que parecía aún más ostentosa en comparación con mi miseria. Ella siempre había sido una mujer que se veía inalcanzable, y ahora parecía disfrutar de mi caída.
—¿No tienes nada que decir? —preguntó con una sonrisa torcida, cruzándose de brazos. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en mí. No había ni una pizca de compasión en su mirada.
—¿Por qué no vendes la casa? —dije finalmente, mi voz temblando, aunque intenté que sonara firme. Lo sabía. Petra tenía el control, ella lo sabía y disfrutaba de cada segundo. Pero no podía dejar que me aplastara sin luchar. —Quizás puedas encontrar algo mejor.
Petra soltó una risa seca, que resonó como una carcajada de desprecio.
—¿Vender la casa? ¡No te hagas ilusiones, Hanna! Este lugar es mío ahora. Y tú... —hizo una pausa, como si mi existencia fuera un detalle irrelevante—, tú te has quedado sin nada. Ni un peso, ni un lugar aquí. La casa ya no te pertenece. No eres más que una extraña en tu propio hogar.
Las palabras de Petra me golpearon con la fuerza de una ráfaga de viento helado. Me quedé inmóvil, incapaz de encontrar algo que pudiera responder. Ya lo sabía, claro. Pero oírlo en voz alta, de sus labios, me hizo sentir como si me hundiera en el suelo. En ese instante, supe que mi tiempo en esa casa se agotaba. Petra no solo me había despojado de la herencia de mi padre, sino que me estaba despojando de todo lo que alguna vez consideré mío.
La puerta de la casa se cerró de golpe detrás de Petra, y me quedé allí, observando la mesa vacía, el lugar donde antes mi padre solía sentarse, y el eco de su muerte resonando en mi mente. Nada era mío. No tenía ninguna propiedad, ninguna estabilidad. Solo la incertidumbre.
La sensación de impotencia creció, se instaló en mi pecho. La angustia me ahogaba mientras caminaba por la casa. Las paredes, tan llenas de recuerdos, ahora se sentían más lejanas que nunca. Este lugar, que alguna vez fue un refugio, ahora era mi prisión. Cada habitación me parecía vacía, fría y desolada. Todo lo que mi padre dejó estaba bajo el control de Petra. Todo.
Decidí salir, caminar. Tal vez el aire fresco pudiera despejar mi mente, aunque sabía que eso no resolvería nada. Al llegar al vestíbulo, me di cuenta de que me estaba acercando a la puerta principal. Tenía que salir. Necesitaba pensar, aunque fuera fuera de esta casa. Pero justo antes de poner la mano en la perilla, la escuché.
—¿A dónde vas? —la voz de Petra se oyó detrás de mí. Era implacable, como siempre.
Me giré lentamente, sin fuerzas para seguir discutiendo, pero con la firmeza de quien ya ha aceptado lo inevitable. Petra me miraba con esa actitud de superioridad que tanto me disgustaba.
—¿Acaso piensas irte? —dijo, con tono sarcástico. —¿Qué vas a hacer, querida? ¿Salir a pedir limosna por la calle? No tienes a dónde ir. Y no tienes dinero.
No podía soportar su tono. La rabia subió desde mi pecho hasta mi garganta, pero la contuve. Sabía que enfrentarme a Petra no me iba a llevar a nada. Ella había ganado.
#1288 en Novela romántica
#359 en Novela contemporánea
drama dolor muerte, huerfana niñera dolor tristeza, intriga millonarios nueva vida
Editado: 08.01.2025