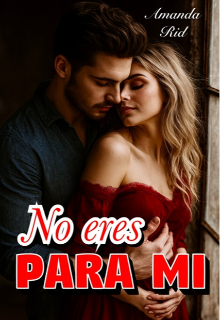No eres para mí
1
Empujo las pesadas puertas de madera de la vieja casa en una calle estrecha del centro de la ciudad y me detengo de inmediato.
La música me golpea el pecho antes de que pueda dar un paso adentro.
Tan fuerte como si alguien hubiera montado un concierto en el pasillo. El bajo vibra en el suelo, se propaga por las paredes, llena el espacio. El sonido es tan potente que parece que las ventanas están a punto de salir volando.
Aprieto el asa de mi maleta con más fuerza y avanzo, tratando de entender en qué infierno me he metido.
El pasillo está viciado, huele a algo ácido, tal vez cerveza. O sangría que ha estado demasiado tiempo fuera. O todo a la vez.
En el suelo hay vasos de plástico, una botella vacía de algo, envoltorios de patatas fritas, colillas. Una de las lámparas del techo parpadea, creando una atmósfera nerviosa. En la pared cuelga un extintor que no han revisado en mucho tiempo, a juzgar por la capa de polvo y telarañas a su alrededor.
El aire es denso, pesado. Huele a tabaco y algo dulzón que no puedo identificar. Tal vez shisha. Tal vez algo más.
Me detengo junto a las escaleras y saco mi teléfono. Miro la hora: 22:47. Domingo. Domingo, joder.
¿Quién organiza fiestas un domingo por la noche? ¿Quién vive así?
Subo al segundo piso, donde, según la propietaria —la señora Marta, que me alquiló la habitación por internet— debería estar mi cuarto.
La música se vuelve aún más fuerte. La puerta al final del pasillo está abierta, de allí sale luz brillante y humo. Se oye risa, voces que se mezclan con los beats.
¿Humo?
Me detengo un segundo, tratando de ordenar mis pensamientos. Quiero darme la vuelta e irme. Pero no hay adónde ir. Ya pagué dos meses por adelantado. Y todas mis cosas están en esta maleta y dos cajas que dejé abajo en la entrada.
Me acerco y miro adentro.
La cocina. Grande, anticuada, con techos altos y ventanas que dan a un patio interior donde crece un viejo olivo.
En la mesa hay un verdadero caos: botellas, colillas, llaves de alguien, un teléfono con la pantalla rota, una bolsa de tapas a medio comer.
En el fregadero hay una montaña de platos sucios: platos, copas, cacerolas. El suelo está pegajoso bajo mis pies. En una silla hay una chaqueta de alguien, en el respaldo de otra silla, una mochila.
Junto a la ventana hay un chico.
Alto. Cabello oscuro, un poco largo, le cae sobre los ojos. Piel morena, quizás por el sol, quizás genética.
Una camiseta negra se ajusta a sus hombros, los vaqueros le quedan bajos en las caderas, zapatillas sin cordones. Está de pie, apoyado con el hombro contra la pared, mirando hacia la ventana, al patio, donde apenas se mece la rama del olivo con el viento nocturno. Como si no estuviera aquí. Como si estuviera en su propio mundo.
Como si este fuera su territorio. Sus reglas. Su ciudad.
Doy un paso adentro, tratando de no pisar algo asqueroso.
—Perdona —digo en voz alta, por encima de la música—. Perdona. ¿Puedes bajar el volumen?
No se da la vuelta de inmediato. Da una calada, expulsa el humo por la ventana abierta. Despacio. Intencionadamente despacio. Como si quisiera demostrar que le da igual que yo esté aquí.
Luego se gira.
Y me mira.
Sus ojos son oscuros. Casi negros, como aceitunas. Hay algo en ellos, algo que me hace quedarme paralizada. No es miedo. Es otra cosa.
Algo más peligroso.
Como si me viera por completo y ya hubiera decidido que no valgo su tiempo. O al contrario, que soy algún tipo de entretenimiento que puede permitirse.
Me mira de pies a cabeza. Despacio. Demasiado despacio.
—¿Quién eres? —pregunta. Su voz es grave, un poco ronca, con un acento que suena perezoso y a la vez autoritario.
—Valeria. Vivo aquí. Acabo de mudarme —intento hablar con seguridad.
Silencio. No responde. Solo mira. Evalúa.
—¿Puedes apagar la música? —repito, tratando de no mostrar mi irritación—. Ya son casi las once. Mañana tengo que levantarme temprano.
Sonríe. No de buena manera. Esa sonrisa es como un desafío. Como una burla.
—Domingo —dice—. Domingo.
—Exactamente por eso.
—Relájate, Valeria —pronuncia mi nombre despacio, alargando las vocales, como saboreando cada sonido—. Acabas de llegar y ya empiezas a dar sermones.
Aprieto los dientes. Su tono. Su sonrisa. Todo en él me da ganas de darle una bofetada.
—No estoy dando sermones. Te lo pido normalmente. Mañana tengo clases desde las ocho. Anatomía. Necesito dormir.
Se acerca a la mesa, alcanza el teléfono que está allí y —lo veo en cámara lenta— sube la música… aún más.
Me atraviesa. La rabia me golpea las sienes.
—¿Hablas en serio?
Se gira hacia mí, cruza los brazos sobre el pecho y me mira directamente a los ojos. Su postura es un desafío. Su mirada, desprecio.
—En serio. Si no te gusta, puedes irte a vivir a la biblioteca. Allí hay silencio. O a algún monasterio.
Doy un paso más cerca. No sé por qué. Tal vez para demostrar que no tengo miedo. Tal vez para que entienda que no soy el tipo de chica que va a tolerar sus tonterías. Que no me voy a rendir tan fácilmente.
—Mira, no sé quién eres ni por qué decidiste que puedes hacer lo que te dé la gana aquí, pero yo también pago por esta habitación. Y tengo derecho a tranquilidad. A condiciones normales. A dormir cuando lo necesito.
Inclina la cabeza hacia un lado, me examina. De los pies al rostro. Su mirada quema. Se desliza por mis vaqueros, camiseta, cara, cabello. Como si me estuviera estudiando. Como si fuera algún tipo de espécimen.
—Mateo —dice finalmente, alargando un poco la primera sílaba—. Soy Mateo. Y vivo aquí hace más tiempo que tú. Mucho más tiempo. Dos años, para ser exactos. Así que esto es más mi territorio que el tuyo.
—Perfecto. Ya nos conocemos. Baja el volumen.
Sonríe de nuevo. La misma sonrisa. Como si todo esto le resultara gracioso. Como si yo fuera algún tipo de chiste.