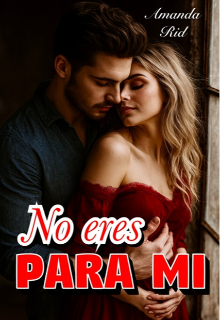No eres para mí
2
No duermo. No duermo en absoluto. Estoy tumbada con los ojos abiertos, mirando el techo, y cada minuto se estira infinitamente.
No puedo dormir de ninguna manera. Incluso cuando cierro los ojos, el sueño no llega —en su lugar solo hay irritación y cansancio que se acumula con cada segundo.
La música finalmente se apagó alrededor de las tres de la madrugada, y ya pensé que podría descansar al menos un poco, pero en lugar del silencio tan esperado apareció algo mucho peor —una risa que atravesaba las paredes y no me dejaba en paz.
Risa de mujer. Aguda, cristalina, quizás demasiado alegre. Luego masculina —grave, perezosamente segura. Mateo.
Pasos por el pasillo —pesados, inseguros, como si alguien intentara caminar en silencio pero no lo lograra. Puertas que se cierran de golpe —bruscamente, sin cuidado, haciendo que las paredes tiemblen.
De nuevo risas —esta vez aún más fuertes, casi incontrolables, que resuenan por toda la casa. Algún susurro, amortiguado e íntimo, que gradualmente se transforma en algo más —se calla, luego vuelve a surgir.
Luego silencio durante un minuto, tal vez dos —y ya empiezo a esperar que por fin todo haya terminado. Pero no —de nuevo voces, amortiguadas, pero aun así bastante claras y distinguibles a través de la pared delgada como papel entre nuestras habitaciones.
Estoy tumbada boca arriba, sin moverme, simplemente mirando la grieta en el techo que se extiende desde la esquina hasta la lámpara, e intento calmarme de cualquier manera posible.
Cuento hasta diez —lentamente, intentando concentrarme en cada número. Luego hasta veinte.
Luego hasta treinta. Hasta cincuenta. Hasta cien. Me concentro en mi respiración —conscientemente, insistentemente, como enseñaban en esos cursos online de meditación: inhalo —lento, profundo, por la nariz; exhalo —largo, por la boca; inhalo —intento otra vez liberar la tensión; exhalo —y así en círculo, una y otra vez.
No ayuda.
Oigo cómo alguien va al baño. El agua corre —largo, demasiado largo. Luego la puerta se abre con el mismo chirrido de ayer. Pasos de regreso por el pasillo. De nuevo el chirrido de una puerta —pero ya otra, la habitación de Mateo. Silencio durante unos minutos. Y luego nuevas voces. Ahora son tres.
¿Qué está montando aquí, un hotel? ¿O un hostal? ¿O simplemente le da igual quién vive aquí?
Me doy la vuelta, meto la cabeza debajo de la almohada, la aprieto contra mis oídos, pero no sirve de nada. Las paredes de esta casa son delgadas como papel. Lo oigo todo. Absolutamente todo. Cada palabra, cada paso, cada risa.
Alrededor de las cuatro de la madrugada la música vuelve a encenderse —más baja que antes, pero aun así suficiente para no dejar dormir.
Alguna canción conocida, rítmica, con guitarra. Da vueltas en círculo —la misma estrofa una y otra vez.
Me levanto, me siento en el borde de la cama, me froto la cara con las palmas.
La cabeza me retumba. Los ojos me arden de cansancio. Miro el reloj en el teléfono —04:23. En tres horas tengo que levantarme.
Alrededor de las cinco de la madrugada consigo dormirme. Por poco tiempo. Un sueño inquieto, superficial, del que me despierto inmediatamente para precipitarme a unos mundos quiméricos donde deambulo por los laberintos de la universidad, buscando un aula que no existe. Las puertas se abren a habitaciones vacías. Los pasillos son infinitos. Corro, pero no llego a ningún lado.
La alarma suena a las siete.
Abro los ojos y me duele la cabeza.
Un dolor sordo que presiona las sienes, se extiende por la nuca. Me siento en la cama, miro mi maleta que sigue sin desempacar junto a la pared, y siento cómo algo dentro se rompe. No es ira. No es irritación. Solo vacío. Agotamiento.
Primer día en una ciudad nueva. Primer día en una casa nueva. Y ya estoy agotada.
Me levanto, las piernas flojas, el cuerpo pesado. Me pongo la bata y voy al baño, pisando con cuidado, como si tuviera miedo de despertar a alguien —aunque es absurdo después de esa noche.
El pasillo está vacío. Silencioso. Como si el caos de ayer no hubiera existido. Como si todo me lo hubiera soñado.
Pero el baño —es otra historia.
El suelo está mojado, con charcos junto a la cabina de ducha.
Toallas tiradas directamente sobre las baldosas —una medio metida en el agua. En el lavabo —cosméticos de alguien: un tubo de labial, delineador de ojos, un frasco de perfume con la etiqueta medio borrada, alguna goma negra para el pelo.
En el aire, olor a perfume ajeno —dulce, invasivo, un poco barato, mezclado con humedad y algo más —quizás humo o alcohol.
En el espejo —manchas de agua. En el borde de la bañera —una botella vacía.
Aprieto los dientes, abro el grifo e intento no pensar en esto. Aparto las cosas ajenas a un lado, limpio el lavabo con la manga de la bata.
Ducha rápida. Agua fría, porque no hay caliente —o alguien ya la gastó.
Tiemblo bajo el chorro, me lavo rápidamente, intentando no mirar la suciedad alrededor.
Salgo, me seco con mi propia toalla, que traje conmigo —la única cosa limpia aquí.
Me visto rápido —vaqueros, jersey, zapatillas. Recojo el pelo en una coleta. No es momento para maquillaje ahora.
Voy a la cocina.
Y allí está él.
Mateo.
Está de pie junto a la cafetera, de espaldas a mí.
Lleva los mismos vaqueros que ayer, pero la camiseta es otra —gris, un poco arrugada, con algún logo en la espalda.
Pelo despeinado, cayendo sobre la frente, como si acabara de despertarse. O no hubiera dormido en absoluto. En los pies... los pies están descalzos. Simplemente así, de pie sobre las baldosas frías.
Vierte café en una taza pequeña, se la lleva a los labios y toma un sorbo. Lentamente. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si no fuera él quien acaba de no dejarme dormir en toda la noche.
Me detengo junto al umbral. No quiero entrar. No quiero verlo. No quiero hablar. Pero necesito café.