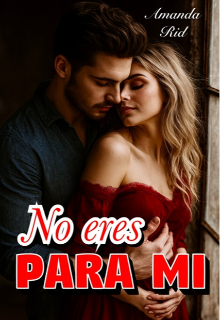No eres para mí
8
Camino rápido, como si cruzara una frontera invisible entre la luz y la oscuridad.
Las calles de Barcelona se transforman de noche. De día respiran bullicio turístico, aromas de café y resplandor del sol. De noche se convierten en un laberinto de sombras donde en cada rincón se esconde algo innombrable, algo que no debe despertarse.
Llego tarde. Otra vez.
La biblioteca me retuvo más de lo previsto y perdí el último autobús. Me tocó caminar: cuarenta minutos, tal vez más, a través del ajetreo nocturno de la ciudad.
El teléfono está en mi bolsillo, el bolso pesa sobre mi hombro. Lo aprieto como si ese agarre pudiera protegerme de todo lo que acecha en la oscuridad.
La calle por la que camino es estrecha. Los edificios viejos a ambos lados permanecen en silencio: pintura descascarada, ventanas cerradas, balcones vacíos. Las farolas son escasas aquí, su luz tenue y parpadeante, como si temieran disipar la verdadera oscuridad.
Acelero el paso. Cada sonido alrededor se vuelve de repente más fuerte de lo que debería. El susurro del viento en las hojas, el rumor lejano de los coches, el crujido de mis propios pasos sobre el adoquinado… todo se funde en un zumbido nervioso.
En algún lugar detrás escucho pasos.
Al principio no les presto atención: es la ciudad, siempre hay alguien caminando. Pero estos pasos son diferentes. No desaparecen en el cruce, no cambian de ritmo, no se alejan. Repiten los míos, paso a paso. El eco de mi propio miedo.
Miro por encima del hombro. No se ve a nadie. Solo una sombra que se desliza a lo largo de la pared, como un fantasma imposible de atrapar con la mirada.
El corazón empieza a latir más rápido. La garganta se me seca.
Acelero aún más, casi corriendo. Los tacones golpean el adoquinado, el bolso choca contra mi cadera. Pero los pasos detrás también se aceleran. Se acercan. Implacables.
Intento convencerme de que no es nada. Que es solo una coincidencia. Que alguien va en la misma dirección.
Pero el cuerpo sabe otra cosa. El instinto grita: corre.
Y de repente, un movimiento brusco a un lado.
Alguien sale de la esquina y me corta el paso. Me detengo tan bruscamente que casi choco con él. Casi puedo oler su ropa: tabaco, humedad, algo rancio.
Alto. Delgado, pero fuerte. La capucha echada sobre el rostro, apenas visible. Solo los ojos: oscuros, fríos, sin ninguna emoción. Me miran como si fuera una cosa, no una persona.
—El bolso —dice. La voz baja, casi cotidiana. Ronca. Acento catalán, pero áspero, curtido por la calle.
No me muevo. No puedo. Las piernas parecen haberse hundido en el suelo. El corazón late tan fuerte que parece que va a salirse.
—El bolso —repite, dando un paso más cerca. Su mano emerge del bolsillo. Veo algo oscuro, metálico. No sé qué es: un cuchillo, un puño americano, otra cosa. Pero es suficiente.
Retrocedo, pero detrás siento la presencia de alguien más. Miro atrás: hay un segundo. Más bajo, más ancho de hombros, corpulento. Está en silencio, las manos en los bolsillos, el rostro en sombras, pero su mirada se siente. Pesada. Controladora.
Me han rodeado. No hay salida.
—Mira, yo… no tengo mucho dinero —digo, y la voz me tiembla tanto que apenas la reconozco—. Llévense el dinero, por favor, pero dejen los documentos. Y el teléfono. Hay fotos, contactos, es…
—El bolso —me interrumpe el primero. Su voz se vuelve más dura, impaciente. Da otro paso. Ahora hay menos de un metro entre nosotros.
El segundo también se mueve más cerca. Siento cómo se me cierra la garganta, cómo el aire deja de entrar en mis pulmones.
—Vale, vale —digo rápidamente, sin aliento. Las manos me tiemblan cuando me quito el bolso del hombro. Es pesado, la correa deja una marca en la palma.
El corazón late tan fuerte que parece que ellos también lo oyen. La sangre palpita en las sienes. En los oídos hay un zumbido.
Extiendo el bolso. Intento no mirarlo a los ojos, pero no puedo apartar la mirada.
Lo agarra bruscamente, de un tirón, y casi me caigo hacia delante. La mano me arde donde sus dedos rozaron los míos.
—El teléfono —dice.