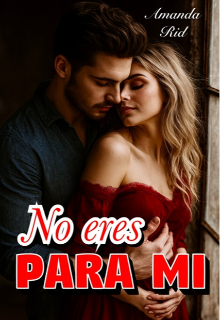No eres para mí
11.2
Por la noche estoy acostada en la cama, mirando al techo y pensando en todo lo que pasó.
Sobre el beso. Sobre sus manos. Sobre sus palabras.
Sobre cómo se apartó y lo llamó un error.
Debería estar de acuerdo. Fue un error. Un error enorme, idiota.
¿Pero entonces por qué todo dentro de mí grita lo contrario?
¿Por qué todavía siento su toque en mi piel? ¿Por qué sus palabras dan vueltas en mi cabeza, sin dejarme dormir?
Me doy la vuelta de lado, aprieto la almohada contra mi pecho.
Esto tiene que parar. No puedo seguir así. No puedo vivir en esta tensión constante, en esta lucha conmigo misma.
¿Pero cómo?
¿Cómo obligarme a dejar de pensar en él? ¿Cómo obligar a mi corazón a dejar de latir con fuerza cada vez que está cerca?
No lo sé.
Y eso es lo que más me asusta.
A la mañana siguiente me despierto por un golpe en la puerta.
Abro los ojos, miro el reloj. Siete de la mañana. ¿Quién demonios? ¿Karma?
—Valerie —la voz de Mateo desde el pasillo—. Despierta.
Me siento en la cama, me froto los ojos.
—¿Qué quieres?
—Abre la puerta.
—No.
—Valerie.
—Vete, Mateo.
Pausa. Luego otro golpe.
—Tengo… desayuno.
Me detengo. ¿Desayuno?
—¿Qué?
—Café y croissants. Frescos. Abre la puerta antes de que se enfríen.
Me levanto, me acerco a la puerta, la abro unos centímetros y lo miro.
Está de pie con una bandeja en las manos. En la bandeja hay dos tazas de café y un plato con croissants. Se ve… inusual.
—¿Qué es esto? —pregunto con recelo.
—Desayuno —dice simplemente—. Pensé que tendrías hambre.
—¿Por qué?
Él sonríe.
—Porque ayer no comiste.
Parpadeo. ¿Él… se dio cuenta?
—Eso no es asunto tuyo —digo fríamente.
—Puede ser —está de acuerdo—. Pero de todas formas traje el desayuno. ¿Lo aceptas?
Miro la bandeja, luego a él. Trato de entender qué está tramando. Pero su cara es imposible de leer.
—¿Por qué haces esto? —pregunto en voz baja.
Él se encoge de hombros.
—No lo sé —dice honestamente—. Solo quería.
Nos quedamos así unos segundos, mirándonos el uno al otro. Luego retrocedo, abro la puerta más ampliamente.
—Entra.
Él entra, coloca la bandeja en la pequeña mesa junto a la ventana. Me siento en el borde de la cama, observo cómo sirve el café.
—¿Leche? ¿Azúcar? —pregunta.
—Negro —respondo.
Me pasa la taza, y la tomo, sintiendo el calor de la cerámica en mis palmas.
—Gracias —digo en voz baja.
—De nada.
Se sienta en la silla frente a mí, toma su taza. Tomamos café en silencio. Es extraño. Extraño e inesperadamente tranquilo.
—Mateo —digo finalmente—. Sobre ayer…
—No hace falta —me interrumpe.
—No, hace falta —insisto—. Tenemos que hablar de esto.
Él guarda silencio, mira su taza.
—Dijiste que fue un error —continúo—. Y estoy de acuerdo. Fue un error. Pero… no puede repetirse. ¿Entiendes?
Él levanta los ojos, me mira.
—Entiendo.
—Bien —asiento—. Entonces estamos en la misma página.
Pausa.
—Pero eso no cambia el hecho de que sucedió —dice en voz baja.
—Lo sé.
—Y no cambia lo que siento cuando te miro.
Sus palabras me congelan en el lugar. Lo miro, sin saber qué responder.
—Mateo…
—No estoy diciendo que debamos hacer algo al respecto —continúa—. Solo estoy diciendo la verdad. Me gusta mirarte. Me gusta cuando te enojas. Cuando luchas conmigo. Cuando no te rindes.
El corazón late tan fuerte que parece que el mundo entero lo escucha.
—Esto… esto está mal —susurro.
—Lo sé —dice—. Pero es la verdad.
Nos miramos el uno al otro, y otra vez entre nosotros aparece esa tensión, ese hilo invisible que nos atrae el uno al otro.
Pero esta vez ninguno de nosotros se mueve. Simplemente nos sentamos, tomamos café e intentamos entender qué hacer a continuación.