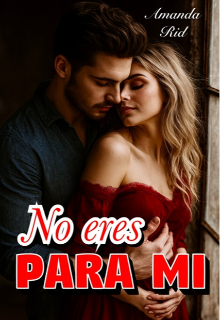No eres para mí
12
La mañana después de ese «incidente» en la cama me recibe con una vergüenza viscosa y un sabor metálico a café que ya no ayuda.
Intento borrar de mi memoria la sensación de sus manos en mi cintura, pero la piel, al parecer, aún conserva el calor de sus dedos. Cada roce deja una huella invisible que atraviesa mis pensamientos con un ardor abrasador cuando menos lo espero.
Un error.
De acuerdo.
Ambos mentimos.
Todo el día en la universidad parezco un zombi.
La clase de anatomía pasa de largo: mientras el profesor desglosa monótonamente la estructura de los nervios craneales, me pierdo en el latín de las diapositivas y veo los ojos oscuros, casi negros, de Mateo. Es irritante.
Yo soy una futura médica, una persona de lógica y estructura. Él es el caos en estado puro, un chico que repara motores y no cree en el futuro.
No solo somos de mundos diferentes, somos de galaxias distintas que chocaron accidentalmente, provocando una catástrofe.
Mi nueva amiga Marta pregunta si todo está bien. Asiento con la cabeza, sonriendo forzadamente, y vuelvo a mis apuntes. Pero las palabras se desdibujan ante mis ojos, convirtiéndose en símbolos sin sentido.
Regreso a casa tarde, retrasándome a propósito en la sala de lectura. En las calles de Barcelona ya reina la noche, esa misma noche traicionera que hace unos días me despojó de todo.
Ahora me estremezco con cada susurro, apretando con fuerza los bolsillos vacíos de mi chaqueta. El viento trae el olor del mar y de comida frita de los cafés, pero ni siquiera estos aromas familiares pueden calmar la ansiedad que me carcome por dentro.
Cuando por fin meto la llave en la cerradura de nuestra puerta, en la casa reina un silencio extraño, casi sepulcral. Nada de música. Ninguna risa de Diego o Sofía. Solo un aire pesado y denso que huele a lluvia y a algo más… algo inquietante.
Instintivamente me quedo inmóvil en el umbral, escuchando atentamente.
Apenas me da tiempo de quitarme las zapatillas cuando escucho un sonido desde la dirección de las escaleras. Un crujido. Pesado, irregular.
Mateo.
Intenta llegar al baño lo más discretamente posible, pero en esta casa vieja cada tabla te delata poco a poco. Lleva puesta su camiseta gris de siempre, pero ahora se ve más oscura cerca del hombro. Manchas oscuras. ¿Sangre?
—¿Mateo? —lo llamo en voz baja.
Se queda inmóvil. No se gira. Su espalda se tensa, los músculos bajo la camiseta se contraen, como si se preparara para un ataque o una huida.
—Vete a dormir, Valeria —su voz es ronca, como si acabara de tragarse gravilla.
—¿Estás herido? —doy un paso más cerca, ignorando su orden.
La médica en mí resulta ser más fuerte que el orgullo herido.
Por fin se gira. La luz de la única lámpara del pasillo cae sobre su rostro y se me corta la respiración. El labio inferior partido, en el pómulo se forma un moretón jugoso, y sobre la ceja se ve un corte profundo del que aún brota sangre. Pero lo peor son las manos: los nudillos hechos papilla, mezclados con grasa y sangre ajena.
Los nudillos parecen como si hubiera peleado contra una pared de hormigón.
—¿Qué pasó? —me acerco completamente—. ¿Te atacaron? ¿Son los mismos…?
Mateo se aparta bruscamente, y en su mirada vuelve a brillar ese mismo desprecio punzante que usa como armadura.
—No me mires así, florecita —sisea, y veo cuánto le duele incluso hablar—. Es solo trabajo. No hace falta que te hagas la ángel de la misericordia.
—¿Trabajo? ¿Trabajas como boxeador fracasado en callejones? Mateo, tienes una herida, hay que curarla, puede infectarse…
—¡Basta! —corta tan bruscamente que me quedo callada a mitad de frase—. Tus sermones son lo último que necesito ahora. Enciérrate en tu cuarto y lee tus libros. Mi vida no te incumbe.
Da un paso hacia el baño, pero por un momento se tambalea, apoyándose con la mano en la pared. Veo en el empapelado la huella sangrienta de su palma. Mi estómago se contrae con un mal presentimiento. ¿Cuánta sangre ha perdido?
—Mateo, espera…
No escucha. La puerta del baño se cierra con tal estruendo que parece que las paredes tiemblan. Se oye el sonido del pestillo. Y luego, el ruido del agua. Pesado, irregular, como si apenas pudiera mantenerse en pie.
Me quedo de pie en el pasillo vacío, mirando la puerta cerrada.
El corazón late en algún lugar de mis oídos. ¿Fue por mi bolso? ¿Buscó a esos desgraciados?
El solo pensarlo parece una locura, pero sus nudillos destrozados hablan más alto que cualquier palabra.
¿Y si arriesgó su vida por mí? ¿Por mi estúpido bolso con libros de texto y una cartera gastada?
Apoyo la frente contra la puerta fría de mi habitación, cerrando los dedos en puños.
Este chico es una verdadera catástrofe en cuerpo humano. Destructiva, absolutamente incontrolable, envuelta en una oscuridad impenetrable.
Es la encarnación de todo aquello de lo que me enseñaron a mantenerme alejada, de todo lo que contradice mis principios y planes de futuro.
Pero entonces, ¿por qué, contra toda lógica y sentido común, deseo tan desesperadamente, tan insoportablemente fuerte, derribar esa maldita puerta del baño y simplemente estar a su lado? ¿Por qué su dolor físico resuena en lo más profundo de mi pecho con un eco tan penetrante, como si fuera mi propia herida recién infligida, que sangra y duele?