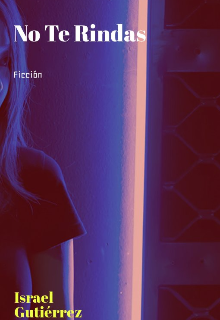No Te Rindas
El inverosímil sentido estoico
"La tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste."
(Séneca)
Es increíble lo que puede ocasionar en la mente, no saber sobre el tiempo.
El reloj de Aurora había dejado de funcionar en el momento en que sintió el golpe en el estómago. La oscuridad de la bolsa en su cabeza y el aroma dulzón la habían privado de la noción del tiempo. Ahora, en el suelo frío de la celda, cada segundo era un vacío doloroso. Las lágrimas no le traían consuelo; solo le recordaban su impotencia. Se obligó a recordar las palabras de su padre: "El dolor es temporal. El arrepentimiento es para siempre". Su cuerpo le rogaba que se quedara allí, derrotada, pero su mente se negó.
El tiempo, sin puntos de referencia, se fundió en una masa gris. Aurora no sabía si era de día o de noche. Lo único que le daba una idea del paso de las horas era el zumbido constante de las lámparas, que se apagaban y encendían en lo que creía eran ciclos de veinticuatro horas. El dolor de su cuerpo disminuyó, pero el vacío mental creció. Se aferraba a la esperanza como un náufrago a un pedazo de madera, pero la desesperación la empujaba hacia abajo con una fuerza implacable.
"La tristeza es pereza", se repetía, una y otra vez, hasta que la frase de Séneca se sentía hueca.
Al principio, se negaba a comer el puré que le dejaban, pero el hambre era un monstruo que no le daba tregua. Después, se obligó a hacer ejercicios con su cuerpo adolorido, movimientos de artes marciales que le recordaban su fuerza. Pero la monotonía de la celda era un enemigo silencioso. Cada día, la esperanza se volvía más difícil de sostener.
Cuando la puerta automática se abrió por fin, Aurora se encogió. El metal chirrió al tocar el suelo. No era el sonido de una voz o de un plato de comida. Eran los guardias.
Cuatro figuras entraron, con los mismos trajes y cascos futuristas. No la golpearon esta vez. La tomaron de los brazos, la levantaron del sillón y la arrastraron sin piedad por un pasillo largo y silencioso.
Llegaron a un salón inmenso. La luz era enceguecedora y el eco de las voces de otras chicas la sobresaltó. Eran decenas, todas con el mismo uniforme naranja, todas con el número en el pecho. Las desnudaron sin piedad y las alinearon. Aurora sintió el frío del cemento bajo sus pies descalzos y la humillación de la exposición.
Luego, las mangueras de bomberos. Un chorro de agua fría y potente las golpeó, limpiándolas de la mugre de la celda. Aurora tembló, no solo por el frío, sino por el shock.
Después, las vistieron con uniformes nuevos, impecables. Pasaron a un comedor gigante, con mesas largas y bancos de madera. En la fila, Aurora logró ver a la chica de la celda de enfrente. Se sentó a su lado y, en un susurro, preguntó:
—¿Cuál es tu nombre?
La chica no deseaba responder por miedo a los guardias, pero la mirada de Aurora insistía fijamente, esperando una respuesta a su pregunta. Era la manera de Aurora de mantener algún contacto con alguien más y de mantenerse lo más lúcida posible.
La chica volvió a ver de reojo, buscando a los guardias para ver si las vigilaban. Al notar que estaban más atentos a las filas para dar la comida, respondió:
—Wendy…
—Mi nombre es Aurora —dijo en voz baja.
Inmediatamente preguntó: —¿Sabes dónde estamos?
Wendy, con pesar en los labios y sin poder decir palabra, solo negó la pregunta con la cabeza, moviéndola lentamente de lado a lado.
—¡Diablos! —dijo Aurora, con voz baja pero molesta, apretando los dientes.
Una sirena sonó a lo lejos. El primer grupo que se había sentado a comer debía salir y pasar a una nueva zona de "esparcimiento", como le llamaban. No era más que otro salón frío, donde no había césped ni plantas, solo un aro de baloncesto y una pelota. Pero, al menos, tenían una abertura arriba por donde entraba el sol y el viento. Por fin, pudo saber que era de día.
Apenas cerraron la puerta detrás de ellas, una gran pantalla se encendió en una de las paredes. En ella apareció un hombre que parecía estar en una oficina. Detrás de él, un cuadro de Van Gogh; tal vez una copia de 'El viejo en pena'.
El hombre, de unos cuarenta y tantos años, llevaba anteojos de marco redondo. Su cabello castaño ya mostraba algunas canas, y lucía una bata blanca de médico. Comenzó su discurso:
"Bienvenidas a la Isla Saint Merge. Este será su hogar de ahora en adelante". Hizo una pausa.
Las chicas lo miraban horrorizadas. Algunas, con miradas llenas de enojo, ya tenían más tiempo en el lugar.
El hombre continuó: "Ustedes han sido seleccionadas para cumplir la meta del proyecto Deep Source. No les diré mucho, pero con ustedes creemos que podremos lograr lo que siempre hemos buscado", dijo mientras sonreía. Una mirada turbia, que salía por encima de los anteojos, le daba un aire de maldad.
"Espero que su estancia haya sido placentera y que puedan disfrutar de su nuevo hogar. Estaré comunicándome con ustedes en los próximos días... Gracias a todas por hacer esto posible. Siéntanse orgullosas".
La pantalla se apagó.
Aurora se quedó pensando con la mirada fija en el suelo. Recordó que esa fue la misma voz que escuchó en la celda la primera vez. Cerró los puños con fuerza y apretó los dientes. Las demás chicas comenzaron a llorar, y algunas corrieron a las puertas para golpearlas e intentar salir. De pronto, un compartimiento en la parte alta de la sala se abrió, y varios guardias apuntaron sus armas. Dispararon dardos sedantes a los pechos, espaldas y piernas de las chicas, que caían al suelo, paralizadas.
Pronto, un equipo de élite ingresó por otras puertas, con sus armas apuntando al resto de las chicas, mientras los guardias recogían a las que estaban caídas. Las sacaron a todas del lugar. Solo quedaron las que tenían tiempo en el lugar y algunas nuevas, incluidas Wendy y Aurora.