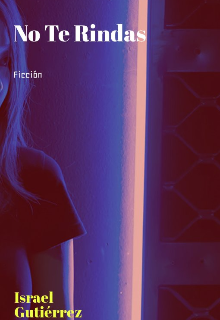No Te Rindas
La alquimia del dolor
El eco del portazo metálico retumbó en la mente y el cuerpo de Aurora, adolorida y algo aturdida por el dardo que electrificó su cuerpo. Se vio envuelta en una densa y pesada oscuridad. Olía a hierro y el aire era turbio. Podía escuchar su propia respiración y los latidos de su corazón. Se incorporó y palpó las paredes; se dio cuenta de que el lugar era muy pequeño. Arrastró sus manos, acariciando con sus dedos las paredes, y pudo dar un giro total. Las paredes casi la aplastaban; no sabía exactamente qué tamaño tenía, pero sabía que no era mayor a una brazada. El piso estaba duro; con sus pies descalzos podía sentir el frío piso metálico. Detrás de ella pudo notar que la sensación era diferente; tenía algo de textura y se dio cuenta de que era la puerta.
Solo se arrodilló, llorando por sus padres, llorando por su vida. Se sentía vulnerada y se preguntaba:
—¿Por qué estoy aquí? Yo no debería estar en este lugar, debería estar en mi casa leyendo mis libros, disfrutando de mi música y practicando mi disciplina de ejercicios y artes marciales —decía.
Mientras los recuerdos invadían su mente, recordó a Mara, recordó al Científico y todo lo que le estaban haciendo. Un fuego y una furia se apoderaron de sus entrañas.
—¡Malditos! ¡Sáquenme de aquí! Todos ustedes son unos enfermos —gritaba. Empezó a golpear la puerta con sus puños. Sus manos se llenaron de ira, arañando la puerta, hasta que sus uñas se arrancaron contra el frío metal. Lágrimas salían de sus ojos; ella seguía golpeando y pateando. Gotas de sudor le corrían por la frente, empapando su uniforme. Sus manos y pies resbalaban. Cayó de rodillas al resbalarse con su propio sudor.
Maltrecha, adolorida, golpeada, sufrida, se quedó tirada en el piso.
—Por favor, sáquenme de aquí —pedía ahora con una voz menos amenazante.
—Les suplico, haré lo que sea, solo sáquenme de aquí. No quiero estar aquí —decía.
Su cansancio era notable; ya no tenía fuerza, ni física ni de voluntad. Ya había pasado un día mientras ella estaba en este estado, se dormía y volvía a despertar. No había agua, no había comida, no había sol, ni una luz de lámpara. Solo escuchaba a lo lejos el rechinar de los zapatos de los guardias y, algunas veces, unas voces que se colaban a la caja, más un murmullo que una conversación.
El segundo día, el hambre y la sed se volvieron una tortura constante. El dolor en su cuerpo se fusionó con la oscuridad y la falta de aire, hasta que ya no pudo distinguir las sensaciones. El terror que antes la había impulsado a luchar, ahora se sentía como una pesada manta. Sus gritos se convirtieron en un lamento ahogado, y luego, en silencio. La rabia, el motor de su ataque, se apagó. Su mente, al no poder escapar del lugar, escapó del dolor.
Los músculos de su cuerpo se rindieron, pero su conciencia no se apagó por completo. Aurora entró en un estado de disociación. Su mente se separó de su cuerpo. Podía sentir el frío del suelo y el olor a óxido, pero todo se sentía distante. El dolor se desvaneció, y en su lugar, el vacío se llenó de un silencio ensordecedor. Ya no estaba ahí. Su cuerpo estaba en la caja, pero su mente estaba en un lugar seguro, más allá de la oscuridad.
Al tercer día, la puerta se abrió con un estruendo metálico. La luz brillante la encegueció, pero ella no parpadeó. Los guardias se acercaron, y su sombra gigantesca la cubrió, pero ella no se movió. No sintió el pinchazo de la aguja ni la jeringa que le inyectaba un suero desconocido. Solo era un cuerpo inerte. La arrastraron por los pasillos, sin ver que sus ojos estaban abiertos y fijos, pero su mente estaba en otra parte, lejos de la Isla Saint Merge. El experimento de la caja había terminado, y los científicos habían encontrado a su siguiente sujeto de prueba perfecto.
El intenso blanco de su celda era un golpe brutal después de la negrura de la caja. La luz de las ventanas falsas iluminaba cada rincón, sin sombras, sin piedad. El olor a desinfectante se aferraba al aire, reemplazando el hedor a óxido y desesperación.
Cada día traía una jeringa nueva, un pinchazo fresco. Vías se colocaban en sus manos, a través de las cuales una sustancia traslúcida y fría goteaba lentamente, entrando en su torrente sanguíneo. Parches biosensores se pegaban a su piel, registrando cada latido y cada respiración. Su cuerpo, ahora débil y delgado, era un mapa para los científicos que hacían toda clase de experimentos. Sacaban su sangre para analizarla, la sometían a pruebas de todo tipo. Los guardias ya no la forcejeaban; se había convertido en una paciente cooperativa.
Aurora se movía con la precisión de un autómata. Sus ojos, aunque abiertos, parecían vacíos. No hablaba, no se quejaba, no se resistía. A los ojos de sus captores, el experimento de la caja había funcionado. La rebeldía había sido reemplazada por una docilidad total. Pero bajo su piel, la mente de Aurora, lejos de haberse rendido, estaba más afilada que nunca. Había recuperado su cordura, pero fingía seguir perdida.
Así pasaron tres semanas. El ritual se repetía día tras día, hasta que una tarde, el chirrido de la puerta anunció la llegada del mismo hombre de la pantalla. El doctor Necar Kronn entró en la celda, con su bata blanca, sus anteojos de marco redondo y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al ver lo dócil y fácil que era experimentar con Aurora, decidió darle un premio. Era un gesto de vanidad, la confirmación de su éxito.
—Te has portado muy bien, 2175 —dijo Kronn, su voz era tan fría y seca como el aire de la celda. —¿Hay algo que desees? ¿Un libro, música...?
Aurora lo miró fijamente. Su voz, casi un susurro, rompió el largo silencio.
—Un cuaderno y un lápiz —respondió.
La petición era tan simple, tan infantil, que Kronn soltó una carcajada. Concedió el pedido sin dudar, sin sospechar que acababa de darle a Aurora la herramienta más peligrosa de la isla. Lo que no sabían es que ella no dibujaría flores, sino planos cifrados, una codificación que solo ella entendía. Cada línea, cada sombra, cada dibujo era un mapa, una estrategia.
Al día siguiente, la celda de Aurora se abrió. Los guardias la condujeron de regreso a las zonas comunes, a las mesas largas del comedor y al salón de esparcimiento. Pero esta vez, su cuerpo no temblaba. Mientras la arrastraban por el pasillo, ella caminaba con la cabeza gacha, con el cuaderno apretado contra el pecho. Por fuera era una prisionera más, con sus movimientos lentos y su mirada vacía. Pero por dentro, su mente ya había empezado a observar: los rostros de las otras chicas, las grietas en el piso, las esquinas de los pasillos, los relevos de los guardias.
La rabia había muerto en la oscuridad de la caja. En su lugar, un nuevo tipo de frío se había instalado en su corazón: la paciencia y la estrategia. Los juegos se habían terminado. Ahora, el verdadero trabajo de Aurora estaba a punto de empezar.