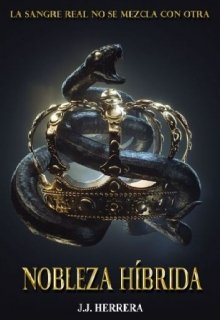Nobleza Híbrida
V
Los gritos de mi madre adoptiva me irritan cuando se pone en plan cacatúa descontrolada. No hay nada que la calle, a no ser que le ofrezca una galleta de regaliz, eso reduciría el volumen, más no conseguiría que guarde silencio. Esta vez no se podrá, ya que no poseo una, desde hace unos días no sé qué es comer.
Coloca una cubeta con agua sucia al lado de la cama e introduce el pañuelo para luego pasarlo por los raspones en mis piernas, no lo hace con delicadeza. La escucho gritar mientras me asea, a estas alturas de la vida ya he aprendido a cómo lidiar con su chillona voz retumbándome en la cabeza.
«Nunca refutes».
Fue otra de las tantas lecciones que tuve que aprender de la peor manera. Una bofetada que me tiró tres dientes cuando era una niña me enseñó a no refutar, por suerte eran de leche. Cierro los ojos con fuerza cuando restriega el pañuelo sobre la herida que me hizo el noble de Zerstodow en la mejilla, aquel noble que tortura mi mente con una pregunta que nunca se va a responder: “¿por qué?”.
¿Por qué perdonarle la vida a un ser a quien sus antecesores le condenaron la muerte por representar un desequilibrio en el perfecto orden al que marcha Midgadriel?
¿Por qué no asesinar a la hibrixter que marcará la deshonra en su llamada revolución?
¿Arrepentimiento? No lo creo, y en caso de ser así, ¿por qué?
Dos pequeños pares de ojos avellana me observan con cautela desde el desgastado mueble que tengo enfrente, aguardando a que Diana (mi madre adoptiva), termine con darme el generoso baño —nótese el sarcasmo—, y así bombardearme con un sinfín de preguntas. Diana culmina con el aseo y me gira con brusquedad, ignorando mis gritos de dolor, aplica un frío ungüento sombre la zona lumbar y vuelve a colocar mi cuerpo boca arriba con la misma rudeza, para luego finalizar con su labor con un gesto delicado y dulce que me toma por sorpresa, me arropa hasta el cuello y deposita un beso sobre mi frente, siento como una lágrima cae en mi mejilla, la veo sacudir su falda y se marcha por la puerta que da con la cocina.
Unos pasos corriendo con prisa hacia mí hacen que desvíe la mirada, encontrándome con los pequeños gemelos de la casa, cabellos abombados, dorados y rizados, facciones finas y alargadas, con un centenar de pecas que trazan una línea horizontal por encima de sus narices. Las únicas razones por las que me quemaría las manos si tuviese que defender a esta familia.
—¿Te encuentras bien, Adara? —pregunta Heizer.
—¡Claro qué no lo está! Si lo estuviese, no estaría en esa cama soportando el dolor —brame Theodor.
Diana maldijo a este par, ya que para ella tener trece hijos era una tortura, enterarse de que traería dos más y al mismo tiempo, marcó el agobio para la atormentada mujer, quien en un comienzo pensó en abortar al dúo dinámico —así es como se hacen llamar—. Pero Steve (mi padre adoptivo), se opuso a ello y la obligó a seguir con el embarazo. Desde entonces, somos quince en total, o bueno, lo éramos, ya que la desdichada familia Megalos se ha visto marcada por ciertas desgracias, incluyendo la llegada de una Hibrixter. Cuatro de sus hijos mayores se suicidaron cuando apenas era una bebé y no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a tener que afrontar. Unos años después, cuando era tan solo una niña de cuatro años, cinco de ellos nos abandonaron, Diana no demostraba dolor, pero los sollozos por las noches revelaban lo devastada que estaba. Y hace un par de años, nos dejaron Dalila y Friz para seguir con sus vidas y formar sus familias apartes. Quedando sólo cuatro hermanos en la casa, los gemelos, mi hermano mayor Lavitz y yo.
—Estoy bien, chicos, sólo necesito dormir un poco —susurro lo suficientemente audible.
—¿Segura? —preguntan a la misma sintonía. Algo muy frecuente en ellos.
—Sí.
—De acuerdo, descansa para que...
—Tengas energía para el día de mañana —culmina Theodor.
—¿Qué hay mañana? —miento, recibiendo una mirada de reproche del par. Intento reír, pero termina convirtiéndose en un alarido al sentir la punzada en la parte baja de la espalda—. Jamás me olvidaría de su décimo cumpleaños, mi dúo dinámico.
Unas sonrisas en sus rostros se ensanchan de oreja a oreja y los veo salir por la misma puerta por la que partió Diana. Poso la mirada en el techo de madera, concentrándome en el agujero hecho por las termitas, siento los párpados pesados y cierro los ojos con lentitud, pero los vuelvo a abrir deprisa cuando visualizo el rostro del noble de Zerstodow en mi mente, recordar esa esclerótica negra reaviva la sensación de terror en mi cuerpo y un escalofrío recorre mi espina dorsal.
Escucho un portazo desde el otro lado de la habitación seguido de unos gritos, unos segundos más tardes, la puerta del dormitorio donde me encuentro se abre con brusquedad, dejando ver a un Steve enfurecido, aprieta sus dientes, haciendo que su perfecta mandíbula luzca más cuadrada de lo que ya es. Se dirige con pasos firmes hacia mí, pero una segunda persona se coloca frente a él, obstaculizando su camino, Lavitz extiende sus brazos y se planta como una barrera protectora delante de mí.
—¡Quítate, Lavitz! —ordena Steve.
—No dejes que tu ira se apodere de tu mente —suelta Lavitz.