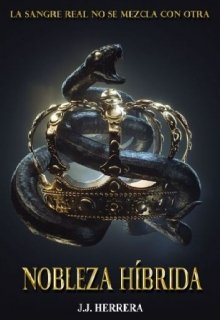Nobleza Híbrida
VI
Sabía que este día llegaría, más no sabía con exactitud cuándo sería, es como la muerte, todos sabemos que algún día vendrá, para unos su llegada es tan prematura como inesperada, mientras que para otros es prolongada como demorada. No sabría decir a cuál grupo pertenece la mía, puede que sea prematura por mi edad, pero también ha sido demorada, puesto que desde hace tiempo la estoy esperando. Lo único que sé con certeza, es que es indeseada.
La carreta se tambalea de un lado a otro, haciendo que mi cuerpo se estrelle contra las paredes. A los soldados de la élite de Aqueser no les importó mi estado, fui lanzada a esta cabina de madera y hierro como si fuese una bolsa de basura, aunque para ellos eso es lo que soy, un montón de escoria cuya existencia es indeseada, no debería sorprenderme si recibo un trato peor por parte de la familia real.
«Vete preparando Adara».
La carreta disminuye su velocidad y escucho murmullos desde afuera, me levanto aferrándome a las maltratadas paredes, clavándome una que otra astilla en las manos, llego hasta los barrotes de la ventana y me sostengo de ellos para evitar que todo mi peso recaiga en la zona lumbar y aliviar un poco el dolor.
Mis ojos se dirigen a unos guardias que custodian una entrada, un arco gigantesco elaborado con una piedra azulada brilla con esplendor gracias al escarchado dorado del agua mística, la habilidad especial de los que encabezan la familia real, los reyes y sus descendientes directos de la línea sucesora de los primeros nobles de Midgadriel.
La carreta se mueve abruptamente y un latigazo azota mi espalda, haciéndome caer de nuevo al suelo. De un momento a otro, el interior de la carreta se torna azulado y es bañado por pequeños destellos dorados provenientes de la ventana, vuelvo mi vista y observo el exterior, encontrándome con la piedra azulada de la entrada. No era un simple arco, era el comienzo de un túnel.
Cuando era una niña podía apreciar desde las Trincheras como a lo lejos, más allá del Mancillar, entre las colinas de Coregón, se alzaban unos picos azulados. Ningún pueblerino podía explorar esa zona, por una sencilla razón, es el reino de los nobles; a no ser que se sea un miembro de la familia real, toda aquella persona tiene restringido el paso a sus dominios. Ni los aldeanos que trabajan como distribuidores pueden pisar sus tierras, son los soldados los encargados de buscar los recados a las Trincheras, ¿por qué razón? No lo sé, siempre ha sido así, ellos nunca se relacionan con individuos que no posean sus mismos genes.
Un fuerte destello me deslumbra, restriego mis ojos y vuelvo a posar la vista en la ventana desde el suelo para observar los edificios que apenas puedo vislumbrar, todos basado en el mismo patrón: madera y hierro, con protuberantes formaciones rocosas que le dan un aire abstracto, pero lo que más me llama la atención, es que todos han sido elaborados con el mismo mineral. Ya entiendo porque los nobles demandan tanto zafiro a los mineros de las Trincheras, para elaborar las edificaciones de su extravagante reino.
Vuelvo a hacer un bárbaro esfuerzo por ponerme de pie y observar a través de la ventana. Lo esperaba, me prometí que no me sorprendería si llegaba a ver su reino, pero debería cortarme el cuello en este momento por romper esa promesa. Veo cada rincón de Falondrall al igual que lo hace un perro hambriento con un trozo de carne, todo tan limpio y elegante, cabelleras azuladas rebozando por el lugar, trajes elaborados con finas telas, predominando el satén y la gamuza, y como si no fuera suficiente el desborde de excentricidad, las prendas de oros son las predilectas por los ciudadanos.
La carreta cruza de calle en calle, hasta que se adentra a un bosque con unos extraños árboles que jamás he visto en mi vida, los troncos son completamente azules, sus hojas de un color blanco perlado y de ciertas ramas penden en cascada unas flores celestes con forma de campanillas.
Un Guebatillo se para en el marco de la ventana, tomándome por sorpresa, el ave nacional de Aqueser, cabeza y cuerpo cubiertos de un plumaje negro tan suave como el algodón, con ojos amarillos y sus alas son la combinación entre un turquesa y un magenta eléctrico. Canta una dulce melodía, que según cuenta los viejos mitos, o como me gusta llamarlos: las locuras de los viejitos, trae suerte a quien escuche su hermosa armonía. Levanto mi dedo y el guebatillo frota su cabeza contra éste para luego salir volando.
Salimos del bosque y mi mandíbula casi se disloca viendo sorprendida el castillo de la familia real de Aqueser, tan imponente con su descomunal tamaño que me hace sentir como la escoria más diminuta de Midgadriel, paredes blancas, ventanas, puertas, marcos dorados y las mismas protuberancias azuladas que le dan ese toque abstracto a las torres que rodean el edificio central. La carreta atraviesa un camino, el cual está rebosado de arbustos con rosas de diferentes colores a sus costados. Al finalizar, hay una especie de plazoleta y en el medio, donde una larga fuente le da el toque final de la perfección.
La carreta se estaciona frente a unas escaleras y veo a unos guardias custodiándolas, de repente, las puertas que me mantienen encerrada se abren y los uniformados proceden a bajarme del mismo modo al cómo me subieron, como un saco de basura. Cada pisada envía una punzada a mi zona lumbar y no me guardo los gritos. Caigo al suelo exhausta, expresando mi dolor.
—¡Le ordeno que se le levante si no quiere sufrir un dolor peor a ese! —Me grita uno de los guardias, pero ignoro sus órdenes. Hace un movimiento circular con sus manos creando un látigo de agua, está a punto de azotarme, cuando una voz interrumpe su cometido.