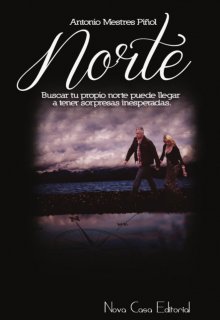Norte
10
10.
—Buenas tardes —saludó Elba al empleado que había en recepción.
—Buenas tardes, señoras, ¿en qué puedo servirlas?
—Señorita, si no le molesta —puntualizó Amy, ligeramente tocada por el alcohol.
—Disculpen, señoritas —rectificó el empleado sin perder la compostura.
—Una habitación por favor, para esta noche —pidió Elba, mucho más estable que su amiga.
—Una habitación, una noche, correcto. La 174, aquí tienen la tarjeta magnética. Si necesitan algo solo tienen que pedirlo, tengan buena estancia en el hotel.
Subieron en el ascensor. Amy se mantenía ahora pensativa y hermética. De pronto, apretó el botón de stop y el ascensor paró de golpe ante la sorpresa mayúscula de Elba.
—Amy, ¿se puede saber por qué…?
—¿Quieres saber por qué Christinne y yo seremos siempre amigas? ¿Quieres saber el secreto que nos une? —le interrumpió Amy, con voz nerviosa.
—Puedes decírmelo en la habitación, aquí nos van a llamar la atención.
—En el internado —continuó Amy sin hacerle caso—, teníamos tan solo 13 años. Éramos aquel día las últimas en cambiarnos después de la clase de gimnasia. Un viernes, la mayoría de chicas se iban a pasar el fin de semana a sus casas. Christinne y yo siempre fuimos íntimas. Aquel día por primera vez nos besamos y empezamos a tocarnos los pechos. De repente apareció el profesor y nos vio. Sonrió. Dijo que teníamos dos opciones, ser expulsadas por conducta inmoral o ser amables con él. La primera nos daba pánico. Qué dirían en nuestras casas, nuestros padres eran extremadamente religiosos. Optamos por la segunda opción. Un día a la semana, alternativamente, íbamos a su habitación y le practicábamos una… me entiendes, ¿no? ¡13 años! Así fue durante un par de meses hasta que un día Christinne, haciéndole aquello, lo mordió expresamente. Le hizo daño, mucho daño. Evidentemente, no nos denunció a la dirección. ¿Qué explicación podría dar sobre ello? Finalizado el curso se fue del internado, marchó a Australia. Espero que se esté pudriendo allí.
—Señoritas, ¿ocurre algo con el ascensor? Preguntó alguien desde el exterior.
Elba volvió a apretar el botón de stop y abrió las puertas.
—¡Qué susto!¿Qué ha ocurrido? Pensaba que tendríamos que pasar aquí la noche —improvisó mintiendo Elba.
—No lo sé, la verdad. Lo siento mucho. ¿Están ustedes bien? —preguntó aquel hombre.
Pasado el lío del ascensor se dirigieron ambas hacia su habitación, despacio y en silencio. Faltando poco para llegar a la 174, Amy se paró y escuchó con atención.
—¿Qué haces? —preguntó Elba.
—Cómo se lo están pasando aquí dentro —contestó Amy.
Sin necesidad de acercarse demasiado a la puerta se percibían unos gemidos y susurros de acción íntima.
Continuaron su camino y entraron en la habitación.
—¿Estás ya mejor Amy? —le preguntó Elba una vez estuvieron dentro.
—Sí, perdona por lo del ascensor, no sé porque lo he hecho ni por qué te lo he explicado. Solo lo sabíamos Christinne y yo, y el hijo de puta del señor Smith, claro. La causa habrá sido aquel par de cócteles que tenían nombre de vientos.
Elba sonrió.
—No son nombres de vientos, era Barlovento y Sotavento. El primero sería estar de cara al viento, el segundo, de espalda, o sea con el viento a favor —le explicó Elba a Amy.
—¿Y tú cómo sabes todo eso?
—Mi padre fue pescador unos años, y amante de la mar toda su vida. Él me lo explicaba —dijo Elba con nostalgia.
Mantuvieron un silencio durante unos minutos, reflexivas las dos hasta que Amy le dijo a su amiga que se iba a duchar y después se acostaría un par de horas. Se sentía cansada.
—De acuerdo, en cuanto termines iré yo. Mientras, me fumaré un cigarrillo.
Amy, dada la escasez de ropa que llevaba puesta, se desnudó en unos segundos, dejando resbalar los tirantes de su vestido. Este se precipitó al suelo y con los dedos se bajó el tanga que llevaba.
Fue entonces cuando Elba lo vio por primera vez.
Fumando aquel cigarrillo oía caer el agua en el cuerpo de Amy, pensando qué podía ser aquello en la espalda y nalgas de aquella mujer, mientras expulsaba el humo por la ventana ligeramente entreabierta.
A los pocos minutos salió parcialmente cubierta con una toalla, terminándose de secar al pie de la cama.
— Puedes ducharte cuando quieras, Elba. Yo ya estoy.
Elba apagó el cigarrillo en el grifo del lavabo y seguidamente se desvistió dándose una necesaria ducha.
Se secó y aseó completamente dentro del baño, saliendo con una inmensa toalla cubriéndole el cuerpo y otra más pequeña la cabeza. Amy estaba acostada sobre su lado derecho, totalmente desnuda, sin nada que la cubriera. La calefacción estaba alta y se estaba así realmente bien. Reflexionó unos instantes y se desprendió de sus dos toallas, sentándose en la cama al lado de Amy, observando de nuevo aquellas marcas.
En la espalda se podían apreciar dos cicatrices de unos 10 centímetros de altura por 3 de ancho, divididas cada una de ellas en dos partes, situadas más o menos a la atura del omóplato. Además, en las nalgas, se veían cinco líneas paralelas en cada una de ellas, cicatrices también.
—Tenía yo por aquel entonces 30 años —habló Amy sin girarse ni moverse en absoluto, pero sabiendo que Elba la observaba—. Me sentía muy sola, había roto con mi familia, frecuentaba un club de lesbianas y una noche me invitaron a una fiesta sadomasoquista. Éramos tres novatas, las demás ya estaban iniciadas. Lógicamente, las humilladas teníamos que ser nosotras, atadas, golpeadas y aceptando que las demás te hicieran lo que les apeteciera con tu cuerpo, pero aquella noche algo salió mal. Demasiado alcohol y sobre todo una droga adulterada que volvió muy violentas a las, digamos, expertas. Se les fue la mano, nos colgaron con ganchos y nos azotaron e hicieron barbaridades con nuestros cuerpos. La suerte fue que el efecto de aquellas drogas duró apenas media hora, si no allí nos matan. Cuando pasó todo imagínate: hospital, preguntas, policía y juzgados, toda una historia.