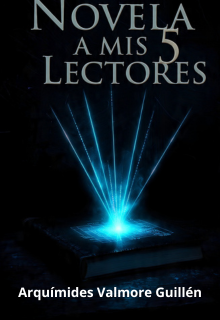Novela a mis 5 lectores
Capítulo I: El Juramento.
Valarqui cerró la puerta de su estudio como quien clausura un templo. El pestillo encajó con un sonido seco, definitivo, el de las cosas que se sellan para siempre. Afuera, el mundo seguía su curso indiferente: el tráfico ronroneaba en la avenida paralela, los algoritmos hacían su danza silenciosa en servidores que nunca duermen, las voces de millones clamaban, discutían, narraban sus historias en pantallas que comían tiempo. Ninguno de ellos lo leía. Ninguno sabía que existía.
Adentro, solo quedaban él, su cuaderno de tapas negras, su computadora, la lámpara de escritorio que proyectaba un círculo amarillo sobre el escritorio de madera, y la promesa que acababa de hacerse frente al espejo rectangular de la pared: "No volveré a mendigar atención. Escribiré como si el universo me leyera."
Se había mirado a los ojos mientras pronunciaba esas palabras. Valarqui era un hombre de treinta y nueve años que parecía más joven, o quizá simplemente invisible. Cabello castaño sin nada memorable, ojos grises como papel mojado, la clase de rostro que la gente olvida mientras aún lo está viendo. Perfecto para un escritor que quería desaparecer en sus palabras.
Había pasado los últimos dieciocho meses escribiendo en las sombras de internet, en esa región pantanosa donde mueren los sueños literarios. Primero en plataformas de relatos cortos, donde sus historias recibían dos o tres reacciones de emojis. Luego en blogs polvorientos que nadie visitaba. Finalmente, en Plataforma de Publicación, el sitio donde los autores iban a ser silenciados masivamente, donde la ecuación era simple: miles de libros competía por la atención de cientos de lectores.
Había elegido ese lugar no por su fama, sino precisamente por lo contrario. Allí no habría expectativas. Allí no habría fantasmas de su ego persiguiéndolo cada vez que abriera la computadora. Allí, entre miles de novelas que se desvanecían como ceniza digital al cabo de días, él construiría su altar. No para ser visto, sino para ser verdadero. Cada capítulo sería una ofrenda. Cada lector —si es que alguno llegaba— sería un iniciado.
Esa había sido la teoría.
Pero los días pasaban con la consistencia de agua goteando en un fregadero. Treinta días desde que publicó su primer capítulo. Treinta y cinco desde el segundo. Cuarenta y dos desde el tercero. Y las estadísticas, esas cifras que parpadeaban en la pantalla como ojos abiertos de un muerto, mostraban siempre lo mismo: cinco nombres en las estadísticas de lectura. No cinco mil. No cincuenta. Cinco.
Cinco como los dedos de una mano que nunca aplaude. Cinco como los puntos cardinales de un mapa que no lleva a ninguna parte. Cinco como una talla de zapato en una montaña de historias.
A veces, en la madrugada, cuando el insomnio lo visitaba, Valarqui imaginaba quiénes eran esos cinco. ¿Una viuda en Oslo que leía en la computadora de su difunto esposo? ¿Un adolescente en Buenos Aires que había llegado a su página por error? ¿Un bot que contabilizaba cada visita sin procesar nada? ¿O simplemente la misma persona refresheando la página cinco veces para asegurarse de que su trabajo estaba ahí, que había ocurrido?
Había pensado en abandonar. Lo había pensado con seriedad, como un hombre que se asoma al borde de un acantilado. Podría cerrar la página. Borrar los archivos. Quemar el cuaderno de tapas negras. Volver a su trabajo de corrector de textos legales, a sus días grises traduciendo cláusulas de responsabilidad de una página a otra. Llevar una vida sin este peso.
Pero eso fue antes del juramento.
Esa noche, de pie frente al espejo, algo había cambiado en su interior. Era como si un interruptor antiguo se hubiera encendido, uno que había permanecido dormido desde la infancia. Recordó entonces al niño que era, el que escribía historias en cuadernos robados, el que las leía en voz alta a su gato con la solemnidad de un sacerdote. Ese niño no escribía para ser aplaudido. Escribía porque le quemaría por dentro si no lo hacía. Escribía porque la realidad sin ficción era un cuarto demasiado pequeño para vivir.
Ese niño había desaparecido en algún punto entre la secundaria y la adultez. Se había perdido entre rechazos de editoriales, entre comentarios desalentadores de amigos, entre la lógica descarnada del mundo que decía: Si algo no genera lucro, si algo no da likes, entonces no existe.
Pero esa noche, el niño había vuelto.
Y sin embargo, cada noche, Valarqui escribía. No por los cinco nombres que crecían cada vez con glacial lentitud. No por el reconocimiento que nunca llegaría. No por dinero, que no había. No por sí mismo, aunque esa hubiera sido la respuesta más fácil.
Escribía porque el vacío lo llamaba. Escribía porque en algún lugar profundo, más abajo que la razón, más adentro que el miedo, había un imperativo que no podía desoír. Un llamado antiguo. Algo que aún no había nombrado, pero que lo hacía levantarse cada noche después del trabajo, que lo mantendía en ese círculo de luz amarilla hasta las tres de la mañana, que lo hacía construir mundos palabra tras palabra, oración tras oración.
Valarqui no sabía todavía que iba a escribir un libro que cambiaría todo. No sabía que esos cinco nombres crecerían a cincuenta, a quinientos. No sabía que la promesa que acababa de hacerse era el primer paso de un camino que lo llevaría a lugares que aún no podía imaginar.
Por ahora, solo sabía que no podía parar. Que aunque fuera a escribir para cinco personas eternas, aunque fuera a escribir para nadie, aunque fuera a escribir para el vacío mismo, escribiría.
Porque eso era lo que hacían los que cruzaban el umbral.
Se sentó ante su escritorio. Abrió el cuaderno de tapas negras. Encendió la computadora. Y comenzó.