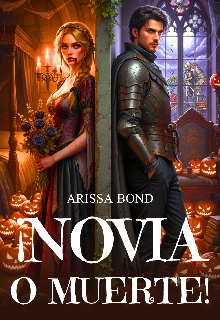¡ Novia o muerte !
Capítulo 7
Capítulo 7
De camino hacia el Castillo Abandonado, nuestros suplicantes –un goblin bajito y patizambo y un mendigo cojo–, delante de los cuales avanzaba lentamente Perpetoia, con la cabeza inclinada, se toparon con no pocas compañías alegres y parejitas en las que, seguramente, los chicos-suplicantes ya se habían conseguido una prometida. Las parejitas se abrazaban entre los arbustos, de los cuales, en esta parte de la ciudad, aún quedaba una buena cantidad, a pesar de las casas y de las calles y aceras ya trazadas.
Grupos de mozos, que aún no habían encontrado a una chica para la noche con quien charlar, besarse, hacer muecas y bromear, y tal vez algo más –como planeaba el marqués Poriac–, vagaban de casa en casa, carcajeándose y llamándose alegres unos a otros. Todos estaban vestidos de horribles quimeras que, en las calles a medio iluminar, aunque no daban miedo, sí sorprendían por la fantasía de sus creadores. Y nadie, por cierto, tenía prisa por ir al Castillo Abandonado.
¡Una fiesta hermosa y alegre la de Halloween! Pero eso no significa que durante su celebración sea obligatorio ir al Castillo Abandonado y arriesgar la vida y la salud. Seguramente así pensaba la gran mayoría de los festejantes. ¿Y quién permitiría que algún artesano o zapatero se convirtiera en rey? ¡Jamás sucedería eso! Así pensaban los jóvenes en la noche de Halloween y, en principio, tenían razón. Por eso simplemente disfrutaban de las diversiones y los besos (¡y de algo más!).
El príncipe Enshi y el marqués Poriac, encabezados por Perpetoia, ya casi habían llegado al Castillo Abandonado, que, atajando entre el entramado de calles, en realidad resultaba no estar tan lejos de la casa de la muchacha, cuando de repente se les cruzó una compañía de cuatro mozos, que claramente no eran suplicantes.
¡Así es! En la noche de Halloween también salían a las calles de la capital los ladrones, que tenían mucho de qué aprovecharse en esa época. La juventud, por supuesto, iba a la fiesta no con los bolsillos vacíos. Y además, los restaurantes y cafés trabajaban en la noche festiva hasta el amanecer. ¿Qué propietario emprendedor de un local así no aprovecharía la oportunidad de ganar buen dinero en la noche de Halloween?
—¡Quietos! —rugió el primer hombre, que se plantó en medio del camino de Perpetoia—. ¡Dinero o muerte! ¡Ja-ja-ja! —rió con fuerza. Su risa fue acompañada por los tres a su espalda. Todos estaban vestidos con disfraces de fantasmas, envueltos en sábanas blancas con agujeros para los ojos. Muy cómodo, por cierto, para asaltar a los ciudadanos honrados del reino: ni se veían los rostros de los atacantes, ni dejaban de parecer participantes de la fiesta, y si algo salía mal, siempre podían mezclarse con la multitud de esos mismos fantasmas, que en las calles eran bastantes.
—¡Desaparece! ¡Fuera del camino! ¡Chiburac rascador! —le gritó entonces Perpetoia, deteniéndose.
El goblin y el mendigo, es decir, el príncipe Enshi y el marqués Poriac, se arrimaron y se acercaron cojeando, respectivamente. Se colocaron a ambos lados de la muchacha, el goblin incluso salió un poco adelante, demostrando con todo su aspecto que defendería a la prometida conseguida. Perpetoia los miró de reojo, uno tras otro, pero no dijo nada; solo un destello de sorpresa pareció cruzar por su rostro.
—Si quieres regresar hoy a casa entero y sano, ¡mejor márchate! ¡Enganchador cuatripartito! ¡Y llévate a tus secuaces! —la muchacha abrazó con más fuerza a su calabacita y fulguró con sus ojos enojados desde debajo del paño que le cubría la cabeza.
Durante todo el camino había estado murmurando algo para sí, pero los hombres no se atrevían a emparejarse con ella, para no caer bajo su mano caliente, es decir, bajo la palabra mágica de Perpetoia. Pero ahora, viendo que la situación no era sencilla, los suplicantes se pusieron serios.
El marqués-mendigo Poriac apretó con más fuerza la muleta en la mano, esperando golpear bien al menos a uno de los atacantes, porque difícilmente podría con un segundo debido a su inestable pierna de madera, con la que no sabía caminar bien, pues no tenía práctica.
El goblin, es decir, el príncipe Enshi, al evaluar con realismo sus posibilidades contra cuatro grandullones, decidió actuar con astucia. Ideó una jugada ingeniosa: golpearía a los atacantes con los puños en las rodillas y también en los lugares a los que, debido a su baja estatura, le resultaba más fácil y conveniente alcanzar, es decir, por debajo del vientre (y un poco más abajo), aunque eso violaba la ética de una pelea justa. Por muy extraña que fuera su Perpetoia, había sido conseguida honradamente de sus padres y caminaba con ellos en un asunto importante, por lo que ya parecía pertenecer a su equipo. Era de los suyos. Y a los suyos, los hombres nobles, ahora transformados tanto por las palabras como por el destino amargo, no permitirían que se les ofendiera.
—Oh, ¿y quién es esta tan valiente? ¿Y qué hacen por aquí este enano y este lisiado desdichado caminando por nuestros caminos? ¡Por el paso hay que pagar! ¡Entreguen todo su dinero y los dejamos ir! Aunque… —se detuvo—. Acabo de oír una vocecita fina. ¿Acaso… una chica? —se interesó el primer fantasma y se volvió hacia sus compañeros. Estos relincharon como caballos, insinuando con palabras repugnantes lo que había que hacer con la chica. —¡Ahora veremos si sabe besar!
Y el cabecilla de los atacantes, de pronto y con brusquedad, arrancó el pañuelo de la cabeza de Perpetoia. Éste voló fácilmente, pues al parecer no estaba atado con firmeza.