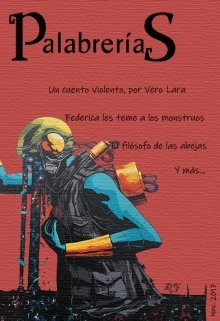Noviembre, 2017
Cuento | Durante aquellos años..., por Gerard Dourrom
Durante aquellos años no me cuestionaba muchas cosas. Como casi todos los niños, uno pregunta, es verdad, y queda medio desconfiado de las respuestas; pero no es cuestionamiento, es simplemente desconocimiento. Para colmo, yo era uno de esos niños fácilmente embaucados por historias irrisorias y poco elaboradas.
En ese entonces, la maestra era como la gran enciclopedia de la verdad, una verdad incuestionable. Se sentaba en aquel escritorio enorme, sosteniendo con una mano una galleta de arroz y con la otra sumergía incansablemente el saquito de té. Mientras tanto, nos miraba por encima de aquellos grandes lentes de armazón plateado y cadenita. Su sola presencia imponía respeto y temor, dos cosas que en ocasiones son difíciles de disociar. Luego de aquel ritual, dejaba la galleta sobre una servilleta de papel perfectamente dispuesta a un costado de la taza, que, a su vez, servía de apoyo a la cuchara donde luego dejaba descansar el saquito de té. Pasaba la lista, prestando atención a cada presente y preguntando si teníamos a mano la tarea del día anterior; escuchando con atención y gesto de reprobación excusas infantiles de los que estábamos más al fondo, perros, pianos imaginarios, hermanos menores y dos o tres excusas más transmitidas generación por generación, entre niños que jamás se conocieron.
Recuerdo aquella clase en particular, la he repasado algunas veces a lo largo de mi vida. Creo que a todos nos llega el día en que dejamos de ver a aquella maestra como la razón absoluta y la empezamos a ver como una señora de dudoso criterio.
No fue por decir algo incongruente, ni una falsedad fácilmente comprobable, aunque me sonó a la mentira más grande del mundo, a la burla más doliente de mi vida.
—¿Saben qué nos diferencia de los monos? —dijo en tono de examen.
Las respuestas no tardaron en llegar y fueron las que todos podemos imaginar. Entonces, se quitó los lentes y los dejó sobre el escritorio como cuando nos iba a decir algo importante. “El dedo prensil”, dijo, moviendo ambos dedos de cada mano, haciendo el gesto de estirarlo y enrollarlo contra la palma de la mano. No pude seguir prestando más atención, después de eso apenas sé de qué hablaba, algo de sostener herramientas y funciones humanas varias.
Para mí, fue como un flashback al día anterior: mi padre llegaba bastante tarde a nuestra casa, tenía que tomar, por lo menos, un bus, un tren y un subterráneo para llegar. En aquella época, no pasaba de los treinta años y tenía más facha de subversivo de lo que fue en su vida. Lo recuerdo delgado, alto, con la barba espesa y una melena importante. Caminaba un tanto encorvado y, aunque llegaba muy cansado, tenía un tiempo para nosotros y, cada tanto, nos traía algún dulce, que armaba el revuelo de mis hermanos.
Aquel día, no llegaba. Intenté quedarme despierto lo más que pude y, no sé qué tan tarde en la madrugada, sentí la llave en la puerta. Llegó midiendo como diez centímetros menos, tenía la cara pálida y los ojos más tristes que le vi en mi vida. Traía una mano vendada y recogida sobre su pecho, como quien atesora algo invaluable. Pude escuchar a mi madre llorar y a él consolándola en la madrugada. Una máquina, que tardé años en saber que era un balancín, le aplastó uno de sus dedos pulgares
“Yo sé que mi padre no es un mono”, llegué a decirle a mi última maestra, antes de salir llorando de aquel salón.
Adrián Gerard Dourrom Gambetta. Escritor Uruguayo. Ha publicado anteriormente en esta revista. Escribe continuamente en su blog y en algunas páginas de literatura en Facebook.