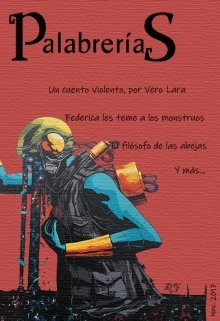Noviembre, 2017
Cuento | Federica les teme a los monstruos, por Soledad Galán
Para mis hijas Franca y Federica
Federica les tiene miedo a los monstruos, claro, ella solo tiene 4 años. Se para entre las sombras, al lado de mi cama. Por las cortinas del ventanal se filtra un haz de luz de luna, como si supiera de su miedo y quisiera acompañarla para que no se sienta tan sola. Ella entonces queda dibujada.
Yo me incorporo, medio dormida, calculando que faltan algunas horas todavía para que amanezca y le toco la cabeza: anda a dormir, que todavía no hay que levantarse. Ella insiste, se quiebra en un llanto silencioso. Sabe que todavía no es la hora.
Me dice: es que le tengo miedo a los monstruos.
Sé que no vamos a poder negociar su retirada, entonces me desplazo hacia el medio de la cama y le abro las sábanas invitándola a que se recueste, como un anfitrión que le abre la puerta al forastero en una noche de tormenta. Le ofrezco el refugio de mis brazos, le acaricio el pelo, siempre tan ensortijado; ella se calma de a poco: su llanto empieza a apagarse, pero el miedo sigue.
Los monstruos de Federica se esconden debajo de su cama, en un rincón del armario, en la penumbra, en un lugar de la habitación donde la luz no puede espiar. Son seres mitológicos con cuernos, dientes, bocas babeantes y putrefactas, tienen uñas podridas y garras en los pies, quizás algunos tengan cola de diablo. Ellos quieren robársela en la noche, esperan que se duerma, que el sueño la traicione y así puedan meterla en una bolsa grande y oscura donde los gritos no pueden salir, no pueden ser escuchados. Mientras tanto, le canto un arrorró y pienso en los monstruos. Pero en los otros, no los que están en su cuarto, sino los que están en la calle. Sí, esos que supieron camuflarse y adoptaron la moda de los humanos, ensayaron voces de hombres cálidos, seductores, pacientes, sinceros. Esos con lo que se topó una noche larga y confusa Lucia Pérez o una mañana Ángeles Rawson, o en el camino de María José Coni y Marina Menegazzo, una tarde con Lola Chomnalez, o cualquier día con Melina Romero, y tantas más, ¿por qué tantas?
Esos que las madres, hoy madres partidas, habían olvidado que existían y despedían a sus hijas con un “chau” que era un “hasta luego” que fue un “nunca más”. Madres que parieron a todas esas hijas con dolor, como manda la Biblia, pero que gracias a la naturaleza una olvida rápidamente, quizás embriagadas de una felicidad extrema. “La naturaleza es sabia”, decía mi abuela.
¿Cómo el monstruo puede reparar eso? ¿Qué le da derecho a arrebatarnos a nuestras hijas provocando un dolor mucho más desgarrador? Y ahí la naturaleza no olvida, porque no hay compasión, porque no existe ni la más mínima posibilidad de que pare, de que cicatrice. La herida sangra noche y día y ellos siguen allí afuera, noche y día, mezclados entre los humanos, entre las que parimos, entre los que amamos.
Tienen garras para lastimar, tienen uñas para robar a nuestras hijas, tienen veneno para contaminar las esperanzas que teníamos de que nuestras niñas se conviertan en mujeres, que nos cuenten sueños locos, que se animen a vivir por nosotras, que se enamoren, que lloren y se estrujen para seguir adelante, porque nada vale más que las ganas de seguir viviendo.
Yo les tengo miedo, porque ellos pueden matarnos de dolor, pueden estropear cualquier chispazo de luz pura, pura como el corazón de las que ya se fueron. Los monstruos de afuera se comen el corazón de nuestras hijas porque es bueno, y eso es lo único bueno que ellos pueden tener, se toman la sangre joven llena de energía, porque es la única energía que pueden tener, se aspiran el hilo de luz que exhalan de sus bocas, porque es lo única luz que pueden tener. Ellos son oscuros, solitarios, se alimentan de tristeza y se vuelven más tristes y crueles aún.
Las obligaron, las desoyeron, las arrancaron de nuestra vida, las deshumanizaron. Y así, seguramente en el último suspiro que exhalaron dejaron salir todos sus miedos, sus fantasmas, los caminos que no recorrerán. Quizás derramaron una última lágrima, quedando en suspenso todas las que no brotarán y sí sobrarán hasta el hartazgo en las pupilas de sus madres, madres rotas.
Sólo quedan nombres, imágenes de chicas desbordadas de alegría, por suerte siempre hay guardadas esas fotos que reflejan la luz del alma. Y, ahora, como flechas traspasan las pantallas donde son reclamadas con el grito de justicia, ni una menos… ni una más… ni ninguna… nunca más.
Los monstruos algún día escucharan las voces de todas las madres que gritamos, tan fuerte, tan fuerte, que ¡las queremos vivas! Y, aunque se acobachen en lo más profundos huecos pestilentes de sus retorcidas conciencias, nos van a escuchar. Un día van a tener tanto miedo como el miedo que tuvieron las hijas que nos arrebataron.
Ya se hace de día, la luna se fue, empieza a clarear, y llega un nuevo día, otro más; yo sigo, sin querer, acariciando los resortes rebeldes de Federica, y así con un susurro le confieso: sí, Federica, los monstruos existen, pero por ahora viven afuera.