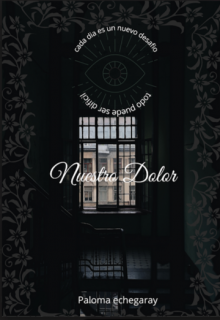Nuestro Dolor
parte 1 —La grieta que aprendí a nombrar
capitulo 2
El resto del día se deslizó como si no me perteneciera. Caminé, hablé, trabajé… todo desde una distancia prudente, como si observara a otra persona moviéndose dentro de mi piel. A veces el cuerpo aprende a funcionar solo; es la mente la que queda atrapada, tambaleando en la misma escena una y otra vez.
Intenté no pensar en él, pero su sombra seguía merodeando mi mente como un rumor que niegas haber escuchado aunque te duela admitir que sí. Ese encuentro inesperado había removido algo que creía enterrado. Algo que todavía pulsaba.
Al anochecer, cuando llegué a mi departamento, el edificio estaba tan callado que casi parecía vacío. Cerré la puerta y el sonido me envolvió como una manta antigua, con ese peso que no abriga, sino que sofoca. Tiré las llaves sobre la mesa y me quedé unos segundos mirando la nada, esperando a que mi respiración encontrara un ritmo que no sonara prestado.
El departamento era pequeño, casi claustrofóbico, pero siempre lo sentí como un refugio. Esa noche, sin embargo, las paredes parecían haberse estrechado unos centímetros más. Caminé hacia la cocina para prepararme un té, aunque no tenía sed. En realidad, buscaba ocupar mis manos, hacerlas útiles para que no se dedicaran a temblar.
Fue entonces cuando lo vi.
La nota.
Un pedazo de papel doblado en cuatro descansaba sobre la mesada. No recordaba haberlo dejado yo. Al principio pensé que tal vez lo había olvidado, que era una lista de compras o un recordatorio. Pero había algo en su presencia, en esa quietud demasiado deliberada, que me hizo tensar los hombros.
Lo tomé con cuidado, como si fuera algo que pudiese romperse con solo mirarlo. Lo abrí.
No había más que una frase, escrita con la letra que conocía mejor de lo que me gustaría admitir:
“No te estoy pidiendo que vuelvas. Solo que escuches.”
Sentí el golpe en el pecho antes de que pudiera procesar nada. Como si el aire hubiese decidido abandonarme por un segundo.
Lo peor no era la nota. Era la certeza de que él había entrado. De que, en algún momento del día, había cruzado mi puerta sin que yo lo supiera. De que el límite más sagrado —ese espacio propio donde me escondía del mundo— había sido invadido.
Dejé el papel sobre la mesada como si me quemara y me alejé unos pasos. La habitación parecía moverse, respirando con una calma que yo había perdido.
Me acerqué a la ventana —la misma desde la que había visto la ciudad miles de veces, siempre igual, siempre indiferente— y me obligué a mirar hacia afuera para no ahogarme en la sensación de haber sido vulnerada. Las luces de los edificios se encendían de a una, como ojos que despertaban.
Quise llamar a alguien. Cualquier persona que pudiera escucharme sin juzgarme. Pero mi lista de “alguien” era corta, casi inexistente. La soledad tiene ese efecto: te convence de que pedir ayuda es una molestia, un delito menor que duele demasiado admitir.
Respiré hondo y volví a tomar la nota. La sostuve un largo rato, como si en esa única frase pudiera descifrar alguna intención oculta. Pero la verdad era simple y brutal: él estaba allí afuera, esperando, sin comprender que lo que pedía era precisamente lo que había destruido entre nosotros.
Escuchar.
¿Escuchar qué?
¿Una explicación tardía?
¿Un arrepentimiento funcional?
¿Una verdad que nunca me sirvió de nada?
No estaba lista. No quería estarlo.
Pero lo conocía. Sabía que no se detendría. Nunca lo hacía. Siempre regresaba, como un ciclo que se repetía aun cuando ya no quedara nada que salvar.
De pronto, un golpe suave en la puerta me hizo sobresaltar. No fue fuerte. No fue insistente. Fue apenas un toque, lo suficientemente delicado como para parecer casi culpable.
Mi corazón empezó a latir con violencia. La nota todavía entre mis dedos. El silencio del departamento se volvió insoportablemente agudo.
Otro golpe. Igual de suave. Igual de calculado.
Y entonces supe que no estaba afuera. Estaba allí. Esperando.
No necesitaba abrir la puerta para sentirlo del otro lado. Su presencia siempre fue así: inevitable, como una grieta que te atraviesa incluso cuando intentas pretender que no existe.
Tragué saliva.
—Sé que estás ahí —dijo su voz, amortiguada por la madera—. No vine a pelear.
No respondí. No sabía si quería gritar, llorar o simplemente desaparecer.
—No voy a irme hasta que hablemos —añadió, con esa mezcla de firmeza y culpa que siempre me desarmaba.
Cerré los ojos.
Porque lo odiaba. Y porque una parte absurda de mí —la misma que juré enterrar— seguía escuchándolo incluso cuando no debía.
Seguí sin moverme.
Seguí sin responder.
Y aun así, un pensamiento tóxico, casi susurrado, se abrió paso en mi mente:
Tal vez esta vez necesite escucharlo para poder dejar de escucharlo.
Respiré hondo. Me acerqué a la puerta. Puse la mano en el picaporte.
Pero no la giré.
No todavía.
Porque sabía que, una vez que lo hiciera, ya no habría forma de volver al silencio que él había roto
#2740 en Otros
#170 en No ficción
pasado irremediablemente en el presente, dolor confusión y sentimientos, daños psicologicos
Editado: 21.11.2025