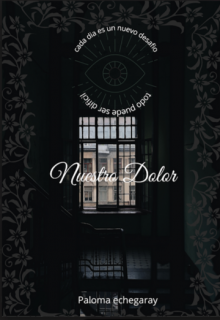Nuestro Dolor
Parte 1 — La verdad que siempre estuvo del otro lado
Capítulo 4
No giré el picaporte. No todavía.
Pero el silencio al otro lado de la puerta se volvió tan denso que parecía presionar contra mi pecho. Él respiró hondo, lo escuché con claridad, como si estuviéramos en la misma habitación.
—Voy a contártelo —dijo finalmente—. Pero antes quiero que entiendas algo.
Me quedé quieta, expectante.
—No te lo dije antes porque no sabía cómo. Y porque… —titubeó— creí que si lo sabías, me ibas a odiar más.
Un escalofrío me recorrió la espalda.
No sabía qué podía ser peor que lo que yo ya creía de él.
—Habla —exigí.
Hubo un breve murmullo, como si se sentara o se apoyara contra la pared. Imaginé su postura: la cabeza inclinada, las manos entrelazadas, los codos sobre las rodillas. Era su gesto cuando estaba acorralado por sus propios pensamientos.
—Esa noche —empezó— cuando la puerta se cerró… no te quedaste sola de inmediato.
Mi corazón se tensó, como si una mano invisible lo apretara.
—Entré otra vez —añadió.
Mis piernas casi fallan.
—¿Qué…? —susurré.
—Volví —repetir—. Apenas escuché tu llanto.
El mundo alrededor se detuvo, o tal vez fui yo quien dejó de sentirlo.
—Eso no es cierto —dije, demasiado rápido—. Yo estaba sola. Yo lo recuerdo.
—No lo recuerdas todo.
Mi estómago se contrajo. El recuerdo de esa noche siempre fue como un agujero negro: recordaba el principio, recordaba el final… pero había un punto ciego, un tramo que mi mente siempre había dejado en sombra.
Un espacio donde solo había una sensación: la de abandono.
—Entraste —repetí, como si la palabra fuera un objeto extraño en mi boca—. ¿Y entonces qué pasó?
Él guardó silencio unos segundos. Luego dijo:
—Te encontré en el suelo, contra la cama. Te agarrabas la cabeza como si intentaras sostenerte el mundo. No podías respirar bien. Tus manos… —hizo una pausa—. Tus manos estaban heladas.
Me llevé instintivamente una mano al pecho.
Ese detalle… sí, había algo así. Un eco muy leve. Una imagen borrosa de mis dedos temblando sin control.
—Me acerqué —continuó él—. Te dije tu nombre varias veces, pero no me escuchabas. No estabas ahí. No del todo.
Una parte de mí quería creerlo. Otra parte, más vieja, más herida, se resistía.
—¿Y por qué no lo recuerdo? —pregunté, casi con rabia.
—Porque estabas en shock. Y porque no querías que fuera yo. —Su voz se quebró apenas—. Me empujaste. Me dijiste que me fuera. Que no querías verme. Y estabas tan perdida… que creí que quedarme iba a empeorarlo.
La imagen apareció en mi cabeza como un relámpago: un destello fugaz, pero real.
Un grito.
Un empujón.
Mi voz diciendo “no” una y otra vez.
No sabía si lo estaba recordando o si mi mente estaba intentando armar una verdad nueva.
—Te quedaste un segundo más —prosiguió él—. Dudé. Quise levantarme y abrazarte aunque me odiaras. Pero estabas tan temblorosa que pensé que si seguía allí… te iba a romper más.
Cerré los ojos, sintiendo cómo algo dentro de mí se aflojaba y dolía a la vez.
—Así que me fui —susurró—. Me fui porque creí que eso era lo que querías. Aunque me… —trago saliva— aunque me partiera dejarte así.
Las lágrimas me ardieron en los ojos.
Porque esa frase no lo justificaba.
Pero tampoco lo borraba del todo.
—Y después… —continuó— escuché cómo cerrabas la puerta tras de mí. Y cómo todo quedó en silencio. Y no supe cómo volver sin hacerte más daño.
Me cubrí la boca con una mano.
La noche que tantas veces había revivido, tantas veces había maldecido, empezaba a tomar una forma distinta. Un matiz que no sabía si quería aceptar.
—Te quedaste en el pasillo —dije, como si lo estuviera viendo—. ¿No?
—Sí. —Un susurro ronco—. Me quedé horas. Hasta que dejé de escuchar tu llanto.
Mis rodillas se doblaron un poco. Me apoyé en la pared para no caer.
—¿Por qué no tocaste de nuevo? —pregunté, con la voz rota.
—Porque me pediste que me fuera —respondió—. Y por primera vez desde que te conozco… hice caso.
Quise odiarlo por eso.
Quise odiarlo por no haber sido más fuerte que mis palabras desesperadas.
Quise odiarlo porque esa versión de él —la que se quedaba, la que dudaba, la que temía hacerme daño— era la más peligrosa para mí.
La que podía abrir grietas donde yo ya había construido muros.
—No me sirve —dije al fin—. Lo que me estás contando no cambia lo que dolió.
—Lo sé —respondió él—. No vine a cambiar tu dolor. Vine a darte el mío.
El peso de esas palabras me atravesó.
Él no lloraba. Nunca lloraba. Pero pude escuchar la tensión en su voz, ese intento torpe de sostenerse en pie.
Y me di cuenta de algo terrible:
No había venido a recuperarme.
Había venido a desnudarse.
A romper la mentira que él mismo había sostenido para no enfrentar lo que hizo… y lo que no hizo.
—No esperes que te perdone —advertí.
—No espero nada —dijo con una calma débil—. Solo necesitaba que supieras que esa noche… no te dejé sola. Aunque tú no pudieras verme.
Mis dedos, casi por inercia, apretaron el picaporte.
Lo giré apenas un centímetro.
Ni para abrir.
Ni para cerrar.
Solo lo suficiente para que la puerta respirara entre nosotros.
—No entres —dije.
—No voy a entrar —contestó él, más cerca ahora—. No hasta que me lo permitas.
La madera entre nosotros pareció palpitar.
Su sombra, aunque yo no pudiera verla, estaba allí.
La verdad también.
Y por primera vez en mucho tiempo, no supe si la noche siguiente iba a doler menos… o mucho más.
#1969 en Otros
#56 en No ficción
pasado irremediablemente en el presente, dolor confusión y sentimientos, daños psicologicos
Editado: 21.11.2025