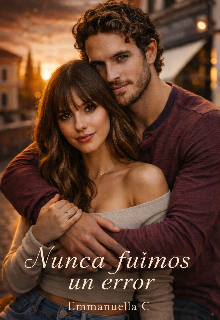Nunca fuimos un error
Capítulo 2 - Lucas
Me desperté antes de que el sol terminara de reclamar la habitación. Durante unos segundos, me quedé inmóvil, dejando que mis pulmones se llenaran con el aroma que flotaba en las sábanas: el suyo.
Inmaculada estaba dormida contra mí, con el cuerpo relajado y entregado. Sentí una presión en el pecho, una expansión que no era dolorosa, sino jodidamente placentera. Era la sensación de algo que vuelve a su sitio después de mucho tiempo. Estiré mis piernas, consciente de que apenas cabía en la cama, y rodeé su cintura con mi brazo. Mis manos, las mismas que estaban acostumbradas a dominar un balón frente a veinte mil personas, ahora temblaban un poco al rozar su piel.
Ocho años. Habían hecho falta ocho malditos años para volver a tener este silencio compartido.
Cerré los ojos un momento, dejando que mi mente retrocediera unas horas.
Había llegado a la finca de Eli y Pedro con una armadura de seguridad que me había costado años construir. En Estados Unidos, yo era Lucas Beltrán, el ala-pívot estrella de la NBA, un hombre de un metro noventa y tres que no se dejaba intimidar por nada ni por nadie. Me había convencido de que podía manejar un encuentro social, que el éxito y la distancia me habían vuelto inmune.
Qué estúpido.
En cuanto ella se giró y nuestras miradas chocaron a través del jardín, mi armadura se hizo añicos. Me faltó el aire. Fue un impacto físico, un vacío en el estómago que borró mis contratos millonarios y mi fama de un plumazo. En un segundo, volví a ser el chico de dieciocho años que sentía el corazón desbocado la primera vez que se animó a besarla.
La evité gran parte de la noche. O lo intenté. Pero mis ojos la buscaban como si fuera su único punto de referencia. Cuando finalmente no pude más y me acerqué a saludarla, la cercanía me quemó. Al poner mi mano en su espalda baja y sentir su calor, mi autocontrol, ese que me permitía mantener la cabeza fría en el último segundo de un partido empatado, se desmoronó por completo. Aquello no era solo deseo; era el reconocimiento de una piel que mi cuerpo recordaba mejor que cualquier jugada ensayada.
Pedro, mi mejor amigo desde los cuatro años, no necesitaba que yo dijera nada. Él estuvo ahí cuando me fui con el alma en pedazos. Sabía lo que me habían dolido las palabras de Inmaculada esa última noche y cómo, a pesar de los años y de los océanos de por medio, ella seguía siendo la única mujer capaz de hacerme sentir pequeño.
Por eso, cuando me encontré en medio de la pista de baile frente a Eli, mientras Pedro sujetaba a Inma por la cintura, supe que me habían tendido una trampa. Vi la mirada de reojo de mi amigo y la complicidad de Eli. Ellos sabían que solo necesitábamos un roce para que el incendio, que nunca se había apagado del todo, volviera a devorarnos.
Miré de nuevo a Inmaculada, durmiendo tan ajena a la tormenta que seguía rugiendo dentro de mí. Suspiré, sintiendo el peso de su cuerpo contra mi costado. Ella se movió apenas, buscando mi calor, y yo la pegué más a mí, disfrutando de la victoria más importante de mi vida.
Al acomodarla mejor entre mis brazos, el eco de lo que hicimos anoche me golpeó con una fuerza salvaje.
No sabía exactamente por qué la había invitado a pasear por la finca —o quizás lo sabía demasiado bien—. Quería comprobar si su piel seguía quemando igual que en mis recuerdos o si la distancia me había vuelto un maldito romántico.
Intenté hablar de libros, de viajes, de cualquier banalidad que pusiera una barrera entre mi deseo y su boca. Pero me costaba horrores. Es ridículo: mido un metro noventa y tres, juego en la liga más física del mundo y me gano la vida chocando contra tipos que parecen muros de hormigón, y ahí estaba yo, sintiéndome intimidado por una mujer que no me llegaba ni a los hombros. Ella tenía el control total sin siquiera saberlo; lo tenía con el simple roce de su brazo contra el mío.
Cuando la besé contra aquel árbol, el mundo se fue al carajo. La alcé del suelo como si no pesara nada, sintiendo la firmeza de sus muslos rodeando mi cintura y su sexo presionando directamente contra mi erección a través de la ropa. Fue un cortocircuito. Cuando mi mano buscó su centro y sentí la humedad caliente empapando la seda de su vestido, perdí la cabeza. No pude evitarlo; deslicé mis dedos bajo la tela y la probé allí mismo. Saboreé su rendición mientras la hacía venirse con un ritmo implacable, disfrutando de cómo sus gemidos morían en mi boca y cómo sus uñas se enterraban en mi nuca, reclamándome.
El trayecto hasta mi habitación fue una tortura de ansiedad y una ternura inesperada que me partía el pecho. Caminábamos por los pasillos de la finca, medio en penumbra, y yo no podía dejar de tocarla. Mi mano en su espalda no era solo deseo; era la necesidad de asegurarme de que no se iba a desvanecer. De vez en cuando, me detenía solo para acunar su rostro entre mis manos —que se veían tan grandes y bruscas comparadas con sus facciones— y besarla con una suavidad que me quemaba. Eran besos lentos, que sabían a "te he echado de menos hasta volverme loco".
Ella se aferraba a mis brazos, hundiéndose en mi pecho, yo la rodeaba protegiéndola del mundo, como si ese pasillo fuera el único lugar seguro del planeta.
La ansiedad por llegar a la habitación nos hacía tropezar, nuestras respiraciones chocando, nuestras manos buscándose desesperadamente. Había una urgencia dulce, una promesa silenciosa de que, una vez cruzáramos ese umbral, el tiempo se detendría.
#982 en Novela romántica
#398 en Chick lit
amor amistad confuciones, pasado reencuentro sexo explicito, sexo amor amigos de la infancia celos
Editado: 10.01.2026