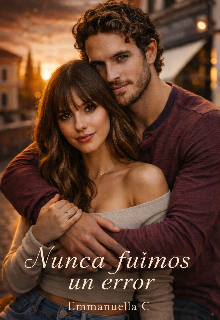Nunca fuimos un error
Capítulo 4 - Lucas
Verla levantarse de la cama es un espectáculo que me deja sin aire. Se mueve con una confianza felina, buscando sus cosas por la habitación sin pizca de esa timidez que cualquier otra mujer sentiría después de lo que acabamos de hacernos. Recoge su vestido, se lo pone con una elegancia despreocupada y se acerca a mí.
Yo sigo ahí, tumbado, con las sábanas por la cintura y el cuerpo todavía vibrando por el esfuerzo. Se inclina sobre mí, su pelo negro cayendo como una cascada sobre mi pecho, y me besa. Es un beso lento, cargado de una promesa que ella se niega a poner en palabras.
—Adiós, Lucas —susurra contra mis labios, con esa media sonrisa de alma libre que me descoloca.
Se gira y sale de la habitación sin mirar atrás. Me quedo ahí, hecho un lío de sentimientos que no sé cómo clasificar. Mi cuerpo sigue pidiendo más, mi cabeza está a punto de estallar y mi corazón... mi corazón late con una fuerza que no es normal. Joder, Inmaculada.
Me quedo mirando el techo, y el silencio de la habitación me arrastra de vuelta a la noche en que todo se rompió. Hace ocho años.
Era mi fiesta de despedida. Mi casa estaba llena de gente del instituto, música alta y alcohol. Yo era el capitán del equipo, el chico que acababa de firmar el contrato que lo llevaría directo a la NBA. Todos estaban eufóricos, dándome palmadas en la espalda, celebrando que el "gran Lucas" se iba a conquistar el mundo. Era mi sueño hecho realidad, el fruto de años de entrenar hasta que me sangraban los pies, de sacrificar veranos y salidas.
Pero en medio de todo ese ruido, solo la buscaba a ella.
Llevaba días notándola rara. Inmaculada siempre había sido mi ancla; la que me alentaba cuando fallaba un tiro libre decisivo, la que conocía mis miedos más profundos, los que no le contaba ni a mi padre. La que me leía capítulos de historias fantásticas en el jardín de mi casa cuando los nervios por algún juego importante me impedían dormir. Su voz suave era lo único que calmaba mi tormenta interna.
Éramos un pack indivisible. Todo el mundo en el instituto daba por hecho que estábamos juntos; era una verdad universal que donde estuviera Inma, estaba yo, y viceversa. Nuestra historia empezó cuando ella y su familia se mudaron a la casa de al lado cuando apenas teníamos cinco años. Desde ese primer encuentro nos volvimos inseparables, como si el destino nos hubiera pegado el uno al otro. Y aunque desde que me convertí en capitán me sobraba la atención de otras chicas, ninguna me importaba. Para mí, nunca existió nadie más que ella.
Inmaculada llevaba semanas cabisbaja, callada. No era ella. No era mi Inmaculada.
Cuando por fin la vi aparecer en la fiesta, me quedé sin palabras. Estaba con Eli, moviéndose entre la multitud con un vestido de verano color crema, estampado con flores rojas pequeñitas que resaltaban su piel. Su pelo negro le caía hasta la cintura, brillando bajo las luces. Juro que no pude quitarle los ojos de encima en toda la noche; era lo más hermoso y lo más doloroso que había visto jamás.
Intenté acercarme mil veces, pero siempre había alguien que me paraba para pedirme una foto o para hablarme de los Knicks, los Celtics o la NBA. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban a lo lejos, veía lo mismo: una tristeza profunda camuflada por un orgullo que me partía el alma. Me miraba como si ya me hubiera perdido.
En algún momento de la madrugada, dejé de verla. El pánico me recorrió la espina dorsal como si me hubieran pitado una falta técnica en el último segundo. Empecé a buscarla como un loco por toda la casa hasta que Eli, con una mirada cargada de complicidad y pena, me puso una mano en el brazo.
—Está en tu cuarto, Lucas —me dijo bajito.
No lo dudé. No saludé a nadie, no pedí permiso. Subí las escaleras de dos en dos, con el corazón golpeándome las costillas, rogando que al abrir la puerta ella todavía estuviera allí. Al abrir la puerta de mi cuarto, el ruido de la fiesta se convirtió en un eco lejano.
La vi allí, sentada en el borde de mi cama, bañada por la luz tenue de la lámpara de mi escritorio. En sus manos sostenía el portarretratos que yo siempre tenía a la vista: una foto de los dos en el jardín, riendo por algo que ya no recordaba. Al verla así, tan pequeña y frágil en medio de mi desorden, sentí una falta de aire que ningún entrenamiento físico me había provocado jamás.
Me acerqué con una timidez impropia de mí. El capitán del equipo, el futuro jugador profesional, no era más que un chico muerto de miedo ante la mujer que amaba. Quería abrirle mi corazón, volcarlo todo a sus pies, pero las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. Apenas podía respirar.
Me senté a su lado. El colchón se hundió bajo mi peso y ella levantó la vista. Tenía los ojos empañados, brillantes por unas lágrimas que se negaban a caer.
—Me siento un poco egoísta ahora mismo —susurró, con la voz quebrada mientras se ponía en pie, intentando recuperar la compostura—. Estoy tan feliz por tus logros, Lucas... de verdad. Pero voy a echarte tanto de menos que me duele.
No pude contenerme más. Le tomé la mano y, con un impulso suave pero decidido, la atraje hacia mí hasta que quedó atrapada entre mis piernas. La rodeé con mis brazos, escondiendo mi rostro en su abdomen mientras ella acariciaba mi pelo. Podía sentir nuestros corazones latiendo al mismo ritmo, una percusión frenética que lo decía todo.
#982 en Novela romántica
#398 en Chick lit
amor amistad confuciones, pasado reencuentro sexo explicito, sexo amor amigos de la infancia celos
Editado: 10.01.2026