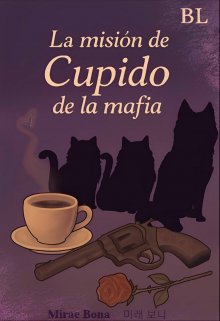ʟᴀ ᴍɪꜱɪóɴ ᴅᴇ ᴄᴜᴘɪᴅᴏ ᴅᴇ ʟᴀ ᴍᴀꜰɪᴀ || ʙʟ || ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ
Capítulo 17
Capítulo 17
Kai
El sol apenas comenzaba a colarse entre las cortinas, tímido y cálido. Abrí los ojos despacio. Noah. Dormido entre mis brazos, con su rostro apacible apoyado en mi pecho, con labios tranquilos. Su respiración era suave, como una melodía que me envolvía, como si el mundo no necesitara más ruido que ese para estar completo.
Acaricié su cabello con la punta de mis dedos, temiendo despertarlo, pero él se removió y murmuró, sin abrir los ojos:
—Mmm… Kai…
Mi corazón se derritió.
—Aquí estoy —susurré, besando su frente.
Abrió los ojos lentamente, con esos destellos miel que tanto me habían hipnotizado desde el primer día. Me sonrió, y no hubo palabra más poderosa que ese gesto.
—Buenos días —dijo entre bostezos—. ¿Dormiste bien?
—Dormí contigo. Así que sí —respondí, acariciando su mejilla—. ¿Y tú?
—Demasiado bien. No soñé con nada… y por fin eso me hizo feliz.
—Quiero que todos los días empiecen así —le dije, acariciándole el cuello con la nariz—. Con tu respiración en mi pecho y tu voz susurrando mi nombre.
—¿Sí? —preguntó con una sonrisa feliz que se le escapó sin querer.
—Sí. Quiero esto. Todos los días. Una y otra vez. Hasta que la vejez nos arrugue las manos.
Él se hundió más en mí. —Prometo no roncar… o al menos intentarlo.
—Prometo quererte, aunque ronques. Pero si me pateas de nuevo por la noche, vamos a tener problemas —bromeé, dándole un beso en la mejilla.
—¡No fui yo!
—¿Ah sí? ¿Entonces quien me quitó la sábana a mitad de la noche?
—No lo sé, no soy yo.
Nos quedamos ahí unos minutos más, abrazados, sin apuro. Nuestras piernas enredadas bajo las sábanas, nuestras respiraciones rítmicas.
Cuando nos levantamos y fuimos directo a la cocina. Noah preparaba café mientras yo hacía huevos revueltos, y por primera vez compartimos la rutina de pareja como si fuera algo que lleváramos haciendo toda la vida.
—¿Está bien que quiera tener un perrito? —le pregunté mientras me pasaba una taza humeante.
—Sí, si es lo que quieres sí —asintió con decisión
Solté una carcajada.
—¿De verdad?
—Sí. Yo también quiero tener un perrito.
—Va a ser muy travieso.
Rio fuerte, ese tipo de risa que solo sale cuando uno es verdaderamente feliz.
El centro quedaba a unos minutos de casa. Entramos tomados de la mano y de inmediato nos recibieron los ladridos, los maullidos, y el inconfundible olor a virutas de madera y comida seca. Los ojos de Noah se iluminaron como si hubiéramos entrado en un parque de diversiones.
—¡Mira ese! —dijo señalando a un cachorro con orejas caídas.
—¿Y ese? —apunté a otro con manchas de dálmata.
Recorrimos todos los pasillos, nos detuvimos frente a cada jaula, recibimos lengüetazos emocionados. Pero no logramos decidirnos… Pero un pequeño ladrido llamó nuestra atención. Así como un flechazo.
Un pequeño husky blanco y gris, de un ojo blanco y otro café, estaba recostado en la esquina de su jaula. Tenía una expresión de tristeza tan dulce que Noah se agachó de inmediato.
—Kai… mira esos ojos.
El cachorro lo olfateó un momento… y luego dio un pequeño salto hacia la reja, moviendo la cola con fuerza.
—Ya está decidido, ¿cierto? —le pregunté, sonriendo.
—Más que decidido —dijo con una ternura que me dejó sin aire—. Se va con nosotros. Y se va a llamar… Timi.
—Timi… me gusta. Tiene algo especial. Como tú.
Nos miramos. El cachorro seguía ladrando bajito. Y así fue como tres salimos de la tienda esa tarde.
Los días siguientes fueron como un torbellino de cajas, muebles, risas, ladridos, y mucho, mucho café. Fuimos al officetel de Noah, ese pequeño rincón que había sido su hogar. Empacamos con cuidado sus tazas favoritas, los adornos que lo hacían único, sus libros de cocina, sus libretas llenas de recetas de postres que había inventado con amor.
—¿Esto te lo llevas? —le pregunté levantando un peluche que parecía haber pasado por cien guerras.
—¡Ese no se tira!
—Entonces tiene lugar especial en casa.
Lo vi sonreír mientras enrollaba los cuadros con cuidado.
Después fuimos a una tienda de decoración. Noah elegía plantas pequeñas, estanterías de madera clara, lámparas vintage. Yo me encargaba de cargar las bolsas y pagar, aunque él siempre intentaba evitarlo.
—Déjame pagar al menos una planta.
—No mientras esté respirando —respondía yo entre risas.
Al llegar a casa comencé llevando todo lo que compramos al estudio de Noah.
—Hoy no salimos de aquí hasta terminar—dije, apoyando un rodillo de pintura en su hombro.